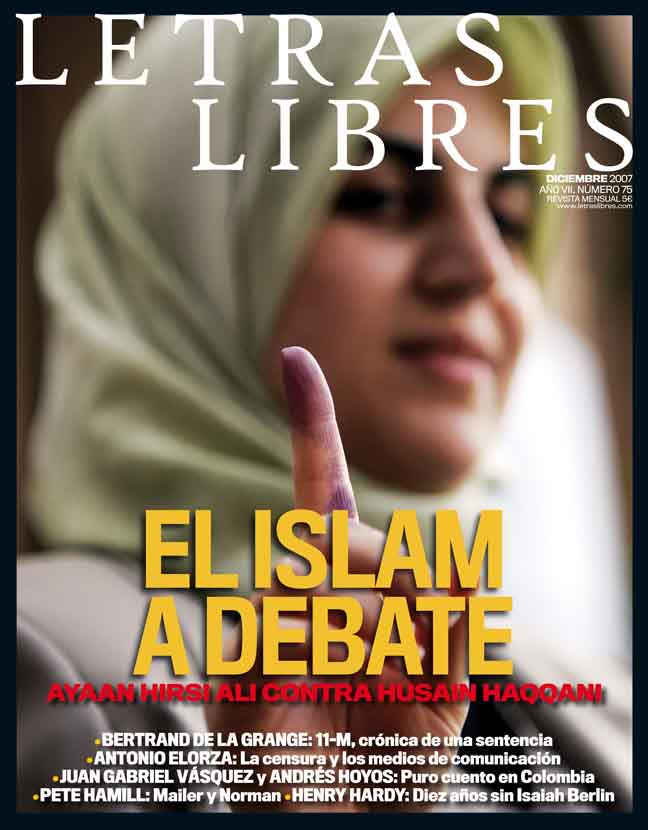Haber tronchado un destino en un cruce de caminos que no supe sortear es una de las responsabilidades con las que tendré que vivir por el resto de mis días. Digamos, para aclarar las cosas antes de comenzar, que ésta no es mi historia sino la de Zavadil, una historia verdadera que infortunadamente resultó más vital que las mil y una tramas fantásticas que durante años inventé mientras trataba de dormirme al arrullo de… el puente está quebrado, con qué lo curaremos, con cáscaras de huevo, o de ovejitas saltando sobre parejas entrelazadas. Sí, porque así no sea mi historia sino la de Zavadil, no he podido evitar decir de quién me trato, ni he conseguido del todo quitarme de en medio como hubiera querido. Sucede que a Zavadil apenas si lo conocí, en cambio a mí mismo me veo con excesiva frecuencia, vivo y muerto, dormido y despierto, me conozco de sobra y la verdad es que pasados los años ya ni siquiera puedo decir que me ame demasiado; y eso no se cura con cáscaras de huevo, burritos al potrero, patito feo al matadero.
Decía que nos encontramos: él, Zavadil, un ángel extraviado, una inesperada libélula del limbo; yo, el victimario, mucho menos, a lo sumo un proyecto de escritor que consiguió puesto de attaché a lo pachá en el consulado de Colombia, su país, en Nueva York. Yo tenía entonces el propósito de escribir un libro que confirmara el buen concepto que de mi talento teníamos algunas personas, muy pocas, o incluso y para ser sinceros digamos que tan sólo el que suscribe, mi madre –hubiera librado su alma al peor de los mandingas por ver a su hijo vestido de frac y lanzado al calambur entre los grandes– y don Felipe de Sanlúcar, un abogado experto en Dante y en literatura apocalíptica, gran señor a quien tanto debo y tengo que agradecer… (perdóneme, don Felipe, hice cuanto pude).
Sobra decir que yo arrastraba con el pesado lastre, el casi delirante vértigo de la gratitud, de modo que Zavadil nada me debe, antes lo contrario, y pues debe afirmarse que él y nadie distinto de él fue el protagonista de aquel frágil y crucial pedazo de su vida; pasados los años y después de la responsabilidad que me cabe en aquella malograda travesía, faltaría menos que me apropiase de la vida del amigo Zavadil ni cabe que me valga de los episodios más delicados de sus andanzas de ángel para aviesos fines “literarios”; no, nada más lejano de mi actual propósito; sólo que por ahí se publican crónicas tardías que son un abuso, una gran injusticia; ellas y nada distinto son las que me han metido a contar esto, porque alguien como Zavadil no se defiende, ni tal vez estaría en capacidad de hacerlo si quisiera. No me ha quedado, pues, otro remedio que ponerme a la tarea, mi responsabilidad escribe por mí.
Aclaro de entrada algo sobre el victimario antes de hablar sobre la víctima, por cuanto es de elemental pudor. Soy de apellido Reyes; identificaciones indeseables hacen necesario que esconda el nombre que antecede, mientras que el apellido lo menciono, como quiera que hace marras lo modifiqué en notaría, por considerarlo impropio, ¿cuáles reyes?, asumiendo luego con deleite el materno, que deberá asimismo permanecer en la oscuridad. Nací en la hacienda El Panal, en 1940, hijo de mi recordada madre –descansó quiera Dios que en su paz sin haber visto a su hijo vestido de frac entre los grandes– y por el año de 1965, según anotaba atrás, fui nombrado attaché cultural en el consulado de mi país en Nueva York. En cuanto al país, se lo apropia uno del orfelinato de naciones al que lo han relegado los prohombres; ¿conexiones?, no le faltaban a un joven bien nacido como yo; ¿inglés?, me tocó aprenderlo a la brava pidiendo el desayuno en un prep school de la post guerra, y cultura, pues estuve unos años en el Seminario Mayor, aún sé algo de latín y he leído a san Isidoro de Sevilla. Digamos entonces que el puesto me lo merecía con creces.
Pagaban bien y comencé viviendo al estilo de los diplomáticos en la calle 57 del Midtown. Al padre y señor de sus personajes –mencionemos uno que viene al caso: doña Sofía de Arce, una abuelita modelada según la abuela de un amigo mío–, es decir a quien esto escribe, no le estaba permitido vivir de un modo menos digno. Empero, tal vez a causa de la opulencia ruidosa de la calle, tal vez a causa de la esterilidad solitaria que se escondía detrás de ella, nada me funcionaba allí y sentía que mis personajes me abandonaban y me decían al compás: “chau, viejo, no nos mereces, eres un fracaso barbado, no te hagás el griego, así no se puede, quédate con tu cobija”. Por así decirlo, no salí tras ellos en el acto –¿a dónde ir?– sino que me quedé atrás haciéndome falsas ilusiones (deluding myself, verbo a importar). Claro, ahora ya sé que ciertos esfuerzos son inútiles: no se es cura ni escritor a la fuerza, pero en esa época dizque había superado una muy eclesiástica crisis de vocación para ser víctima de una aflicción vital a todas luces más reconfortante y mucho más existencial: el bloqueo del escritor o writer’s crunch. No obstante, el orgullo de padre envenenado por la ingratitud me duró poco y decidí mudarme a los alrededores de la Universidad de Columbia, en teoría para tomar unos cursos de estilística, y en la práctica porque esperaba encontrar allí, a lo mejor botado en una pocilga, a algún ser vital cuya vida pudiera hacer mía, naturalmente con el fin de contarla en forma cifrada.
Como se sabe –es cultura general–, la Universidad de Columbia, Jack Kerouac, etc, es una perla, o un cálculo, o inclusive un super yo despótico incrustado en la mitad del barrio de Harlem, paraje terminal del alma humana y casi último sumidero de la vida. Yo pensaba que recorriendo Harlem, sobra decir que en la saludable compañía de Jéctor, un policía puertorriqueño y negro que conocía y que me apreciaba porque nosotros sí dizque éramos libres, me toparía de golpe y puñal con un candidato a la adopción herido de muerte y me daría a la tarea de revivirlo y rescatarlo de la infamia y el olvido. ¿Pobre concepto del arte? Tal vez del arte, pero no de la vida. Zavadil me enseñó muchas cosas sobre ella en medio del aire y la luz terminales de ese antiguo barrio desastrado; lo recorrí en repetidas ocasiones durante ese invierno de 1965 1966 y puse la cruz para el ombligo del infierno, para su entrada –el Averno es un lago sulfurado pero bellísimo, rodeado de viñedos– en el cruce de Lennox con la calle 125; sin duda queda allí o en algún paraje del South Bronx. Es una gran zona en la que hay miles de panales humanos de los que ha huido salvajemente el concierto, y donde arde para siempre un fuego que si un día se apaga aquí, a la semana resurge ominoso allí, todo en medio del aullido de las ambulancias y de aquellas miasmas inflamables que despide la descomposición de las basuras acumuladas en la destrucción.
Los viejos edificios de veraneo con sus grandes corsets de bronce patinado han visto tapiadas sus ventanas y puertas para mantener a la gente afuera. Con todo, un tropel de desheredados sobre los que se cierne el Mar Rojo de la ciudad encuentra modos de romper el cerco, y cientos, peor, miles de personas se meten a casi sobrevivir dentro de aquellas ciudadelas amuralladas que conforman la antesala del infierno. Durante lo más crudo de ese invierno murieron por congelación o por inanición, o por ambas cosas, decenas de personas en sólo Harlem. Jéctor, a no dudar contraviniendo el código de policía, me llevó a tres o cuatro levantamientos de cadáver. En ninguno llegué a consumar mi búsqueda, pero con el tiempo di en recordar a un muerto en especial: era casi un adolescente, de más de dos metros de estatura, a lo mejor negro en vida pero ya azul en la muerte, un ser extremadamente delgado cuyas manos sugerían una infinita delicadeza. Su bello rostro lampiño, infantil casi, resultaba a la vez terrible pues había quedado petrificado en una desconsolada mirada hacia el vacío, que lo hacía un habitante inconfundible de ese barrio espectral. El muerto, además, tenía cristalizados los huesos, endurecida la escasa carne y cicatrizada mil veces la sangría de ambos brazos y las caderas; se notaba que por allí habían entrado primero los siete sueños plácidos, las siete consolaciones, y luego las mil pesadillas de la morfina. El delgado gigante había muerto tres días antes del levantamiento y, de no ser porque iban a demoler el edificio, nunca lo hubieran hallado entre los escombros. Demoler la antesala del infierno, irrumpir de esa manera brutal en un lugar tan delicado, se me ocurre hoy que no hay derecho.
Al lado del muerto encontramos varias jeringas y un alto saxo que lucía muy gastado, cansado, como si el abuso lo hubiese derrotado, como si hubiese enmudecido a causa de las palizas del desdén. Cuando vi el instrumento recostado ahí, es decir cuando tuve en frente esa evidencia que por no pertenecer al prontuario de un crimen posible no interesaba en absoluto a los policías, pensé en crímenes mucho más remotos y pensé también en los bellísimos masai que viera en Tanzania y pensé en la época esplendorosa del Cotton Club de Harlem. El Cotton Club… recuerdo que me intrigó muy particularmente lo extraño que resultaba ese nombre: ¿qué hace en él la fibra blanca y pura por la que sucumbieron tantos negros en las haciendas de Lousiana?, ¿sería que manos infinitamente delicadas como las del muerto buscaban en los alambicados arpegios del jazz o en el letargo de los pain killers algún algodón ilusorio y fatal? De cualquier modo, ahí estaba el joven gigante, muerto y pálido. Su vida, o lo que de ella alcancé a imaginar, había consistido quizá en tocar el alto saxo para una banda de mala muerte, oteando la audiencia desde la altura de sus dos metros y pico y buscando con la mirada, para devorarla, a una negrita llamada Devorah; aquello llegó a seducir mi fantasía, pero a la larga fue inútil: no me pertenecía, me decía poco, no me podía entregar su secreto o no quería hacerlo: bajo el manto azul de la muerte, en el limbo, el muchacho era definitivamente un extraño. Ese día estuve a punto de desesperar de mi misión, se me antojó inmoral el método de exploración y consideré la posibilidad de declarar desierta la búsqueda de personajes. Fue entonces cuando me crucé con Zavadil. Precisemos primero dónde lo vi.
Era marzo, final de invierno, época reconocidamente traicionera de la primera primavera, cuando tras un simulacro de calor se desató una última y cruel tormenta invernal. Yo iba en el subway hacia mi casa: afuera, arriba, casas quemadas, junkies, nieve sucia, destrucción; abajo, el socavón como un intestino ulcerado y voraz que hubiera pasado por mil lavativos, drogas, disenterías, constipaciones, extirpaciones, y que en consecuencia apareciera recubierto de grasa negra y de ese salpullido agudo de jeroglíficos que han bautizado con el nombre de vandalic art, arte de vándalos. El socavón es, hágase de cuenta, el cauce por el que fluye una marea cruenta, que sube de noche y baja de día, dejando estragos pintados en los carros ruidosos y en los desportillados baldosines de orinal que recubren las paredes. Cada trazo parece la marca territorial de una angustia o de una ferocidad amenazada, cuyo significado sólo entienden unos pocos. Y en efecto, a primera vista la maraña de graffiti es incomprensible, pero en últimas resulta fácil de descifrar si se tiene en cuenta un dato central: se trata de rugidos, no de palabras.
En Harlem, último círculo del que brota el arte vandálico, durante el día se apaciguan un tanto las miradas, pero al entrar la noche una nerviosa fuerza de policía detiene a los extraviados, a los ilusos, a los perdidos que se dirigen hacia el norte, para preguntarles si por lo menos saben en qué clase de matadero se están metiendo. Porque con la oscuridad, arriba, abajo, se derrumban las compuertas e irrumpe en los socavones y en las calles una jungla de ferocidades diversas, pieles sobre todo negras, aunque también grises, sepias mate, blancas azuladas, y sangres salpicadas de fatalidad y contaminadas por el asedio de los sentidos sublevados. Se suelta lo rapaz de la mirada, el hambre, la necesidad de un fix que calme el dolor de malvivir en el limbo, un dolor que lo satura todo en la noche. Es la ley del reino de la Heroína, una dama sobre la cual cabría preguntarse en qué cuento de hadas asesinas habrá realmente demostrado las fatales cualidades evocadas por su nombre.
Era, pues, martes y esperaba yo en la estación de Lennox 125 el subway local del norte que me llevaría a casa, cuando de un vagón inmediatamente enfrente mío se bajó un extraño. Un policía lo detuvo en el acto y le dio una larga explicación que yo escuché de cerca, muy intrigado por la figura del aparecido. El policía le decía que afuera era peligroso, que a esas horas era preferible que se devolviera, que si quería que lo acompañara hasta la llegada del próximo tren expreso, que cómo se llamaba, y sacó una libretica.
–Stanis…(algo) Zavadil –alcancé a oír que decía el extraño con un acento que a leguas se notaba era extranjero.
El hombre escuchó con paciencia la explicación del policía y luego dijo algo que no se me olvidaría:
–Okey, okey, mister policemen. I will come back. (Okey, okey, señor policías, me regresaré). –Iba vestido con un traje de lino totalmente blanco, “como un patito feo”, pensé, y olía a una colonia frondosa cuya marca nunca he podido descifrar. Bajo el brazo llevaba un ramo de astromelias, flor harto exótica para el vecindario, era bajito, más bien feo de cara, portaba un sombrero de jipijapa de los que llaman panama hats, vestía camisa azul, corbata clara y tenía el bigote rígidamente entorchado en punta. El I will come back, el torcido caminado de pato, el ramo de flores, todo en su figura contrastaba violentamente con lo sórdido del sitio.
El policía se tranquilizó por un momento; al fin y al cabo el tipo había dicho que se regresaba. Empero, aquella tranquilidad duró bien poco porque, sin decir más, ante las miradas desconcertadas del policía, de Jéctor y mía, Zavadil se fue directo a la salida de la calle. Un ángel, un cisne vestido de gala que sale al matadero ¿buscando…? buscando que lo descuarticen. Jéctor y yo seguimos nuestro camino sin hacer comentarios; como de costumbre, mi acompañante parecía ir pensando en la comida que le esperaba, y yo por mi parte tenía prisa y llevaba alterado el pulso, dado que debía cumplir una cita amorosa de esas que sólo pocas veces se me daban.
Pasaron un par de días y volví a ver al mismo policía, a quien muy de pasada le pregunté por el extraño de aquella noche. Supe entonces que el extraño había regresado bien entrada la noche, a eso de las once, sin las flores, igualmente impecable en su presencia, le había saludado con el mister policemen quitándose el sombrero y se había montado en el tren de regreso. Cómo no lo habían tocado, adónde se había metido y a qué iba, fueron otros tantos elementos de un misterio naciente. El policía, quien pensaba ya salir en busca del cadáver cuando lo vio venir vivo, confesó haber sentido un enorme alivio.
–Que no vuelva, porque la próxima vez es dead duck (pato muerto) –dijo.
Transcurrió el resto de la semana y el policía de turno pudo reinstalarse en su rutina de putas, pimps y zafarranchos. Yo mismo no volví a pensar en el asunto, y ya me iba hundiendo de nuevo en el lento discurrir de la rutina diplomática, cuando el lunes por la noche sentí que un sueño me tomaba por asalto. En el sueño el aparecido del subway era atacado en masa por los niños del colegio que quedaba frente a mi ventana, y mientras la feroz horda lo acosaba con cada vez mayor virulencia, él, casi ausente, trataba de defenderse mostrándoles una culebra carmesí que sostenía con las dos manos. Todo el rato Zavadil le hablaba a la culebra en voz baja en una lengua desconocida, en tanto ésta miraba hacia lado y lado con aire asustado. Al final él se desentendía de la culebra y les decía a los niños algo inaudible pero evidentemente sorprendente que en el acto los apaciguaba; luego Zavadil tenía un gesto totalmente inesperado: les repartía dulces. ¡Qué raro, qué inoportuno era ese Zavadil!
La noche siguiente salí con Jéctor y ante mi insistencia pasamos nuevamente por la estación Lennox 125. El puesto estaba a cargo del mismo policía de la semana anterior, a quien encontramos muy agitado, exasperado se diría, pues otra vez se había aparecido el lunatic, como dio en llamarlo, y a despecho de la insistencia casi prohibitiva de que se regresara, sólo había obtenido el consabido okey, okey, mister policemen, antes que el extraño se precipitara hacia la calle como si nada. Esta vez llevaba lirios rojos.
–¡Vaya un tipo raro! ¡No sólo quiere morirse, sino que quiere morirse con las flores puestas! –dijo el policía.
–Un llevador de flores –agregó Jéctor intrigado.
Sí, y se me ocurre que no por otra razón había regresado yo, lirios rojos, astromelias, tenía la certidumbre de que los llevadores de flores son recurrentes, obsesivos, y que vuelven siempre, más temprano que tarde. Nos sentamos a esperarlo, o tal vez a esperar a que no cupiera duda de su fin. La imagen, un poco ridícula la verdad, aún hoy me desconcierta: yo, todo un diplomático latino, sentado en una estación sombría de Harlem en compañía de dos policías neoyorquinos a la espera de un desconocido que llevaba flores. Por ahí a las once de la noche, con la misma vestimenta de la semana anterior, gomina, pálido, bigote entrecano entorchado, apareció Zavadil sin las flores, inocente y angelical, y se montó en el tren de regreso, absolutamente indiferente a quienes lo mirábamos asombrados. Una vez hubo desaparecido el tren, yo encendí un cigarrillo, aspiré hondo y dije:
–Sabrá mirús qué hizo con las flores.
Y así Zavadil siguió apareciéndose cada martes a las primeras horas de la noche en la que bauticé “La estación del patito feo”, para estar de regreso por tarde a las once. En un principio nadie lo siguió; al parecer habíamos llegado a un acuerdo tácito que prohibía perturbar el misterio que se configuraba ante nuestros ojos.
Un martes no pude ir a ver la llegada de Zavadil porque daban una recepción ineludible en el consulado y no me podía excusar. Estaba ya bien implantado en los contornos suaves, en las conversaciones apacibles, cuando de golpe algo así como un presagio agudo me hizo volverme: di al traste con un mesero cargado de champaña. El estrépito del cristal al romperse, la cara de desconcierto del mesero, el silencio intempestivo de la gente, cada elemento del incidente me dio la impresión de que alguien me quería decir algo, pero no supe qué; se me vinieron a la cabeza las inaudibles palabras de Zavadil en el sueño de los niños y la culebra y recordé cuánto me habían intrigado. Sin embargo, aquella intuición no paró en nada; recogieron los pedazos de copas y seguimos hablando del mundo está quebrado, con qué lo curaremos.
Al día siguiente Jéctor me contó lo que para mi considerable sorpresa había acontecido la noche anterior en La estación del patito feo. Según parece, Zavadil había llegado no con la cara plácida y despreocupada de los martes precedentes sino que en la versión potorra de Jéctor…
–… se le notaba un cielto agite al viejo; tenía loj jibiyibi.
Llegaron las once, las once y media, las doce, y no volvía. Jéctor y el otro policía decidieron salir a buscarlo, y sí, una muchacha pálida aseguraba haber visto al lunatic sobre el que le preguntaban, dizque lo había visto hablando con un negro grandote y gordo, pero no sabía hacia dónde habían ido. Ni qué decir tiene que era un testimonio muy poco fiable, en particular viniendo de aquella mujer a quien al momento identificaron como una de las prostitutas que hacen fila bajo el puente del Triborough. Luego hubo alboroto, ir y venir de radiopatrullas, a pesar de lo cual no averiguaron nada más, hasta que a eso de la una y cuarto de la madrugada, antesitos de que pasara el último tren de la noche, Zavadil apareció caminando solo por Lennox, medio embriagado en apariencia, quizá herido o golpeado, y de todos modos muy abatido; tenía roto el bolsillo, sucio el saco blanco, desencajado el sombrero y ante todo se le notaba lo desordenado del cabello normalmente pulcro y engominado, y el rastro de pesadumbre que dejaba atrás. Jéctor y el policía de turno se le acercaron…
–A ver a quién había que ir a sacudil, porque era la mal de injusticia, men, lo que habían hecho con el viejo. Pero lo único que dijo fue okey, okey, mister policemen, okey y se montó en el down-town express.
Jéctor lo siguió hasta Grand Central Station donde se le perdió.
–Digamos que lo dejé il –aclaró Jéctor.
Lo sorprendente fue que a él, todo un policía neoyorquino, lo mismo que a tantos otros que se cruzaron con Zavadil, también le dio por sacar conclusiones inesperadas. Al final de la conversación me dijo:
–Mira niño, al plincipio, cuando entró y me vio, me miró pleocupado; y right ahí mismo me dije: qué extlaña folma de morir la deste viejo, tan extlaña, god knows, que ni siquiera lo mata totalmente.
Dos años largos duró aquella pasión que llevaba a Zavadil a lo profundo del barrio de Harlem, en el que se perdía como una suculenta oveja entre lobos que no la tocaban. Una alquimia sorprendente comenzó a operar a su alrededor y surgieron leyendas sin sitio ni nombre pero que indudablemente se referían a él. Dado que la poca gente que de verdad tenía noticia cierta de sus viajes secretos no lo seguía, Harlem al menos por un tiempo se vio surcado por un extraño trazo de inocencia. Cristalizó entre muchos el acuerdo tácito de tratar de proteger al intruso como quien protege la fragilidad de un unicornio que, por quién sabe qué impulso vital, se ha decidido a explorar mataderos de unicornios.
Yo a veces me preguntaba por qué lo protegíamos, y hoy en día me doy cuenta de que mi respuesta tal vez resulte insólita. La travesía de Zavadil encarnaba una necesidad multitudinaria, un sueño que se paseaba ante la vigilia obligada de todos, un sueño de la ciudad; cada cual depositaba en manos del improbable mensajero la imagen de sí mismo, que de esa manera quimérica y absurda se escurría hacia lo profundo por los estrechos senderos de virulencia que agobiaban al peor barrio de la ciudad; Zavadil era una visión legendaria de la cual, así fuera desde vigías intangibles, los demás hacíamos parte, pues resultaba indispensable poner flores ante el peligro, como lo hacía él, y resultaba indispensable vestirnos de blanco ante la presencia merodeadora de la muerte.
No concibo razón distinta para explicar el fenómeno.
Acerca de las motivaciones del mensajero, teorías que en algún momento fueron razonables se descompusieron luego en leyendas, sostenidas todas con igual ardor. La más extendida lo hacía el amante loco de una prostituta terminal que habría conocido durante alguna noche de exterminio y soledad en su pasado; incapaz de atraerla al mundo pacífico que queda fuera de los panales abandonados de Harlem, según esta versión de la leyenda Zavadil iba a visitarla cada que lograba hacer valor suficiente; ella era delgada, de piel no negra sino hollinosa, bella aún en su languidez desesperada de habitante del desfiladero de la vida. Yo por supuesto llegué a pensar en Devorah, la amante que le había imaginado al saxofonista muerto, pero claro, esta ficción al igual que tantas otras que inútilmente había imaginado era una simplificación burda, una torpeza juvenil, un simulacro, un fallido acto de paternalismo. Se encontraban entonces en el interior de un edificio quemado, y él, suplicante, acariciaba con furor a su niña con sangre de batracio, le daba las flores con enorme dulzura, o quizá ella se las arrebataba pues dentro venían dos o tres sobres con varias dosis de morfina, “para princesas heroicas como tú, mi vida”. Después de entregarle las flores, él se desvestía sin prisa, impecable, puro, poniendo cada prenda en un perchero vienés salido sabrá Dios de dónde, y quedaba desnudo, con su pequeño instrumento rosado a la vista. En seguida la abordaba con afugia, acariciándola con insistencia, y se hundía en el estanque helado e insensible en que se convierte un cuerpo que es azotado cotidianamente por la droga.
A lo largo del acto ella permanecía pálida, yerta y lo miraba con un hilillo de terror, de respeto, o ante todo de incredulidad. Las flores se desparramaban por el piso sin llegar a sofocar en ningún momento la fetidez inflamable del sitio, y terminado el ritual con un temblorcito o con un ligero estallido de llanto, Viviana, como la llamaron los bolandistas de esta leyenda, se negaba una vez más a irse con él, mientras él, resignado, se vestía con la ilusión solitaria y espectral de regresar del mundo de los salones a la semana siguiente a despertar por fin esa flor marchita del limbo, justamente el martes, durante la única noche en que el pimp le permitía descansar de su atroz trabajo.
A esta leyenda se agregó por razones alucinatorias o de otro modo inexplicables un colofón que habla del día en que Jéctor y el policía de turno vieron al aparecido regresar descompuesto y abatido. Ese día, cuando él se habría acercado ansioso a su hada lívida, habría encontrado por una única vez un oasis mojado, palpitante, estremecedor, una pantera negra que lo revolcó sin piedad, aruñándolo, lanzando obscenas imprecaciones de placer y estrujándolo en un trance de ardor que no había de repetirse jamás. Empero, lo que en definitiva resulta desconcertante de esta versión de la leyenda es que ese martes Zavadil no regresó satisfecho; por el contrario, Jéctor y el policía dijeron haberlo visto preocupado, surcado el rostro por un hilo inconfundible de angustia. Para la leyenda Zavadil no las quería de este mundo, las quería heladas, distantes, vírgenes puras, o lo que es lo mismo quería inaccesibles princesas de hielo como las que hacen fila bajo el puente del Triborough; buscaba a lo mejor a la mujer más fría de la tierra. Viviana, Devorah, bellos nombres y una historia la mar de improbable.
Otra leyenda aún más extrema decía que Zavadil era un viejo homosexual que visitaba alguno de los sordos y tapiados bloques situados en la calle 128 donde se reunía con una gallada de junkies pálidos y voraces. Fuera de la mujer que dizque lo había visto cruzar un par de palabras con un negro grandote y en cuyo testimonio no hay por qué creer de a mucho, otros afirmaron haberlo visto rodeado de muchachos lívidos a los que llenaba de improperios con fuerza tiránica; un junkie interrogado algún tiempo después dijo que cómo no, que él sí había visto cuando el lunatic caminaba levitando antes de entrar por la única ventana abierta de un edificio en llamas, pero que no había tal martes, que había sido un jueves al medio día.
Y así; a la hora de materializar los sitios y horas de dichos testimonios, que yo sepa nunca fue posible. Sin embargo, la leyenda se armó y subyugó la imaginación de muchos que apenas si oyeron de sus travesías sin haberlo visto nunca. En esta versión de su travesía, Zavadil llegaba intacto al interior del edificio tapiado, se desvestía sin prisa poniendo cada pieza de su atuendo de nuevo sobre un perchero vienés salido sabrá Dios de dónde y quedaba completamente desnudo; con frialdad de arcángel, armado de su pequeño instrumento, abordaba pausadamente a un muchachote de los jefes de la pandilla Lennox princesses; luego la princesa mayor a su vez sodomizaba a Zavadil, y al final todos se inyectaban sendas dosis de calma y de sopor, se repartían quién sabe con qué fin las flores y el extraño partía.
Una tercera versión de la leyenda lo hacía un suicida poético que en la vida real escribía para alguna de las revistas satíricas de Madison Avenue. El frustrado suicida se engalanaría de dandy sureño y se pasearía por la jungla de concreto del barrio de las fieras con el objeto de que algún orate lo despedazara, para no encontrar sino una moneda de subway, una carta burlona de despedida a la pinche vida que me hace llorar pero de la risa y unas flores inservibles, hasta embarazosas, en plena noche de Harlem.
La cuarta y última versión de la leyenda de la que tuve noticia decía que cuál Zavadil, que Zavadil no era Zavadil, que era Smithy, un antiguo profesor de los años treinta en Columbia, en esa época un joven poseso de budismo que había comenzado en el barrio con la brillante idea de alcanzar el nirvana por medio del láudano y de la morfina. Los puñales vengadores de la nostalgia y de la vejez, según esta versión, habrían acosado a Smithy hasta llevarlo al lugar en el que pasara sus años de adicción. Que el famoso profesor probablemente hubiera muerto –poco se sabe de quienes se internan en los valles nevados del Nepal– no importaba, pues lo indispensable era que Smithy volviese a su peor y más dañina historia de amor, al amor por la heroica capitana de las amapolas, por la amazona que anda por las junglas de concreto armada siempre con la punta afilada de una aguja. El vicio, al final de la vida, habría vuelto a tomar a Smithy, lenta, muy lentamente de la mano.
Sólo que a pesar de las leyendas o tal vez a causa de ellas, la historia tiene un desenlace que para mí resulta doblemente difícil de contar, habida cuenta de la responsabilidad que en él me cabe. Los años, la juventud de entonces, la búsqueda errática de inspiración, hasta cierto punto el posterior fracaso al cual me he acostumbrado, todo tolera hoy una lectura no crítica de mis actuaciones de esos años. Estaba convencido, por ejemplo, de que las leyendas no son otra cosa que estragos que la fantasía opera en la mente de la gente, y que lo mejor es examinarlas con rigor para, una vez desentrañadas como aves de corto vuelo, no creer en ellas y punto. ¿Que quién era Zavadil y que por qué razón razonable gastaba dos años de su vida entregado a travesías poéticas en el corazón del barrio de Harlem entre 1966 y 1968? Aquello debía tener una explicación muy sencilla, explicación que un día y por desgracia decidí averiguar.
Recuerdo que tomé la decisión dentro del ascensor de mi edificio cuando se fue la luz y estuve tres horas encerrado, mientras la ciudad era saqueada. Al volver la energía vi que se había fundido el bombillo que marcaba mi piso, el séptimo, y con él todo el circuito. Se me hizo paradójico: “la energía entra a saco por el número siete”, me dije. No importa, fue una de esas asociaciones estúpidas que lo afectan a uno a la hora de tomar decisiones.
Comencé mis averiguaciones más o menos un mes antes del último viaje conocido de Zavadil; fue tan fácil, ¡qué sé yo!; un martes cuando regresaba de Harlem lo seguí sigilosamente en el vagón de atrás, cuidándome de estar alerta en cada parada. Salió a la superficie en un barrio elegante, y allí vi cómo el ser angelical de las travesías paulatinamente se iba convirtiendo en un tipo cualquiera al acercarse a su destino; no era un cambio súbito, no: primero se quitaba el saco, luego se desanudaba la corbata y la metía en el sombrero que ya llevaba en la mano; más allá una leve llovizna de verano le descomponía un tanto el pelo y hacía que su bigote entrecano perdiera rigidez.
Al fin Zavadil se detuvo frente a un elegante edificio del East Side, Park con la calle 78, y entró. Una vez estuvo adentro, no fue sino que buscar su nombre rápidamente en el directorio del edificio y ¡zas!; así de sencillo, así de cruelmente sencillo fue entrar en su vida:
Apt 1105, Stanislaw Zavadil, Attaché, Consulate of Checoslovaquia.
“Vaya, vaya, con que eso era el fantasma de los martes, un colega”, recuerdo que pensé.
Lo que sigue puede abreviarse bastante por cuanto carece de importancia. Me imagino que no es necesario que explique que no me fue difícil encontrar un pretexto de intercambio cultural, una consulta cualquiera entre colegas del servicio diplomático, para ¡zas! aparecérmele en el consulado y verlo ahí en su viejo escritorio, pequeño, arrinconado, pulcro pero sin rastro de magia. Conversamos sobre el tema de mi consulta, algo trivial que no recuerdo, pero sí, sí podía ayudarme, cómo no, con muchísimo gusto… Hablaba un inglés atroz.
Por un instante creí haber satisfecho mi curiosidad íntima y lo miré con un dejo de incredulidad que le extrañó. Pero ¿sí sería Zavadil aquel funcionario anodino de la cancillería checa que aceptó almorzar conmigo al día siguiente y que me contó alguna aburrida historia de supervivencia burocrática a pesar de la guerra y del cambio de regímenes?; había luchado largo para que lo enviaran al extranjero; era mediocre, un burócrata de cualquiera de los mundos, ningún peligro, ningún valor; le gustaba la filatelia.
–Colombia, claro que conozco, intercambio sellos con una dama coleccionista. Me regaló un tête bêche de un señor Torres, muy valioso según Iver Tellier.
Traté de cambiar el rumbo de la conversación diciéndole que me había mudado a las cercanías de la Universidad de Columbia.
–Ah, la universidad, qué interesante…
No parecía tener ni idea de dónde quedaba la Universidad de Columbia.
–Queda en Harlem –agregué sin darle importancia al asunto. Al instante demudó.
–¿Harlem? Harlem es un sitio horrible, señor, espantoso; hizo usted muy mal, allí matan a la gente. –Haciendo un esfuerzo sobrehumano por no delatar el proceso de demolición que aquella palabra desataba en su interior, Zavadil me echó el previsible cuento sobre los horrores del capitalismo, de la discriminación, y sí, por supuesto, tiene usted toda la razón, es horrible, sólo que la universidad… cómo no, venden heroína, se mueren de frío, las palabras entrecortadas le salían a borbotones en un idioma casi fluido. Sobra decir que no me atreví a preguntarle nada sobre sus visitas, pues pude palpar la tremenda angustia que le causaba la sola mención del barrio; además debió notar mi incomodidad, mi desazón. No sé qué fue, quizá un impulso inconsciente, quizá un acto súbito de cordura, algo que me permitió contener mi curiosidad y prometerle que, no faltaba más, lo iba a relacionar con Sofía, la abuelita de un buen amigo, una filatelista empedernida que intercambiaría sellos con él con el mayor gusto y demás. Ahora, desvanecida ella y extraviado Zavadil, debo decir que lo siento, doña Sofía, no cumplí nunca mi promesa como –estoy seguro, y nadie tiene que repetírmelo– hubiera sido preferible. Al final del almuerzo le agradecí la compañía, la información sobre qué sé yo y bastante turbado pagué la cuenta y me fui.
El martes siguiente llegó a la hora de costumbre, pero otra vez se le pudo notar el hilillo de angustia, el caminar alterado, la congoja que sólo le habían visto Jéctor y el otro policía dos años atrás. Se adentró en el barrio y regresó tarde, pasadas las doce de la noche, con el pelo alborotado y el saco sucio. Yo, que lo había esperado todo ese tiempo, noté algo que sin saber la razón me causó una profunda tristeza: traía intacto el ramo de flores; venía abatido, al borde de la desesperanza.
–Okey, okey, #!?&&& –} @#$$ (tres palabras en checo), mister policemen, no thank you…
Me temí algo infausto. ¿Habría yo, en mi torpeza, causado algún daño irreparable al único viaje vital de Zavadil? Tengo que decir que mi intención no era herirlo, ni perseguir su secreto por gusto; escasamente quería concretar algo para mis intentos de literatura cifrada. Mi ficción era la mar de sencilla: a pesar del para él insignificante cambio de regímenes y demás, Zavadil o su trasunto burocrático sostenía durante treinta años una correspondencia filatélica con Sofía, mi Sofía casi imaginaria, hasta que de pronto Zavadil desaparecía por dos años sin dar razón de su paradero. Nada demasiado insólito: es normal que una abuela sea aficionada a la filatelia, como también lo es que un funcionario anodino y gris de la cancillería checa se pase treinta años intercambiando estampillas con ella a pesar de la guerra y de las vicisitudes de la política; además, en mi ficción amable se enviaban fotos de juventud, se deseaban felices pascuas año tras año y vivían felices a medio mundo de distancia. Claro, el corresponsal desaparecía por dos años, lo único raro, pero luego reaparecía como si nada hubiera pasado. Insisto, nada demasiado insólito, un proyecto de literatura cifrada, inocente, sin esguinces.
Ahora bien, todavía hoy creo que mi teoría sobre las travesías y retornos de Zavadil fue correcta en lo central, sólo que vine a saber demasiado tarde que los seres de ese limbo, Zavadil siendo el más puro, el mejor de cuantos lo habitaban, son infinitamente frágiles para hordas de la índole salvaje de la mía.
Volví el martes siguiente y vi lo que sería el penúltimo viaje de mi colega; llevaba lirios rojos, caminaba inseguro y salió a la superficie, quedando yo atrás en La estación del patito feo a la espera de su regreso. Fue la espera más prolongada de mi vida y la recuerdo con vividez absoluta; durante casi cuatro horas sentí cuán reales eran los fantasmas que yo había despreciado: la negrita Viviana de sangre helada y su noche de pantera estaban vivas; el Rey de Harlem y sus “princesas” invadían el barrio haciendo sonar cadenas delicadas y letales; el dandy se despedía de la vida llorando pero de la risa; Smithy regresaba al nirvana efímero, justiciero y fatal de su primera juventud; el delgado saxofonista muerto de amor y de hambre tocaba para cortejar a Devorah en algún Cotton Club derruido por el desdén. Todos a una me enfrentaron, y me acusaban con insistencia.
Llegaron las once y Zavadil no regresaba. Jéctor se tuvo que ir dizque porque tenía hambre o porque lo aguardaba su negrita, pero en realidad porque se había cansado de rarezas. Yo lo entendí –aún hoy lo entiendo, compadre–, un policía no puede abusar de la imaginación y menos aún debe presenciar acontecimientos como los de esa noche. Me quedé a la vera del policía de turno; once y media; ya se lo estaría devorando la pantera entre los lirios, ya los muchachos lo estarían desarmando uno por uno, ya Smithy estaría cosechando los frutos místicos del nirvana soporífero, ya estarían maduros los copos crueles del algodón de la ilusión y la fatiga en los alrededores desolados de algún dañino Cotton Club; doce, doce y media. El policía se fue y, exponiéndome sin duda, me quedé solo:
–Se lo advierto.
–Bueno, advertido. –Una… a la una y cuarto en punto, como una visión apareció Zavadil; estaba conturbado, descompuesto, caminaba como un zombi, como un ánima lanzada de regreso al mundo contra su voluntad. Un ángel, pensé, un ángel imperturbable lo sigue pocos pasos atrás con el puñal apretado y una sonrisa cruel a flor de labios. Lo peor era que de nuevo Zavadil traía intactas las flores, por lo que imaginé que a lo mejor había vagado sin rumbo con ellas durante las cuatro largas horas. Entonces, un descuido momentáneo, una ansiedad, algo, algo me movió a acercarme demasiado, con esa falta de tacto que tantos años después todavía me duele en el alma, y me alcanzó a ver desde su cara revuelta. Fueron tan sólo un par de segundos, su tristeza mirándome fijamente a los ojos, pero no le hace, la imagen se me grabaría en la memoria para siempre. Intentó reconocerme y luego vi surgir de su cara abatida y fantasmal un inconfundible dejo de reproche: ¡cuán ruin era yo, cuán despreciable!; había irrumpido en la fragilidad de su vida a la manera de un niño que entra en una cristalería y lo hace todo añicos. Ahora, con el tiempo de por medio, creo que he entendido su aflicción; dicen que es peligroso despertar a los sonámbulos cuando van en sus extravíos, ¿cuánto más no lo será si estos extravíos son la razón, el único encanto de una vida? El paseo nocturno de Zavadil era el sueño vital de su gris existencia de funcionario o quizá la expiación de algún cuidado incomprensible. Pasaron unos minutos eternos en que no me atreví a mirarlo, y a la llegada del último tren me monté en un vagón distinto al suyo. No me sentí capaz de enfrentar por más tiempo a quien había herido sin misericordia y por la espalda.
Por sugerencia expresa de Jéctor, a mí me llamaron a las siete de la mañana: que quién era Zavadil, que si lo conocía. En medio de una cruda tenaz alcancé a decirles que hell no, que cómo diablos iba a conocerlo si sólo lo había visto por ahí lo mismo que los demás; asimismo les dije que no me jodieran la puta vida. Menos mal, pienso hoy, que no cometí la torpeza adicional de permitir que la policía de Nueva York, con la brutal torpeza que la caracteriza, entrara también a saco en la vida de Zavadil. Y además, ya Zavadil estaba bien, para siempre abandonado en un palacio de cristal frío, acompañado por los fantasmas que la crueldad de la ciudad expulsa de su seno; la víspera había recibido una nota de él en la que me anunciaba el fin.
Please, monsieur, I don’t know why,
my love to you,
Zavadil.
Con todo y lo intenso de la búsqueda encontraron poca cosa. En el interior del edificio medio quemado, piso séptimo, un residuo podrido de flores y una lápida pelada, bajo la cual había las cenizas de un ser humano, masculino, según dedujo quién sabe cómo el forense. El New York Post tituló: Flores extrañas y cenizas en mausoleo de Harlem.
La cosa se calmó rápidamente, de modo que a los pocos días decidí ir y sí, ahí estaba todo, el edificio, suntuoso alguna vez, sostenido por uno de esos hermosos corsets de bronce del 1900. Se accedía al improvisado santuario por corredores desolados y hediondos rematados por una puerta pintada de lado y lado: afuera había una extraña figura humana, delgada, pálida, trazos en colores vivos, expresivos, adentro, una mancha negra, muy negra, al parecer el negativo de la misma figura. Se me ocurrió pensar en el bien y el mal, en el sueño y la vigilia, hasta en la vida y la muerte, pero no, cualquier conclusión resultaba dudosa; no había signos que permitieran saber a ciencia cierta de qué trataba aquel ambiente inmerso en el aire dañino de la incertidumbre y de la intranquilidad. A Zavadil, quién sabe si vivo o muerto –unas cenizas son bien poca cosa–, se lo había tragado lo desconocido, pensé, al patito feo, con qué lo curaremos… my love to you… habría que resignarse a no verlo nunca más, a no reparar un error devenido irremediable.
¿Mi teoría? La mar de sencilla: que veía visiones, que escapaba de la locura gris, que detrás de su corteza de funcionario envejecido por la rutina se escondía el patito feo de esa androginia salvaje y angelical que le atribuyeron las leyendas. La más persistente lo vincula a una pantera negra, a una dama de hielo; pero las demás versiones… ¿qué tienen de malo? Hoy estoy seguro de que Zavadil fue un ser multitudinario, alguien lo suficientemente puro como para encarnar en los propios pasadizos de la realidad el sueño de un puñado de hombres atascados en el sumidero de la ciudad. Su viaje no fue poca cosa, tuvo grandeza; pero mi torpeza, Stanislaw, colega mío, viejo, donde quiera que estés, perdóname, yo tampoco sé por qué, si en algo te ayuda en el camino, my love to you too, tal vez si te hubiera seguido en el sentido contrario de tus travesías hacia lo profundo del misterio, todo sería distinto, estoy seguro, estaríamos juntos; no sé si hayas vivido, pero lo que soy yo, he vivido muy poco desde entonces.
Por último debo aclarar que abandoné la escritura hace años. Desde entonces, me la paso coleccionando mariposas; a cada una es preciso atravesarle un alfilercito por el tronco para ponerla en la vitrina, una afición sana que de vez en cuando me permite salir al campo. Y claro que no regresé a mi vieja y fallida ocupación para una vez más entrometerme en la vida de un amigo fugaz, pero como decía al principio resulta que por ahí salió en un periódico hace poco una crónica tardía y fantasiosa con coincidencias que me niego a creer inocentes. El articulista habla de una abuela filatelista que hace dos años no sabe nada de su corresponsal, un tal Stanislaw Zavadil, funcionario de la cancillería checa. Por eso me tocó poner las cosas en claro, sobre todo por aquello de mi responsabilidad. ~