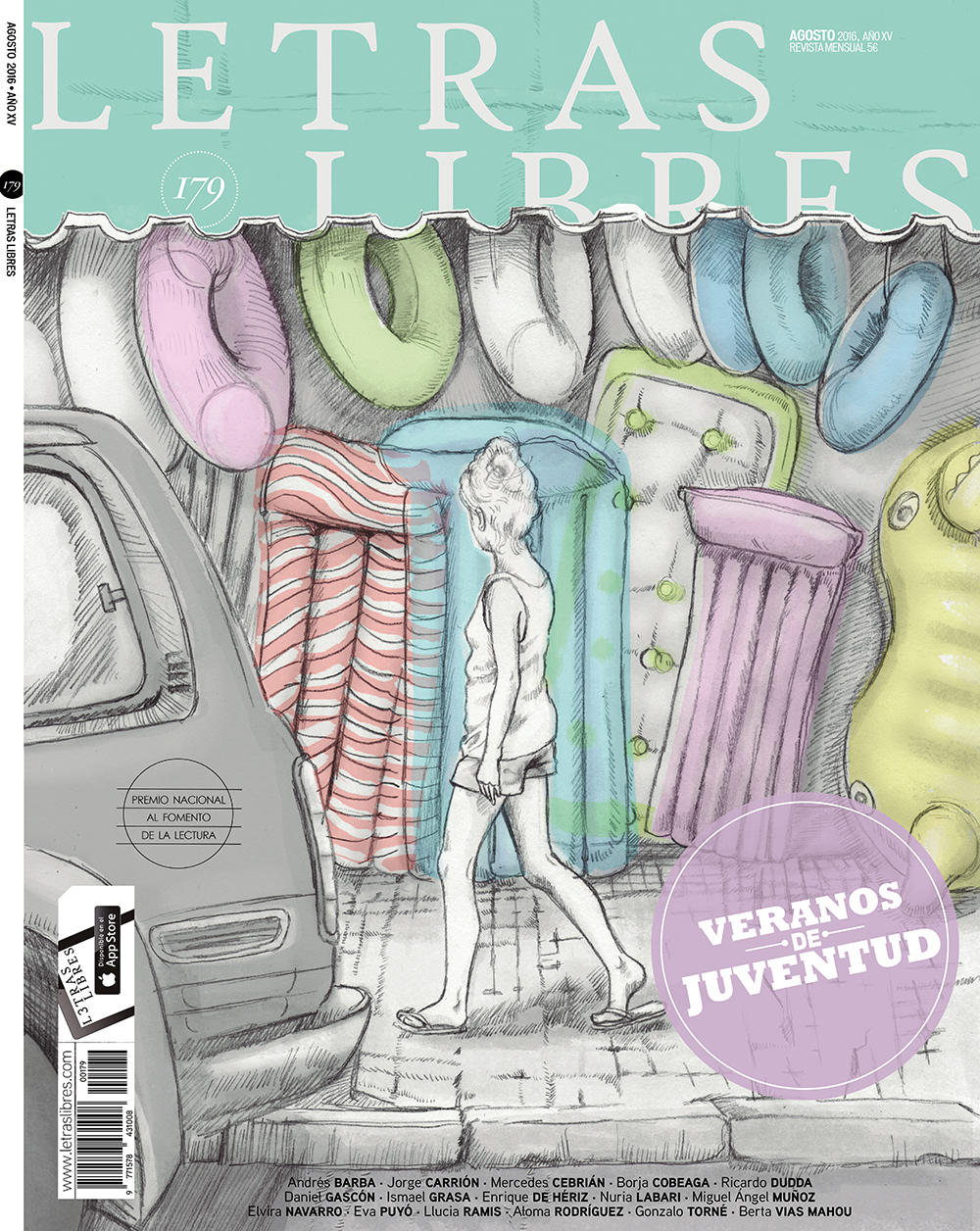El mismo día del solsticio –por la noche habrá luna llena–, recibo una llamada suya. Salimos juntos hace dieciocho años. Cortamos hará unos catorce, poco después de que el mundo se acabara, o a raíz de eso. Nos conocimos un verano, pero ya le amaba antes. Mi primer novio me había grabado sus discos, que yo escuchaba en el walkman mientras paseaba por Palma y, como él cantaba en inglés, no pensé que fuera mallorquín. Aquel agosto de 1998, coincidimos en el festival de jazz de Sa Pobla. El guitarrista de su grupo quería ligar conmigo y, para impresionarme, me había invitado a cenar con ellos.
Comenté que, si me hubieran dicho de adolescente que eso iba a ocurrir, que estaría cenando con mi grupo preferido, me habría dado un ataque.
–Tú no me llamarías hace la hostia, justo antes de unas pruebas de sonido, ¿verdad? –preguntó él.
–¿Llamarte yo? ¿A ti? Si ni siquiera tengo tu número –balbucí mientras me llevaba la copa de vino a la boca para cubrirme.
–Me llamó una tía con tu mismo acento. Le dije que tenía que irme, que teníamos las pruebas de sonido en el Parc de Ses Voltes. Y luego, allí, vimos dos cabecitas que nos espiaban desde Daltmurada.
Tierra, trágame.
–Ah, ni idea–, dije limpiándome con la servilleta–. Yo es que no hago esas cosas.
Pero sí. Cuatro años antes, una amiga me había convencido para que lo llamara, después de enseñarme sus fotos en la carátula del cd. Como mi primer novio me grababa los discos en cintas vírgenes, nunca lo había visto. A ella le gustaba el batería. El cantante me pareció el hombre más extraordinariamente guapo del mundo. Encontramos su número en las Páginas Blancas, tiene un apellido peculiar. Lo marqué en el teléfono que había en la cocina de los padres de mi amiga. A las cinco de aquella tarde, fuimos a Ses Voltes. Nos escondimos tras las murallas de la catedral, donde tantas veces me había morreado con mi primer novio al ponerse el sol. El escenario está montado unos metros por debajo, al aire libre. Nos agachamos para que no nos vean, y de vez en cuando, asomamos la cabeza. Primero sale el batería. Mi amiga tiene buen gusto. Luego sale el guitarrista. Entonces aparece él, vestido de negro. Y mi corazón estalla.
Lleva una Fender Telecaster y se mueve con la misma soltura con la que, hace un rato, hemos hablado por teléfono. Si el deseo es lo imposible al alcance de la mano, nunca hasta ahora he estado tan cerca de lo imposible. Se acerca al micro y, cuando empieza a cantar –solo unos minutos de prueba–, me viene a la cabeza cada uno de los instantes que he vivido a través de su voz, mientras paseaba por Palma con el walkman. Mi breve experiencia amorosa pasa por delante de mis ojos en tres segundos, como si estuviera a punto de morir.
Odio a las groupies, nunca he entendido cómo pueden desmayarse por el simple hecho de ver a sus ídolos. Blandas, pánfilas. Por culpa de las neuronas espejo, sus cerebros liberan dopamina y su euforia segrega sustancias como la oxitocina o la adrenalina, que les hacen perder los estribos. Y aquí estamos, mi amiga y yo, experimentando el placer adolescente del fan, con la razón vuelta del revés, agachadas, muertas de vergüenza, y creyendo que no nos ven.
Y cuatro años más tarde, aquí estoy: cenando con todo el grupo en un celler de Sa Pobla, antes de ver un concierto de blues. He conocido al guitarrista por la tarde, mientras le entrevistaba para un periódico sin lectores donde, como cada verano, realizo las prácticas. La carrera de periodismo no sirve para nada si no trabajas. Bueno, y si trabajas, tampoco está muy claro que sirva para nada.
Recuerdo con precisión fotográfica todo lo que ocurrió después de aquella cena. A veces el tiempo se pliega como si el universo fuera una tela mal extendida, cuyas arrugas pusieran en contacto momentos a muchos años de distancia, y se quedaran siempre así.
Instantánea número uno: estamos frente al escenario, un poco apartados, de pie bajo un árbol, junto a una papelera. Él dice que el blues es lo más aburrido del mundo. Es alto, ha engordado, se ha cortado el pelo, bebemos cerveza en vasos de cartón, fuma Ducados. El público llena la plaza del pueblo. Hay guirnaldas. A veces el guitarrista, que aún pretende ligar conmigo, intenta incorporarse a nuestra conversación. Se pone exquisito, y habla del equipo que está utilizando el grupo que toca. Desconecto porque no entiendo nada.
En la siguiente imagen, el guitarrista conduce a toda hostia por la carretera, él le grita que nos va a matar. Miro la oscuridad y las estrellas sobre el campo. Tengo la seguridad de que no. No vamos a morir. También estoy segura de otra cosa: está a punto de empezar algo importante.
Llegamos a Palma. Dejamos al bajista en su casa. Son las cuatro de la madrugada. El guitarrista pretende quedarse a solas conmigo, por eso me dejará a mí la última. Pasa por el piso del cantante. Pero al bajar del coche, él se reclina hacia mi ventanilla y como si tal cosa, suelta:
–Vaig a la platja a fer un capfico. Véns?
Le digo que sí, y salgo. El guitarrista que quería ligar conmigo flipa. Supongo que me odia. O nos odia a los dos. Le doy dos besos y las gracias.
Instantánea número tres: estamos en la playa más fea de Mallorca, cerca del Molinar, donde de día se torrefactan los turistas menos exigentes bajo unas sombrillas de paja, y de noche deambula algún yonqui extraviado sobre la arena húmeda. No hay nadie. Apiladas aquí y allá, tumbonas atadas con cadenas. El mar está negro y tibio, y seguramente asqueroso, pero no lo vemos porque las farolas quedan lejos. También quedan lejos las luces de la ciudad. No hay luna.
Nadamos casi a oscuras. Él se acerca demasiado a un dique y se hace un rasguño en la rodilla con las rocas del fondo. Luego se acerca demasiado a mí. Me pasa un brazo por la cintura. Hasta que no lo hace, no he pensado que fuéramos a abrazarnos. Nos besamos. Sabemos a cerveza, a tabaco y a sal. Es difícil follar dentro del agua. Salimos, no hemos traído toallas y tengo frío. Nos metemos en su coche, dejamos la ropa hecha una bola en el asiento de atrás. Me subo a horcajadas sobre su regazo, nos deslumbran los faros de otros conductores voyeurs que pasan por la zona. Es imposible concentrarse. Nos masturbamos mutuamente. Un rato. Luego lo dejamos estar. Hemos entelado los cristales. Nos vestimos.
Vamos a desayunar a una cruasantería del centro de Palma que abre las veinticuatro horas. Me enseña la herida que se ha hecho en la rodilla. Le digo que se va a convertir en un mutante porque se le habrá infectado con las cosas químicas del mar sucio. Tengo el pelo empapado, la piel cubierta de sal y, al otro lado de la ventana, amanece sobre las avenidas vacías. La plaza de España se tiñe de añil, también la escultura ecuestre del conquistador el Rei en Jaume, cagado por las palomas. Hablamos, nos reímos mucho. Los tópicos lo son porque todos, en algún momento, pasamos por ese lugar común. Como pasa todo el mundo por la plaza de España de Palma, también a horas intempestivas, aunque ahora no. Alguna moto, tal vez. Su petardeo desaparece al rato.
El tópico, esta vez, consiste en tener la impresión de que le conozco de toda la vida. Soy feliz. Le amo. Así de simple. Aunque no volvamos a vernos. En un sitio tan impersonal como esta cruasantería con paredes de colores ofensivos, un camarero adormilado, y por delante de la que paso a menudo y a la que no había entrado hasta hoy. Las luces agresivas en el techo perfilan la alegría de un amor reciente y trasnochado.
Eso pienso mientras se hacen las siete, me alegro de que mis padres estén en el apartamento de verano para no tener que dar explicaciones cuando llegue, y él me lleva a casa.
Dos noches después, estoy en la Lonja, charlando con un argentino al que acabo de conocer en la puerta de un bar. La Lonja es el barrio de moda. En la calle adoquinada, estrecha y antigua, se oye el bullicio de los jóvenes que van de aquí para allá con una copa en la mano. Trabajo mucho entre semana, salgo tarde de la redacción, y luego bebo muy rápido. En Palma siempre salgo sola y me encuentro con amigos, o conozco a gente nueva. En Barcelona no me atrevo. Nadie sale solo en Barcelona. Llevo tres años viviendo en Barcelona. Me gusta salir sola y no saber qué va a pasar. Es sábado. Son las tres de la mañana. El argentino dice algo. Sé lo que va a pasar si me quedo, le respondo que tengo que irme porque me esperan. Miento, pero da igual.
Voy a su casa. No queda lejos. Cuando llego, recuerdo que nunca he subido. Recuerdo que no sé en qué piso vive y que aún llevo el vaso de cerveza en la mano. No hemos vuelto a vernos desde aquel desayuno, no nos hemos llamado ni nada. Podría pulsar todos los timbres del portero automático y despertar a los vecinos, pero no me parece apropiado. Mejor le dejo una nota. Mejor se la dejo en el parabrisas del coche. Busco su coche. No lo veo. Recorro, dando tumbos, las calles de los alrededores. Mierda, no está. Vuelvo al portal del edificio. Tiene cuatro plantas, ¿vivirá en el primero, en el segundo? ¿Qué hago? ¿Pruebo? Me siento en el escalón que hay en la puerta y busco un bolígrafo en el fondo del bolso. Es un bolso de tela, soy algo así como neohippie, llevo un vestido sin mangas largo hasta los tobillos y el pelo muy corto, los ojos muy grandes, carrillos de hámster. Le pasaré la nota por debajo de la ranura, y que la encuentre quien la tenga que encontrar. Total, solo quiero decirle que he venido.
No encuentro ningún bolígrafo en el bolso. ¿Cómo es posible? Vaya mierda de periodista. No encuentro ningún bolígrafo, pero sí un mechero. Se me ocurre otra idea. Le escribiré el mensaje a fuego. Si acerco un mechero al papel, la superficie de la hoja se ennegrecerá, y así puedo apuntar el saludo con letras de palo.
Cuando, cinco minutos más tarde, llega a casa, se encuentra a una loca quemando una hoja de papel sentada en su portal. La loca le dice:
–T’estava deixant una nota.
Él responde:
–Va, puja.
Fundido a negro.
A la mañana siguiente me despertó cantando “I’m only sleeping”, de John Lennon.
–Te quité el vestido, estabas catatónica perdida –se justificó antes de que yo me descubriera en bragas bajo la sábana.
–Vàrem follar? –le pregunté.
–Tía, por quién me tomas. No soy necrófilo.
Nos fuimos a comer, y luego a su playa favorita que desde ese día se convirtió también en la mía, al noreste de la isla. Nadamos desnudos en un mar sin vocabulario. Las algas se amontonaban a un extremo, junto a las rocas. La arena blanca deslumbraba, los cardos marinos y las florecillas de Sant Joan trepaban por las dunas a nuestra espalda, las montañas parecían inclinarse, respetuosas, ante el paisaje. El sol quemaba.
De vuelta, encontramos una tortuga de tierra en la pequeña carretera que serpentea desde la zona de Artà hacia Manacor. Detuvo el coche, y la dejó en el campo para que no la atropellaran. Dijo que por aquella zona había muchas tortugas, y que él, en el chalet de sus padres, a las afueras, tenía setenta tortugas de varias especies del mundo. Las más peligrosa era una chelydra, también llamada snapper o tortuga mordedora, capaz de arrancarle una mano a un niño. Le había construido una piscina aparte, para que no se peleara con las demás. Sus californianas u orejas rojas habían crecido tanto que, en una ocasión, rodearon, atacaron y devoraron a una de las palomas de su padre, que era colombófilo. “Colombófilo no es nada pervertido”, solía bromear. La paloma se había acercado a beber al estanque. Esas palomas valen una pasta, y cuando él llegó, solo encontró sus alas flotando en el agua. No me lo creí del todo. Yo tuve dos galápagos de pequeña, uno se escapó y el otro murió de pena. Eso me dijeron. No me los imagino atacando a nadie. ¿Había visto La leyenda del indomable?, preguntó al volante. ¿Cuál, esa en la que Paul Newman se come cincuenta huevos duros? Sí. Pues cuando están haciendo trabajos forzosos, él caza una chelydra, la levanta cogiéndola por la cola. Ah, respondí yo.
El sol se recostó sobre la tierra seca, los algarrobos alargaron perezosos sus sombras sobre los márgenes de piedra, el cielo anaranjado se anudó en mi pecho, escuchábamos a Elvis Costello, y sentí a la vez todo.
Pasamos juntos lo que quedaba de aquel verano. Nos veíamos a la salida del diario y le acompañaba a ensayar, o tomábamos cervezas en bares baratos. Su sueldo como profesor de inglés no le daba para mucho. A mí me pagaban cincuenta mil pesetas en aquel periódico de distrito donde había empezado a trabajar después de clase, en Barcelona, y no me pagaban nada en ese diario sin lectores de Mallorca donde hacía las prácticas estivales.
Me contó que había vivido una temporada en Ontario, y que al sacar la basura en invierno, tenía que ir con cuidado para que no se lo comiera un oso. Los mocos se le congelaban al respirar.
Hicimos el amor muchas veces, en sitios extraños. La primera vez que me corrí, en un lugar tan prosaico como su cama, estallé en una carcajada. Creyó que me reía de él. Pero no, pero espera, no te enfades, perdona, perdona, intentaba entre risas. Llevaba tres años acostándome con profesores de sexología aplicada, neuróticos estudiantes de psicología y algún que otro barman con un tatuaje de Peter Pan en el brazo, y nunca lo había conseguido. Pensé que lo del orgasmo era un mito. Llegué a creer que era frígida.
Fuimos a celebrarlo. Cenamos pescado fresco y marisco en la lonja. Era como si probara el pescado y el marisco por primera vez. Bebimos.
Bebíamos mucho, bebíamos sin parar, teníamos sed. Él tenía catorce años más que yo. Era muy nervioso y todo lo hacía con prisa. Todo lo vivía intensamente, y en eso –como en tantas otras cosas– éramos parecidos. También melodramáticos y apasionados e impulsivos. Un día, a finales de agosto, se puso a llorar. O lloré yo y le contagié, no me acuerdo. Fue de repente, sin venir a cuento. Faltaba menos de una semana para que yo volviera a Barcelona y no sabíamos cómo podríamos vivir, a partir de entonces, el uno sin el otro. Estamos en su habitación, abrazados, yo intento quitarle hierro al asunto y ser resolutiva, habrá dos puentes en septiembre, puedo venir, y en octubre es el cumpleaños de mi padre, es una buena excusa, y si no también puedes venir tú.
Él dice que no es justo. Está furioso. Sí, esa es la palabra. Nos queríamos furiosamente. Nos queríamos a rabiar.
Ahora tengo la edad que tenía él cuando lo dejamos. Cuando veo su nombre en la pantalla del móvil, mi corazón da un vuelco. Hace años que nos perdimos la pista. Son las nueve y veinte de la mañana. Descuelgo. Acabo de llegar al gimnasio. Silencio al otro lado. Se la devuelvo enseguida, pero no contesta. Mi nombre no empieza por A ni está entre sus contactos frecuentes, no puede haberlo marcado sin querer. Pienso en lo peor. Pienso en una hermana decidiendo a cuáles de esos contactos comunicarles la mala noticia. Al ver mi nombre, esa hermana suya considera que sí, que debería decírmelo. Marca sin pensar. Luego se pone nerviosa, o llora, o se dice que ha pasado demasiado tiempo y que a lo mejor ese número ya no me corresponde.
Sentada en el banco del vestuario, envío un mensaje: “Hola. Creo que me has llamado sin querer. ¿Va todo bien? ¡Besos!” Luego voy a nadar.
En la piscina, recuerdo la vez que fuimos a un concierto de Robyn Hitchcock, en el Luz de Gas. Había poca gente y, al final, lo entrevistamos en el camerino. Yo fingía que tomaba apuntes, y él fingía que traducía al inglés lo que yo le decía, preguntándole, en realidad, lo que le daba la gana. Él tenía todos los discos de Hitchcock. Hitchcock tenía una botella de vino tinto metida en un cubo de hielo.
También nos hicimos muchas fotos. Salgo desnuda en una cala, entre la niebla, el agua es plana y gris. Me sorprende reconocer aún en el espejo ese mismo cuerpo anguloso. Alguien dijo: “Tienes unas arrugas que no te mereces.” Son de haberme reído y no ponerme crema cuando tocaba y de no comer fruta. Pero la flaccidez me aflige, percibo que voy convirtiéndome en una mujer invisible. Demasiado pronto. Es como si todo me ocurriera siempre a la edad equivocada. Como si hubiera realmente una edad para cada cosa.
Él tenía devoción por los tsunamis y los tiburones blancos. También le obsesionaba el precio de las cosas. Era incapaz de decir lo bien que había comido en un restaurante sin añadir la cifra exacta de lo que le había costado.
Hacíamos excursiones por Mallorca. Me llevaba a lugares en los que no había estado, como Cala Mesquida, donde construyeron un macrohotel que la destruiría para siempre. Tengo fotos de los pinos retorcidos por el viento sobre la arena, y fotos de nuestras sombras fundidas en una.
Un día, en el coche, al volver de Sa Calobra, puso la canción “The year of the cat”. Siempre odió los solos, cualquier tipo de solo, en cualquier composición; consideraba los solos una paja hortera. “The year of the cat” está plagado de solos. Sacó la cinta del radiocassette y la lanzó por la ventanilla. Dijo: “Puto Al Stewart…”
Otra vez, en la Serra de Tramuntana, detuvo el coche, salió. Pensé que iba a mear, pero volvió con un trozo de musgo que puso sobre mis rodillas. Dijo:
–Te quiero… –musgo.
Fotografió mi primer orgasmo de 1999. Justo cuando acabábamos de hacer el amor, y yo me reía y lloraba al mismo tiempo, mi cuerpo temblaba. Cogió la cámara que tenía en la mesita de noche y disparó. En la foto tengo los ojos hinchados y una mueca entre feliz y sorprendida llena de dientes, los pechos pálidos y, como estoy tumbada boca arriba, también papada. Estoy horrible, la foto es pésima, y no cabe en ella más belleza.
Cuando vuelvo al vestuario, después de cruzar la memoria a nado, ha contestado. Me alegra comprobar que sigue siendo el mismo malhablado incorregible. Está hasta los huevos de un puto máster que lo lleva de culo. Dice que quien me ha llamado ha sido su hijo de cinco años, que le ha cogido el móvil. Le contesto que le dé recuerdos: gracias al juego infantil de ese niño al que no conozco, nos hemos puesto al día.
Empieza el verano, otra vez. Tengo el pelo largo y empapado. Nos conocimos una noche sin luna. Esta noche habrá luna llena. ~
(Palma de Mallorca, 1977) es escritora y periodista. En 2010 ganó el Premio Josep Pla con la novela Egosurfing (Destino).