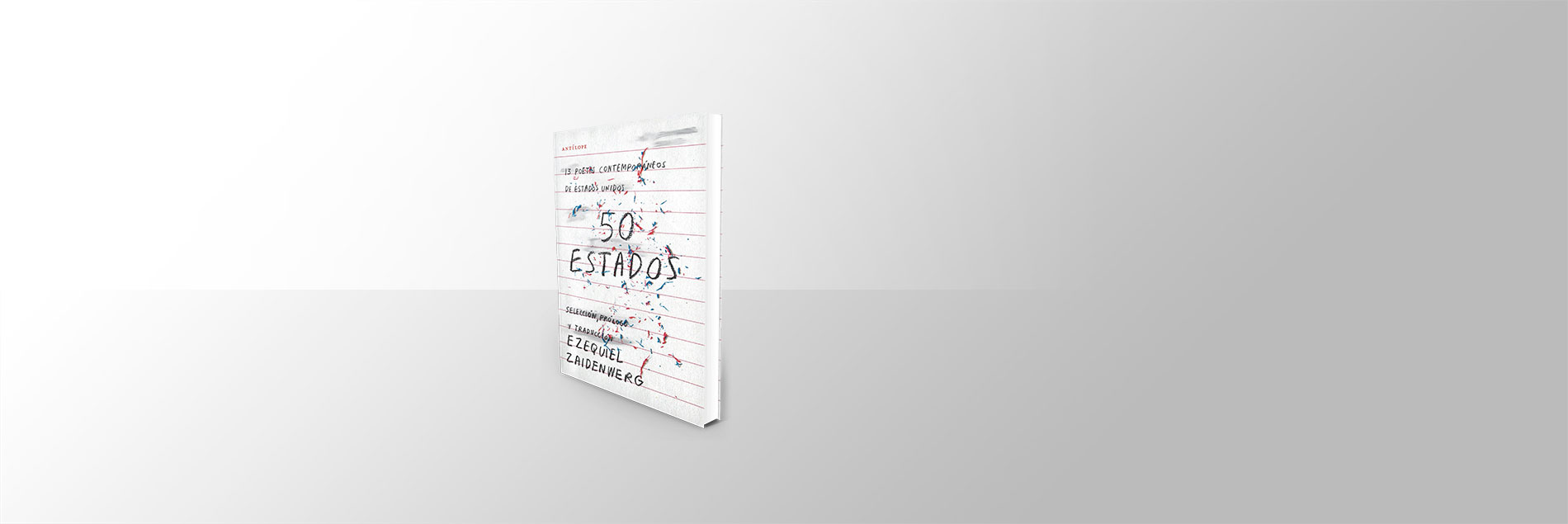locis sonorensibus
Aislarse es ponerse a disposición de una isla, precisamente una solitaria, donde lo habitable del mundo se desentiende de ella, para ser absorbido únicamente por la cultura. La cultura hace más habitable el mundo. La raíz cultūra señala la presencia del cultivo, ante lo cual la isla solitaria solo dispone de una maleza virgen, no imposible para el empeño agrícola, pero sí intacta por la mente humana.
Lo que propicia el aislamiento es la voluntad, como la del eremita en su jardín, el pequeño paraíso, descrito por Jacques Le Goff en La Baja Edad Media, o el abrupto naufragio, como el de Alexander Selkirk en la isla de Juan Fernández, a quien Antonello Gerbi recuerda como la figura determinante en la creación del rebelde personaje de Daniel Defoe. La isla solitaria es, para el barco, lo que el bosque para la carretera: el borde entre la civilización y la vida salvaje, esta última el entorno dorado, no afectado por el hombre más allá de la inmensidad instantánea del paisaje pictórico, o la esencia de lo indómito que advierte, con solo pensarla, el peligro de la brutalidad y la disolución de la ley, a pesar del imparcial escrutinio de la ciencia.
Antonello Gerbi en La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica, 1750-1900 evoca los comentarios del filósofo y naturalista del siglo XVIII Cornelius de Pauw, quien interpretó el espíritu del hombre americano a partir de su relación con la naturaleza del continente. La naturaleza de América, sugiere De Pauw, además de haber sido escasamente trabajada por la mano indígena previa al descubrimiento, es débil y corrompida y, debido a esa misma condición, propició la brutalidad y degeneración en los hombres que la habitaban. Más allá de la reacción crítica que De Pauw generó en ilustres americanos como Francisco Javier Clavijero y Thomas Jefferson, la atávica oposición entre cultura y naturaleza queda manifiesta en la isla que, a partir de la aventura de Selkirk, De Pauw empleó como ejemplo del deterioro que ejerce una naturaleza hostil, sin sociedad, en el espíritu humano: “El hombre no es, pues, nada por sí mismo: le debe lo que es a la sociedad: el más grande Metafísico, el más grande Filósofo, abandonado durante diez años en la isla de Fernández, se volvería estúpido, mudo, imbécil, y no conocería nada en la naturaleza entera.”
La interpretación de Gerbi sobre De Pauw señala que el hombre metafísico o pensante, que accede a un contexto carente del empeño humano, ve deteriorada su humanidad, pues su razón se ve impedida para hallar las causas y el sentido de las cosas, en medio de cosas que no le revelan más que una inercia irracional. Este hombre pensante, en vez de dominar la naturaleza con la fuerza de su intelecto, impotente ante la rudeza del lugar, se convierte en su propio entorno, en un ser silvestre y enajenado. Esta conversión depauwiana delata un acierto y una insuficiencia: por un lado, que el entorno matiza, y eso es decir poco, el pensar y la conducta de los individuos, y por otro lado, que la naturaleza virgen podría conducir, no solo a la imbecilidad, sino a la contemplación.
El realismo trascendental difundió la idea de que el mundo exterior y sus leyes no son solo “conexiones entre las percepciones”, dice Eduard May en Filosofía natural, sino “expresión de las relaciones metafísicamente reales que existen ‘en’ o ‘más allá’ del mundo percibido”. La primera indagatoria del hombre puesto en la isla, con exclusión del terror, es la búsqueda de una causa de todo lo que le rodea, trascendidos el cobijo y la alimentación, ante una naturaleza que se sustrae a la atención de una mirada civilizada que, sin embargo, escruta civilizadamente. El metafísico, como el eremita, comprende que el ser supremo se oculta “en” y “más allá” de una naturaleza que esconde violentamente sus leyes, y del abandono de la civilización, cuya única huella es el propio isleño. El náufrago, al que tal vez le son indiferentes los propósitos metafísicos (o es, acaso, el hambre lo que volvería a un hombre más propenso a un interés de este tipo), o sobrevive con un terror moderado y recuerda, esperanzado, la cálida figura del barco o se exaspera y se desvanece con la naturaleza, como el imbécil salvaje de De Pauw.
El isleño tendrá solo para sí las imágenes que alguna vez lo constituyeron como un ser culturalmente identificado; y la memoria, que siempre recupera esa identidad, al no disponer de los lazos gregarios o simbólicos (un hogar citadino, un reloj, una bandera) que confirmen que el individuo significa algo más allá de la propia soledad, consiente quejosa o resignadamente la aparición del ensimismamiento. Esta memoria, que lo sabía todo, delante de una naturaleza que no le revela más que lo indispensable para su provenir fisiológico, se sumerge en sus propias reminiscencias, imágenes sin destinatario exterior, pues a ella nadie la espera. El efecto es, pues, una insularidad interior, donde el monólogo es la realidad de una voz que no tiene eco. Delante de una imposible retroalimentación, el náufrago hallaría cierto consuelo en el diálogo animista con una naturaleza, que solo le responderá con el mismo lenguaje que él conoce, el de su mente; a ello se sumaría una confortante relación afectiva con los animales endémicos. Así, la opción más viable para el eremita y el náufrago es acceder a la contemplación o la exasperación.
De Pauw acertaría totalmente en su sentencia sobre la degeneración humana solo si se olvida, como lo hizo, de la actitud iluminada del eremita que, puesta en el más arduo límite y avanzados los meses o los años, terminaría por no distinguir entre la vida y la muerte. Sin duda, el hombre morirá solo, y su mística, sin herencia. La exasperación es lo que más se acerca al hombre estúpido de Cornelius de Pauw, pues ese ensimismamiento que la estimula es el principio de una escisión cultural, a favor de una nada que afirma una existencia sin significado. Esta afección, semejante a un silencio cultural, conduciría, para el náufrago, y tal vez para el eremita, a desvaríos intermitentes en la consolidación de lo real y lo ilusorio. La inminente estupidez depauwiana expone a un hombre que, al no tener punto de comparación cultural, deja de alimentar para sí la necesidad de lo real para optar por la armonía de su mente, donde la realidad y la ilusión, como en la locura o la psicosis, forman un solo camino, el mismo camino de la naturaleza irracional. Tanto el náufrago como el eremita se enfrentan a esta confusión, con la diferencia de que el segundo tiene un propósito: el más allá.
Las ensoñaciones citadinas que promueven la despreocupación y el olvido a través de la isla desierta, como la hipótesis de una libertad que opaque la frustración, manifiestan una ingenua irresponsabilidad sustentada por una visión turística de la relajación, sin apelar a la aspereza de una vida sedentaria en esa isla. La vida en una isla desierta diluye toda posibilidad de elaborar una metáfora, al menos no una metáfora reconfortante, en un principio: una metáfora lo menos literaria posible. ~