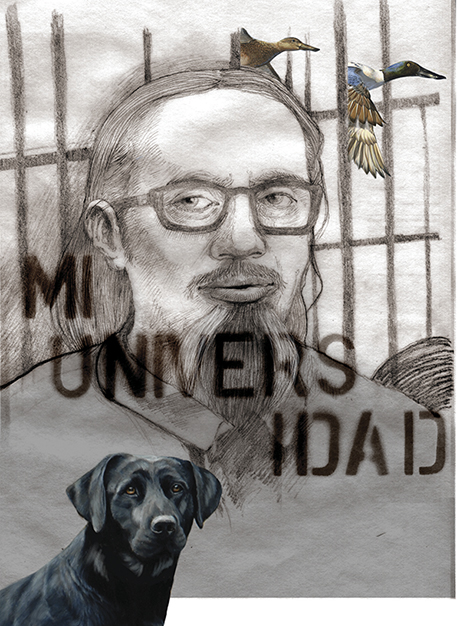No quería yo dejar pasar el año pasado sin dedicarle unas páginas a Édouard Drumont (1844-1917), cuyo centenario luctuoso casi nadie festejó y no sin buenas razones: fue uno de los padres de aquello que Léon Poliakov llamó “la Europa suicida”, que desde el caso Dreyfus a fines del siglo XIX convirtió el antisemitismo –tan frecuente en la opinión pública– en el exterminio hitleriano de los judíos. Si la violencia antisemita se remonta, con sus pogromos, a la Edad Media, la naturalización del antisemitismo como una convicción intelectual “honorable” se debió, más que a los alemanes de los tiempos de Bismarck, a sus enemigos, los franceses de la Tercera República. Nadie como Drumont –a través de La France juive (1886) y de La Libre Parole, su periódico fundado en 1892, que llegó a tirar doscientos mil ejemplares diarios– contribuyó con semejante contumacia a convertir al “judío” en el enemigo de Francia, de Europa y de la humanidad, al grado de que, durante el régimen de Vichy y la ocupación alemana, colaboracionistas y autoridades nazis sacaron del ropero al viejo periodista para darle un lugar de honor como inminente precursor de la liquidación en marcha de los judíos europeos.
Leer La France juive es casi imposible. No solo el Holocausto convierte su lectura en cosa repugnante, sino que –como lo señalaron sus contemporáneos y, entre ellos, la Iglesia católica de la que Drumont se creía cruzado junto a no pocos antisemitas de otras familias– la prosa es farragosa; la argumentación, diabólica (así la calificó, de nuevo, Poliakov, el historiador del antisemitismo); la información, mentirosa; la lengua, viperina, y el caudal de insultos contra los judíos, interminable. Obra maestra de la difamación, libro-calumnia de principio a fin (y son mil doscientas páginas con mucha politiquería francesa de la época), La France juive, sin embargo, debe leerse porque, si bien Drumont no provenía de la vieja tradición monárquica y reaccionaria –a su parecer, los judíos, con Napoleón como títere, pervirtieron la legitimidad republicana de la Revolución francesa, crucial para él–, fue un curioso hombre de derechas (de la poblada tribu antimoderna). Con un éxito arrollador, Drumont dirigió su argumentación a alimentar a la izquierda obrerista, creando casi él solo la identidad entre los judíos –caricaturizados en el idiosincrático clan Rothschild– y los capitalistas, expoliadores de la Francia del trabajo honesto, madrugador, artesanal, en la que el cura de aldea era el culmen de todas las virtudes. No solo eso: Drumont nunca ocultó sus simpatías por la Comuna de 1871 y cuando sus aliados clericales le recordaban los crímenes de los comuneros, el periodista culpaba a… los judíos extremistas infiltrados en el pueblo bueno de París. Durante la locura anarquista de los años noventa del XIX, cuando en un atentado murió hasta un presidente de la República –Sadi Carnot–, Drumont siempre justificó los bombazos. Probaban la impotencia de los desheredados contra la plutocracia judeo-masónica (tal parece que el autor de La France juive inventó esa combinación). “El anarquista tipo es Rothschild”, gritaba Drumont.
((Grégoire Kauffmann, Édouard Drumont, París, Perrin, 2008, p. 249.
))
Siempre bienvenidos en su mesa, solo a los anarquistas les permitía, una vez que se les pasaban las copas, los chistes blasfemos y las canciones sacrílegas.
Tres veces se postuló Drumont a diputado y obtuvo éxito en la última oportunidad, en 1898 (lo eligieron en Argel, entonces francesa, donde enardeció a musulmanes y cristianos contra la muy empobrecida comunidad judía local), gracias al apoyo de republicanos, socialistas y anarquistas; tuvo que sentarse invariablemente en el lado izquierdo del hemiciclo del Palais Bourbon. Precisamente su declive como figura pública contestataria y “antisistema” se debió a su alineación, como uno de los periodistas más furibundos durante el caso Dreyfus, con el gobierno republicano, al que desafiaba por plutócrata, y con el Ejército. Habiendo logrado la condena del capitán judío, luego rehabilitado en 1906, uno de los perdedores, a mediano plazo, fue Drumont, quien hubo de refugiarse en la beatería, misma que este católico de fe dudosa, en el fondo, detestaba y a la cual ofendió, ya viejo, casándose con una divorciada. Así nos lo cuenta su meticuloso biógrafo Grégoire Kauffmann.
Aunque se las daba de literato y fue muy querido por Alphonse Daudet (a quien injurió cuando este aceptó una boda civil para su hija), a Drumont, hombre de muchas lecturas de las que obtuvo escaso provecho, se le cayó de las manos El capital, de Marx, y cualquier otro libro sustancioso. Se intoxicó de literatura socialista y esas aguas, para rebajar el vino católico, dieron por resultado una exótica bebida espesa. Hasta el viejo Engels condenó a Drumont cuando escuchó hablar de él.
((Ibid, p.225.
))
Infatigable, lo suyo era leer periódicos. La inundación de París de 1910 arrojó su biblioteca entera al río Sena, en donde amaneció flotando. Fue un mal político –su liga antisemita fue un fracaso en 1890– porque entendía juiciosamente que el antisemitismo era un estado de ánimo popular, muy popular, al cual no había que identificar ni con la monarquía perdida ni con la república en pañales y por ello, también, fue un pésimo parlamentario, perezoso en la tribuna. Su asociación con el romántico golpista Boulanger, en 1889, a la postre suicida, fue otra de las comedias de folletón en que el político Drumont se vio involucrado.
Mal orador, lo suyo era el libelo, y su reino estaba en la redacción periodística, donde traficaba información con audacia, durante la época de oro del cuarto poder. Sacó mucho provecho, por ejemplo, del escándalo de Panamá en 1893, otro de los casos que a su entender demostraban cómo los judíos se beneficiaban de la corrupción democrática. Se batió en duelo, en días en que los periodistas visitaban el campo de honor con tanta frecuencia como las imprentas, nueve veces. Algunas las provocó como estrategia comercial para promocionar sus libros (La fin d’un monde, Le testament d’un antisémite), hasta que acusó al barón Alphonse de Rothschild de corromper a un periodista y este último lo demandó por calumnias. Drumont perdió el caso y pasó el invierno de 1892-1893 en la prisión de Santa Pelagia, donde el lobby antisemita de París (y los carceleros) lo trataron a cuerpo de rey. Era un dotado esgrimista y su discípulo predilecto –en las dos esgrimas: la del florete y la de la pluma– fue Léon Daudet, el hijo de Alphonse, antisemita tan virulento como Drumont, pero mejor lector y escritor de una jerarquía muy superior.
(( Ibid., p. 103.
))
Aunque nacido en París, para sus amigos (como el muy antisemita Edmond de Goncourt que lo convirtió en uno de los payasos estelares en sus Diarios) Drumont era un pequeñoburgués provinciano que había sufrido el infortunio del desclasado: no pudo “casarse bien” cuando le llegó la fama pues cargaba con el estigma de que su padre murió en el manicomio de Charenton. En la Bella Época se daba por científica la creencia de que la locura tenía un carácter hereditario
((Ibid, pp 27 y 77.
))
. Su primer matrimonio ilustra la catadura del personaje: sabedor de que su prometida no era rica ni guapa, una vez concluida la misa de matrimonio, la despachó a casa y se fue con unos pocos amigos a celebrar al bar de la esquina.
((Ibid., p. 59.
))
El antisemitismo de Drumont conjuga cuatro variables. Antes de observarlas a detalle hay que decir, con Kauffmann, que gracias a él por primera vez una democracia moderna contó con un movimiento antisemita legal, influyente, agresivo y poderoso.
((Ibid., p. 126.
))
La primera variable fue el irreductible y añejo antijudaísmo cristiano, estimulado por el papa León XIII –electo en 1878 y admirador de Drumont–, quien, al proclamar “la cuestión social” como causa de vida o muerte para la Iglesia, le otorgó una indudable orientación antisemita. La segunda fue el pavor de las clases bajas francesas y sus voceros tradicionalistas por la acelerada industrialización ocurrida durante el Segundo Imperio y la Tercera República, en donde los judíos destacaban en las altas finanzas, el mundo del teatro y la política, a pesar de no representar sino el 0.2% de la población francesa.
((Ibid., p. 86.
))
Pese a su ansioso deseo de integración (y así lo prueban no solo los Halévy y los Proust –la caricatura de un gran mundo “judaizado”, en el tomo ii de La France juive, debió alimentar a ese gran pastichista que fue el autor de La Recherche–, sino su entusiasmo, cuando se alistaron contra Alemania en 1914), los judíos franceses, durante el imperio periodístico de Drumont y a lo largo del caso Dreyfus, fueron invariablemente calumniados como “judíos alemanes”, al servicio del Reich que le había arrebatado Alsacia y Lorena al hexágono en 1870. En aquella guerra, Drumont se alistó como policía en París para rehuir el frente, lo que le permitió ser testigo de la Comuna.
Durante la Gran Guerra de 1914, cuando el gobierno invocaba la Unión Sagrada de todos los franceses contra el enemigo alemán, el viejo Drumont hubo de guarecerse, como siempre hacía cuando las cosas iban mal, en la Iglesia católica y esconder un antisemitismo a esas fechas momentáneamente anticuado, tenido por cosa del otro siglo. El prolongadísimo fin del Antiguo Régimen, la transformación de Francia en una sociedad urbana, estigmatizó a los judíos y elevó a la Torre Eiffel, producto de la Exposición Universal, esa “fiesta judía”, como símbolo de la nación. Sabía bien Drumont que el ícono comercializaba a esa Francia laica, cosmopolita, hoy diríamos “multicultural” y tolerante, fiel al ideario de 1789, en la que él se vomitaba casi todos los días desde La Libre Parole y en los periódicos donde el famoso tinterillo hizo de las suyas desde su oscura juventud.
La tercera contribución de Drumont fue importar el antagonismo entre el ario y el judío al antisemitismo francés, que, pese al precedente del conde de Gobineau (1816-1882), no había pasado de la erudición al periodismo. La conexión directa entre Drumont y Hitler, que los antisemitas antigermánicos de la Acción Francesa, durante los años treinta del siglo XX, se empeñaron en negar, está allí. Y aún hay más (cuarta variable): junto a la izquierda socialista (que se abstuvo de defender a Dreyfus para no mancharse en una “pugna interburguesa”), la de Jules Guesde sobre todo, Drumont fue el primero en proponer la expoliación de los bienes de los banqueros judíos en beneficio de una nueva república trabajadora y colectivista, resueltamente antisemita. Por ello, también, Drumont vio con simpatía el sionismo de Herzl y el del valeroso Bernard Lazare (su gran rival judío durante el caso Dreyfus): la decisión de los propios judíos de buscar un hogar nacional en Palestina daba por caduca, según los antisemitas, la pretensión de integrarse en una sociedad europea a la cual le repugnaban los “israelitas”. Antes de La France juive, el antisemitismo era una patología cultural imprecisa y fluctuante; tras Drumont se volvió una política nacionalista que podía practicarse mediante un programa deliberado. Así lo harían Hitler y Pétain poco más de veinte años después de la muerte, en el olvido, de su profeta.
Traduzco de La France juive uno de los pocos párrafos interesantes y no solo biliosos, porque nos lleva a la compleja herencia que, sobre todo para los católicos franceses, significaba Drumont:
Es en efecto singular el destino de esta raza: de todas las razas humanas solo ella ha tenido el privilegio de vivir bajo todos los climas y, al mismo tiempo, ella no se puede mantener, sin nutrir a los otros y sin nutrirse a ella misma, sino en una atmósfera intelectual y moral muy especial. Con su espíritu de intriga, su manera de atacar sin cesar, su furor de destruir la fe de los otros con su ausencia de todo deseo de convertir a los extraños a la suya, el judío está expuesto en ciertos países a tendencias frente a las cuales él siempre sucumbe y eso explica la persecución perpetua de la que es objeto. Desde que el judío ha instruido a esos grandes cerebros alemanes ávidos de sistemas e ideas, a esos espíritus franceses ganosos de novedades y de palabras, a esas imaginaciones de esclavos siempre en la búsqueda de sueños, él no se puede contener, inventando el socialismo, el internacionalismo, el nihilismo; lanza sobre la sociedad que lo ha acogido a los revolucionarios y a los sofistas, los Karl Marx, los Lassalle, los Gambetta, los Crémieux. Él mete en el horno al país y hace cocer el huevo de ciertos banqueros y todo el mundo se reúne en la puerta para pasar a verlo.
((Édouard Drumont, La France juive. Essai d’histoire contemporaine, I, París, Marpon & Flammarion, 1886, p. 205. El párrafo de Drumont me hace recordar la broma de Isaac Bashevis Singer de que los judíos inventaron el cristianismo, el marxismo y el psicoanálisis para confundir a los gentiles.
))
Del antisemitismo casi homicida al filosemitismo abrasador había solo un paso. Ya se ha dicho: La France juive y Le salut par les juifs (1892), de Léon Bloy, son dos caras de una misma moneda, por más que sea astronómica la diferencia entre ambas plumas. La peculiaridad judía, su naturaleza de pueblo a la vez perseguido y ermitaño, sorprendía y celaba a los cristianos, como se lee en las primeras líneas del párrafo citado. No quedaba sino exterminarlos o convertirlos, como deseaba Bloy, porque sin ellos la salvación estaría incompleta, pues para empezar, como se lo recordaron muchas veces a Drumont, Jesús era el más grande hijo de Israel. La tercera opción a la que alude Drumont –el judío como artífice de la modernidad– era intolerable para la Iglesia católica hasta el Concilio Vaticano ii. La integración, antes y después del Holocausto, era tarea de la modernidad ilustrada, democrática y pluralista que, en teoría, habían creado los judíos, desarraigados-enraizados. “Prefiero al judío que al ateo”, dirá siempre Drumont.
Durante la Tercera República, Drumont tuvo adversarios formidables, en casi todos los partidos, que lo condenaron por soez y atrabiliario. No era, además, un gran escritor, como sí lo fue Louis-Ferdinand Céline, el autor antisemita más influyente después de él, a quien le heredó no solo todo el léxico crapuloso, sino un recurso retórico: el panfletario es el vocero de las víctimas.
((Annick Duraffour y Pierre-André Taguieff, Céline, la race, le juif, París, Fayard, 2017, p. 63
))
Careció Drumont de la cláusula estilística que salva a los grandes escritores franceses de cualquier extravío ideológico.
Las mejores plumas liberales, algunas socialistas (en esto, como en tantas cosas, Jean Jaurès fue excepcional) y no pocas católicas rebatieron a Drumont con encono. Su “judeomanía” fue incluso tema de averiguación psiquiátrica y no escapó al cómico destino de tantos antisemitas: alguien más celoso que él –siempre los hay– llegó a denunciar los orígenes judíos del propio Drumont. A los estetas su estilo les parecía de gusto tan cutre como las novelas de su enemigo, el naturalista Émile Zola, el “intelectual” cuyo manifiesto cambió el destino de Dreyfus.
Y sin embargo, Drumont siempre fue una pesadilla para la Iglesia y sus intelectuales. El caso de Georges Bernanos es significativo. Este valeroso antimoderno –que rompió primero con la Acción Francesa y luego con el franquismo, en cuya cruzada nacional-católica creía y en la cual combatía uno de sus hijos– escribió un libro muy problemático, La grande peur des bien-pensants (1931). Antes de denunciar los crímenes de los franquistas durante la Guerra Civil española y hacer mancuerna con Simone Weil (quien hizo lo propio en el bando republicano), Bernanos intentó en aquel libro desdemonizar a Drumont. Su antisemitismo, decía, había sido fenoménico. El judío no era sino una figura alegórica para el libelista, destinada a cubrir el horror de la modernidad y del dinero, su gran Satán. Ya alineado con De Gaulle y su Francia Libre, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el novelista Bernanos escribió una frase espantosa, otra vez en defensa de Drumont: “Hitler ha deshonrado el antisemitismo.”
(( Georges Bernanos, “À propos de l’antisémitisme de Drumont” en La grande peur des bien-pensants, prefacio de Bernard Frank, París, Le Livre de Poche, 1969, pp. 395-396.
))
El último en preguntarle, póstumamente, a Bernanos si puede haber un antisemitismo honorable, fue, creo, Alain Finkielkraut, aunque otros intelectuales judíos, como Elie Wiesel, han sido muy considerados con Bernanos, recordando su muerte del lado de los justos. Empero, la horrenda frase puede ser desmentida releyendo La France juive: una “alegoría” llena de nombres propios (“el índice onomástico del libro es un boletín de difamación”, dijo un periodista)
((Kauffmann, op. cit., p. 87.
))
de judíos, ricos pero también intelectuales y artistas, cuyo patrimonio el piadoso Drumont –que se jactaba de nunca haber dicho una palabra contra la “religión” judía– anhelaba expropiar para repartirlo entre los pobres de Francia. Con una inoportunidad gigantesca dado que las chimeneas de los campos aún estaban humeando, Bernanos quería volver al pleito testamentario de Bloy: ¿Qué debían hacer los cristianos con el obstinado judaísmo? ¿Hasta cuándo podía la Iglesia esperarlos? Bernanos cava más hondo cuando se pregunta si los judíos inventaron la teocracia (y la teocracia camina al lado del racismo, agrega el novelista, que no creía que existiese, al menos, una “raza francesa”) o si la noción hitleriana de la supremacía aria no sería una variante tomada de la noción teológica judía de “pueblo elegido”.
Muerto en 1948, Bernanos le pasa involuntariamente el testigo a Hannah Arendt, quien para Drumont habría cumplido con el prototipo de la judía berlinesa, es decir, cosmopolita. En esos mismos artículos sugiere que, por pudor religioso, los judíos no están preparados para resistir con la fuerza y, por ende, son culpables de la debacle del gueto de Varsovia. Tras Eichmann en Jerusalén (1961), Arendt no solo habló de la famosa y fabulosa banalidad del mal sino de la pasividad de los judíos y de sus dirigentes al momento de enfrentar el nazismo. Hans Jonas y Gershom Scholem, entre otros muchos, criticaron con dureza esta opinión acusando a Arendt de ignorar, desde Nueva York, la vida comunitaria de los judíos europeos, muchos de ellos rústicos ortodoxos venidos del Este, urgidos de arrancarle algunas vidas judías al nazismo.
(( Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt. For love of the world, New Haven, Yale University Press, 1982, p. 337; Richard H. King, Arendt and America, Chicago, University of Chicago Press, 2015, pp. 212-213.
))
La discusión entre judíos y cristianos durará lo que dure el mundo. Mientras, Drumont reposa en el cementerio de Père-Lachaise. El 15 de noviembre de 2000, por orden judicial, el alcalde de París mandó borrar la inscripción que decía, junto al nombre del difunto, la leyenda: “autor de la obra inmortal La Francia judía”.
((Kauffmann, op. cit., p. 470.
))
~