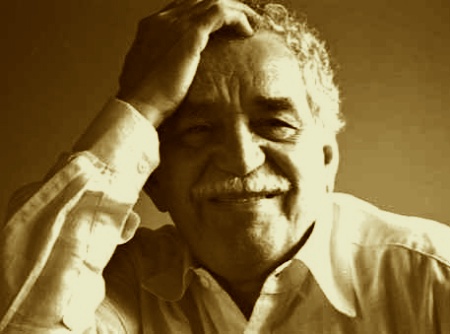“Espero […] que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas.” Porfirio Díaz hizo públicas estas graves palabras en su renuncia a la presidencia, el 25 de mayo de 1911. Unos días después abordó en Veracruz el buque Ypiranga que lo llevaría a Francia, donde sus restos descansan hasta ahora en una modesta tumba del cementerio de Montparnasse en París. El suyo es el único exilio post mortem que registra la historia mexicana. Para su desdicha, Díaz no pudo morir con esa “justa correspondencia”. Por el contrario, falleció en París, el 2 de julio de 1915, en plena guerra europea, mientras México se enfrascaba en la etapa más cruenta de una revolución cuyo saldo final fue la instauración de un largo régimen construido sobre el mito de la radical maldad del propio Díaz y de la era que, por casi cuarenta años, presidió.
Tuvieron que pasar cien años desde la muerte de Díaz para que apareciera ese estudio “concienzudo y comprobado” que terminara por derruir (al menos en la historiografía, si no en la imaginación colectiva) el mito negro de Porfirio Díaz. Es una fortuna que lo emprendiese Carlos Tello Díaz, cuyo sólido oficio y dedicación van al parejo de su valentía. Sabe que para revelar la verdad histórica (sobre todo en un país cargado de mitos) es necesario remar contra la corriente. Así lo hizo en La rebelión de las Cañadas (1994), su ensayo sobre los orígenes del levantamiento zapatista en Chiapas, y volvió a hacerlo en 2 de julio (2007), su radiografía de las cerradas elecciones presidenciales de 2006. Luego de resistir la andanada de críticas, en una decisión de vitalidad y entereza, Tello regresó al tema porfiriano que lo había ocupado poco antes de aquellos tiempos turbulentos, cuando publicó su investigación sobre los porfiristas desterrados en Europa a raíz de la Revolución: El exilio. Un relato de familia (1993).
Tenía buenas razones para esa vuelta: sabía que, a pesar de las varias biografías sobre Porfirio Díaz y los amplios estudios sobre el periodo –entre los cuales sigue destacando la magna Historia moderna de México (1955-1972) de Daniel Cosío Villegas–,
((Breve recuento. La primera biografía seria fue la de Hubert Howe Bancroft, Vida de Porfirio Díaz (1887). En 1906, Salvador Quevedo y Zubieta publicó Porfirio Díaz. Ensayo de psicología histórica, buen acercamiento a la psicología de Porfirio. Carleton Beals, en Porfirio Díaz, dictator of Mexico (1932), tomó en cuenta la información oral disponible y se alejó del corsé académico. Más recientemente, Paul Garner publicó Porfirio Díaz. Entre el mito y la historia (2015), una valiosa y sucinta biografía política que se concentra en su larga presidencia. Otro libro muy meritorio es el de Ricardo Orozco, Porfirio Díaz Mori. La ambición y la patria (2015). Por su parte, Rafael Tovar y de Teresa ha publicado dos dignas y sustanciosas reivindicaciones de la figura histórica de Díaz, centradas en su declive y fin: El último brindis de don Porfirio. 1910: Los festejos del Centenario (2012) y De la paz al olvido. Porfirio Díaz y el final de un mundo (2015).
))
no existía una biografía “a la inglesa” del personaje. Tello entendió que ese era su llamado. Y lo asumió a sabiendas de que se trataba de una obra que podría y debía de llevar- le una década o quizá más. Lo movía el amor a la verdad, el amor a la historia y el amor filial: Tello es tataranieto de Porfirio Díaz. El fruto de su esfuerzo es Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo, primer volumen de una serie que se compondrá de tres tomos y que no dudo en considerar la primera biografía “a la inglesa” de la historiografía política mexicana, al menos para la era moderna.
((Las biografías de Carlos Herrejón sobre Hidalgo y Morelos (Hidalgo. Maestro, párroco e insurgente [2011] y Morelos [2015]) pertenecen también, sin duda, a ese limitado elenco. Su acercamiento al mundo interior de los personajes es insuperable, lo mismo que su valor documental quizá más destacado. No obstante, el despliegue de erudición académica afecta la narrativa biográfica. Herrejón, me parece, es más historiador que biógrafo.
))
El subtítulo de este primer tomo es La guerra. Abarca la etapa de 1830 a 1867 y está dividido en tres partes que corresponden a los tiempos y escenarios de la vida de Díaz, entreverados con los del país. “El origen” recrea las esforzadas mocedades de Porfirio en Oaxaca, de 1830 a 1854; “La Reforma” cubre el tramo que va de su adhesión al Plan de Ayutla, en 1854, hasta la declaración de la moratoria de la deuda externa por parte del gobierno de Juárez en 1861; y finalmente “La Intervención” aborda el destacadísimo papel militar de Porfirio ante las fuerzas francesas de ocupación desde los inicios del conflicto, en 1861, hasta la ejecución de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la república en 1867.
En su tránsito de la condición aislada, atrasada y precaria a una lenta incorporación a la modernidad, la vida de Porfirio Díaz es representativa de la vida de México. Comienza apenas veinte años después del inicio de la Guerra de Independencia, en un país devastado por la violencia que –con un rezago de siglos– hace sus primeros esfuerzos por constituirse como una nación autónoma. Y comienza en una zona sagrada de ese país, en Oaxaca, una hermosa ciudad, criolla y mestiza, siempre piadosa, enclavada en una aguerrida Babel indígena. Basado en descripciones invaluables de la época (diarios de viajeros, memorias y crónicas inéditas de Francisco Vasconcelos, ancestro del filósofo), Tello recrea los espacios oaxaqueños: calles, casas, edificios públicos, iglesias, pasajes, acueductos. (Debió incluir un buen mapa.) Y con igual esmero, sin interrumpir el flujo natural de la narración, evoca lo que Johan Huizinga llamaba “el tono de la vida”: costumbres religiosas que marcaban el reloj cotidiano, el mundo material de los oficios y el comercio, las sequías, terremotos y plagas que provocaban mortandades bíblicas, así como las turbulencias de la política nacional que, a pesar de las distancias abismales y la falta casi total de caminos, se replicaban en la local.
En ese escenario nació Porfirio Díaz, el día del Grito de Independencia (15 de septiembre de 1830) y bajo el signo del desamparo. Su padre, un lugarteniente de Vicente Guerrero, sucumbió a la epidemia de cólera de 1833, dejando a su mujer, Petrona Mori, a cargo de sus hijos: Desideria, Manuela, Nicolasa, Porfirio y el pequeño Felipe (que con el tiempo adoptaría el nombre de Félix). Al paso de los años y las calamidades, Petrona tuvo que desprenderse de sus magros bienes en un proceso doloroso que Tello recobra a partir de documentos notariales. Cuando se vendió su último bien, el solar del Toronjo (“antes de su completa ruina pues se halla en mucho menoscabo”, en las propias palabras de Petrona), Porfirio supo que debería “atenerme a mis propios esfuerzos y me puse a trabajar para auxiliar a mi madre, serle útil y ayudarle a mantener a sus hijos”. No solo aprendería y desempeñaría varios oficios (herrero, carpintero, zapatero) sino que ejercería un papel tutelar sobre sus hermanas y, en particular, sobre el pequeño Felipe: “Siendo yo el varón de más edad en la familia, me trataba y consideraba como padre, más que como hermano.”
Este deber no se atenuó con el tiempo. De hecho se agravó en 1845 con el tema sensible de la ilegitimidad de su sobrina Delfina, a quien cobijó como propia. “Hija de padres desconocidos”, como asentaba su acta de bautismo, Delfina era hija natural de su hermana Manuela con Manuel Ortega Reyes, un joven estudiante de clase alta que la relegó al rango más bajo de ilegitimidad: hija expósita, de “padres desconocidos”.
La cita proviene de una fuente invaluable cuyo escrutinio y ponderación es quizá el mayor acierto de Tello Díaz. Me refiero a las Memorias que Díaz le dictó a su amigo de juventud, paisano y colaborador, el notable diplomático oaxaqueño Matías Romero. Publicadas en 1891, con un buen apéndice documental y epistolar, no fueron tomadas con la debida seriedad por las sucesivas generaciones de historiadores. Se las consideraba sesgadas. Tello no solo las valoró: las adoptó como su guía, no para creer dogmáticamente en todo lo que afirman (de hecho matiza, corrige y aun contradice varios puntos o señala lagunas) sino para cotejar cada recuerdo (y a veces cada palabra) con su sentido original. Sien- do lacónico por naturaleza, Díaz daba a las palabras su peso real. Su prosa es llana y directa pero también elocuente (por momentos elegante), no desprovista de humor y con una asombrosa precisión de detalle. Esta cualidad de las Memorias resalta en las dos secciones siguientes del libro de Tello, que corresponden a la carrera militar de Díaz, pero la evocación que hay en ellas de su infancia y juventud no es menos reveladora.
Con esa seriedad, justamente, hay que leer las frases relativas a sus estudios en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz, donde se había incorporado por intercesión de su primo (cuarenta años mayor), el padre José Agustín Domínguez y Díaz, futuro obispo de Antequera: “al acabar el curso de artes me inclinaba yo a la teología […] yo me sentía muy inclinado a ese género de estudios”. La vocación religiosa de Díaz es una sorpresa del libro de Tello. Aunque se explica en parte por el apremio económico (una posible capellanía le permitiría aliviar la desesperada situación de la familia), el recuento de materias que cursó revela quizá un compromiso mayor y una clave poco explorada de su formación intelectual. Tello enumera los diversos cursos (en latín), los libros de texto (en francés, como el de François Jacquier sobre “instituciones filosóficas”) y el escalafón que siguió Díaz en el seminario: minimista, medianista, manteísta. Inesperadamente, nos enteramos de que Díaz obtenía buenas notas en sus estudios laicos (física, matemáticas, ética, filosofía); que el propio padre Domínguez le regaló la Suma teológica; y que Díaz, a los dieciocho años, daba clases de latinidad y gramática.
Aunque biografías anteriores mencionan estos estudios, nadie, que yo sepa, se había detenido en ellos. Es una lástima que Tello no penetrara más en su contenido. Para imaginar el mundo interior de Díaz (y el de otros oaxaqueños ilustres que conocería a fines de los años cuarenta, como Marcos Pérez y Benito Juárez) habría valido la pena explorar esos cursos y textos. Tal vez faltó hurgar un poco en los archivos parroquiales, hojear aquellos libros y encuadrar esos estudios con los que se impartían en otros ámbitos eclesiásticos de México y aun de Europa. Ese conocimiento nos hace falta para entender el molde intelectual del que partieron esos hombres, ese primer estadio de conciencia que precedió al tránsito que hicieron del Seminario Conciliar al flamante Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, bastión (desde 1826) de la mentalidad liberal.
En un recurso feliz que emplea en varias partes del libro, Tello coteja los recuerdos de Díaz con las crónicas de la época provenientes de los ricos acervos que se atesoran en la capital del estado, como el Fondo Brioso y Candiani o el Fondo Luis Castañeda Guzmán.
((La extensa y comprensiva bibliografía incluye archivos, obras inéditas, obras de consulta general, libros y artículos. Las notas anexas al libro, que comprenden casi cien páginas, son una delicia en sí mismas. No encontré en ellas citas pedantes o falsos despliegues de erudición. Tello las reservó al apéndice porque habrían estorbado a la lectura, pero contienen noticias raras, curiosas, siempre relevantes.
))
Uno de los episodios más significativos es la ceremonia de premiación en el instituto en 1849. Comenzaba a volverse liberal no por las ideas ni los dogmas (de hecho, varios maestros del instituto eran sacerdotes dominicos) sino por la convivialidad: “me sedujo el trato abierto y franco de esos hombres”. Conoce entonces a Marcos Pérez, que se volverá casi un padre adoptivo y le ofrecerá trabajo en su bufete. Y a Benito Juárez, el gobernador del estado, su maestro de derecho civil. Ninguno de ellos era jacobino. Todos eran católicos, pero católicos en tránsito a un liberalismo sin jacobinismo. “Luché conmigo toda la noche […] Me formé la resolución de no seguir la carrera eclesiástica”, recordaba Díaz en sus Memorias. Estas frases, desnudas de retórica, describen su tormenta interior. Se incorporaría al Instituto de Ciencias a sabiendas del dolor que infligiría a su madre y del rompimiento inevitable con su protector eclesiástico, el cura Domínguez, a quien, no sin remordimiento, solo volvería a ver hasta muchos años después, en su lecho mortuorio.
El tránsito espiritual de Díaz era el de muchos mexicanos. Hacia 1850, cuando acababan de inaugurarse los primeros caminos carreteros de Oaxaca a Tehuacán, Porfirio ingresa al instituto y muestra talentos en áreas insospechadas: dibujo, derecho público, derecho natural, francés. Tras la huella de sus mentores, los maestros y abogados zapotecas Pérez y Juárez, se vuelve masón. (Su mote: “el Pelícano”.) Tello hace el recuento de los cursos y lecturas en el instituto (de nuevo, sin penetrar en el contenido) y con una pincelada íntima dibuja a cada personaje que se cruza en la vida de Porfirio. Este es un acierto mayor. (Quizá el único reparo en estos perfiles es de estilo: el uso del “habría” para referir el papel futuro de cada personaje. Peccata minuta.)
A pesar de la turbulencia política del país en la trágica década de los años cuarenta, Tello no encuentra en la vida de Díaz elementos que prefiguren su inminente vocación militar. Se había enlistado en las guardias convocadas por Juárez en 1847, ante la invasión estadounidense, pero sin ver acción. Conoció la saga del exgobernador Antonio de León, que rodeado de sus soldados mixtecos murió en la batalla del Molino del Rey. Practicaba gimnasia en su casa junto a su hermano, Felipe, que se adelantó a la carrera de este al incorporarse al Colegio Militar. “Tenía talento natural aunque poco cultivado […] Era jovial y a veces y en momentos solemnes hasta chocarrero”, recordaba Díaz, con esa buena construcción verbal que sorprende en un hombre al que la leyenda ha pintado como un militar tosco e iletrado. No lo era en absoluto. Hacia 1854, cuando estalla la rebelión de Ayutla contra Santa Anna, Porfirio Díaz no duda en votar públicamente, en un plebiscito, contra el presidente, pero hasta ese momento no era más que un humilde artesano que, por sus méritos académicos, ocupaba el cargo de bibliotecario en el Instituto de Ciencias y Artes: “Este fue el primer sueldo que tuve, y él, aunque pequeño, vino a mejorar grandemente mi situación pecuniaria.” Aquel acervo de 2,015 volúmenes (Tello se tomó el trabajo de rescatar el dato) no pudo serle indiferente. De hecho, tras dos años de estudio, estaba a punto de recibirse de abogado, cuando la vorágine política nacional lo envolvió para no soltarlo jamás.
Como en un libreto paralelo, la vida de Porfirio Díaz y la historia de México cambiaron en 1854. En ese gozne del siglo, tras la desastrosa guerra con Estados Unidos, la pérdida de más de la mitad del territorio, la caída y desprestigio final del general Santa Anna, una profunda mutación se adivinaba en el horizonte. El Plan de Ayutla fue el prólogo de un drama mayor. El conflicto entre la Iglesia y el Estado, presente desde el tiempo de los Borbones, había reaparecido en 1833, con las fugaces reformas impulsadas por Gómez Farías, pero dos décadas más tarde, en el marco de una crisis de supervivencia y encabezado por una joven generación de liberales, derivaría en una etapa histórica propiamente denominada de “Reforma”. Esa nueva generación actuó sin demora: entre 1855 y 1856 introdujo una legislación que afectaba los derechos terrenales y espirituales de la Iglesia; entre 1856 y 1857 juró una nueva Constitución y en 1859 terminó por decretar leyes aún más radicales, que separarían de manera tajante y clara a la Iglesia y el Estado. Desde el inicio, un sector poderoso de la sociedad, la milicia y el clero reaccionaron contra los cambios y desataron una guerra civil que sembraría odios casi teológicos entre las partes. La guerra civil duraría tres años y culminaría con el triunfo liberal a principios de 1861, pero no desembocaría en la paz sino en una nueva guerra, esta vez de carácter internacional, que involucraría a Francia, la mayor potencia militar de Europa y el mundo.
En términos políticos y militares, Oaxaca fue un escenario significativo de la Reforma. Hacia 1855, tras el triunfo del Plan de Ayutla, varios civiles oaxaqueños de convicción liberal (entre ellos, los abogados Benito Juárez y Manuel Dublán y el doctor Esteban Calderón), que sufrieron el destierro ordenado por Santa Anna, regresaron a México a formar parte del gobierno federal o local. Mientras tanto, refugiado en la Sierra de Ixtlán, el joven Porfirio Díaz, con veinticinco años cumplidos, recibía el nombramiento de jefe político. Se las ingenió para establecer una academia militar nocturna que sirviera al doble propósito de adiestrar a las tropas mixtecas y ganarse su lealtad. Al abordar estos inicios de la larga carrera militar de Díaz, el libro de Tello va del sustantivo al verbo. Atrás quedaron las horas lentas de la monacal vida oaxaqueña. Tras el bautizo de fuego (en Ixcapa, entre defensores y detractores de las leyes de desamortización de las propiedades eclesiásticas y la nueva Constitución) todo en el libro es vértigo de acción. El gobernador Juárez ha nombrado a Porfirio capitán de Infantería de la Guardia Nacional en la misma zona, y con ese carácter libra aquella batalla en la que resulta herido de gravedad. El doctor Esteban Calderón no logra extraerle una bala pero le salva la vida y lo aloja en su hacienda, cerca de Tlaxiaco, donde Díaz convalece y sana, aunque a resultas de la acción cojearía toda la vida. (“Mi amadísimo cojito”, le dice en una carta una pariente suya, en una de esas joyas que Tello encontró en su buceo por los acervos oaxaqueños.)
Con el Plan de Tacubaya (diciembre de 1857) da comienzo la Guerra de Reforma. Para la narración de esta historia bélica en Oaxaca, Tello cruza minuciosamente la información de las Memorias de Ignacio Mejía (el superior de Díaz en el mando militar, adicto a los liberales en Oaxaca) y los partes sometidos al Ministerio de Guerra del gobierno itinerante de Juárez, que finalmente, en 1859 y hasta la culminación del conflicto, se asentó en Veracruz. Mejía era un personaje excepcional, quizá el único que podía rivalizar con Díaz en el siglo XIX. Fue Mejía quien lo designó comandante de Tehuantepec, misión que Díaz honra en batallas encarnizadas que nada tienen que ver con estrategias de pizarrón o manuales teóricos. Tampoco con las batallas formales entre ejércitos de la época. Son choques primitivos y furiosos, librados cuerpo a cuerpo, entre combatientes pobremente vestidos y alimentados, con lanzas, machetes, cuchillos o pistolas y rifles rudimentarios. Tello las recrea con detalle y crudeza.
Porfirio recordaría con nitidez sus tiempos en Tehuantepec, no solo por la actividad guerrera sino por los predicamentos de su situación: aislado, a menudo enfermo, sin recursos materiales o de guerra, en un territorio hostil, surcado por odios centenarios entre clases, pueblos, regiones. Ahí se forma el genio político de Díaz que –con fuerza de voluntad, osadía y astucia– aprende a imponerse, mandar, manipular las pasiones, ganar lealtades, a dividir para reinar.
El reloj de la historia abrió en 1859 un capítulo significativo en la vida de Oaxaca y de Porfirio: la llegada a Tehuantepec de la Compañía Louisiana, que acometería el viejo proyecto de construir un ferrocarril a través del istmo. Tello reconstruye el momento, impregnado de significación: nada se equiparó, en su concepto, al advenimiento del progreso. En ese contexto (coincidente, cabe recordar, con el tratado McLane-Ocampo), Tello rescata la ceremonia de inauguración de los trabajos del ferrocarril con todo y el primer discurso de Díaz que registra la historia:
Como mexicano interesado en los adelantos de mi país, que están identificados con el triunfo de las ideas liberales, considero esta empresa como de una alta importancia para la prosperidad de México […] Simpatizamos con los amigos que al abrir nuevas vías de comercio de ambos mundos, facilitando las comunicaciones entre los diversos pueblos de nuestra república, habrán contribuido poderosamente a desarrollar los recursos de México.
En aquella fiesta “se sirvieron con profusión la champaña, el ponche y otros licores y bocados exquisitos que fueron debidamente apreciados”, apuntaba una crónica, de las muchas que Tello rescató de los fondos magníficos de la Biblioteca Francisco de Burgoa. La conclusión que desprende de ese episodio es acertada: “Porfirio era parco en sus gustos de comer pero estaba sin duda impresionado por el despliegue de riqueza de Estados Unidos en el istmo. También él querría llevar a su país ese progreso, el que descubrió en Tehuantepec.”
No tan acertado me parece su tratamiento de otro tema que quizá no tiene mucha importancia para la historia de México o la de Oaxaca pero sí para la historia de Tehuantepec y para la inescrutable vida íntima de Porfirio Díaz. Me refiero a su vínculo con Juana Catarina Romero. Tello admite que aquella mujer extraordinaria (zapoteca de origen humilde que llegaría a ser la máxima autoridad política de Tehuantepec, donde hasta la fecha es recordada con gratitud y reverencia) fue una “informante” de Díaz, algo así como parte de su policía secreta. En cambio desecha por “romántica” o por una supuesta falta de sustento cualquier versión que aluda a un amor entre aquellos dos personajes. ¿La razón? El cronista que los conoció (el abad Étienne Brasseur de Bourbourg) no menciona que fueran amantes. Tampoco se han descubierto cartas de amor entre ellos. Además, según autores posteriores, Díaz era conocido por su temperancia. En definitiva, Tello afirma que la leyenda surgió en la Revolución mexicana, cuando los adversarios políticos de Juana Cata, para desprestigiarla, la convirtieron en “cuartelera y concubina” del dictador.
El punto no es convincente. ¿Por qué años más tarde (durante la Intervención francesa) Porfirio pudo ser amante de la mixteca Rafaela Quiñones (con la que tuvo a su hija Amada) y no de la zapoteca Juana Cata? ¿Y por qué Juana Cata pudo seducir, también durante la Intervención, nada menos que al prefecto imperial de Maximiliano, pero no ser la amante de Díaz? La razón que aduce Tello es la falta de evidencia en el primer caso, y la existencia de pruebas documentales en el segundo. Pero hay factores que inducen al menos a la duda. No sé si el retrato deslumbrante que hace Brasseur de Bourbourg de Juana Cata (seductora, hechicera, de trato igualitario y desafiante con los hombres) es exacto o si está compuesto (como él afirma) de varias versiones, pero la notable carrera posterior de Juana Cata como constructora material y espiritual de Tehuantepec parecería avalar la visión del abad y justificar la predilección que Díaz guardó toda la vida por aquella mujer. Según Andrés Henestrosa (juchiteco que conocía la historia de su región de primera mano), mantuvieron siempre un vínculo profundo. La visitó en Tehuantepec en 1907, donde acudió a los famosos bailes de velas. Y según su nieta Lila (en testimonio recogido en Yelapa, a mediados de los ochenta),
((Juan Carlos Ibarra, joven colaborador que en 1984 apoyaba mi investigación en torno a Porfirio Díaz, viajó entonces a Yelapa. Allí recogió el testimonio de Lila Díaz, que utilicé en el libro Porfirio Díaz. Místico de la autoridad (fce, 1987). Y yo mismo, en un viaje a Tehuantepec por esas fechas, recogí leyendas y tradiciones ligadas a ese amor. La nieta de Juana Cata –doña Juanita– me invitó a comer y negaba los hechos. Arriba, aislada ya en las habitaciones, vivía su madre, la hija de Juana Cata, que rebasaba los cien años de edad. No pude verla.
))
Díaz preguntaba por ella con frecuencia, y en su lecho de muerte (para espanto de su abuela Carmelita) deliraba mencionando el nombre de Juana Cata.
Pero el tema central de aquellos días, no cabe duda, era la guerra. Para apreciarla a ras de suelo basta leer el capítulo “Travesía por el istmo”, uno de los más logrados del libro. Díaz ha recibido la orden de trasladar un gran cargamento de armas desde Minatitlán hasta Tehuantepec. La saga a través del istmo es, sin exagerar, titánica. Tello recrea los dramáticos escenarios, la travesía por el río Coatzacoalcos y luego el lento avance de doscientas carretas con fusiles y pólvora hasta el Pacífico. Con su seguro sentido práctico, con ayuda de artesanos y carpinteros mixes, Díaz ha tenido que improvisar nuevos contenedores. Hay momentos de tensión en los que, ante el acoso del enemigo, está tentado a volar el cargamento (escondido por los juchitecos). Finalmente, la goleta con todas las armas y municiones parte de Tehuantepec y llega con bien a Zihuatanejo. Al enterarse de la noticia, el general Miramón enfureció. A raíz de su hazaña, Díaz fue ascendido a teniente coronel.
Las batallas en Tehuantepec y aquella saga con el cargamento dan su peso específico a una frase de Díaz a Creelman en 1908: “Debí pensar por mí mismo, tuve que ser yo mi propio gobierno.” Aunado al descubrimiento del progreso (a la vista de la Compañía Louisiana), esta experiencia personal de autarquía sería clave en la biografía de Díaz, proyectada a la de México.
Tello logra discernir con claridad y empatía a los personajes y grupos en pugna en Oaxaca (los liberales puros, rojos o exaltados, y los llamados “borlados”, que se inclinaban por el bando conservador). En 1860, secundado ya por su hermano Félix (que ha defeccionado del bando conservador), Díaz, partidario de los puros, pone en sitio a la ciudad Oaxaca. La narración se acerca a un libro de aventuras, llena de “ardides y arbitrios” (palabras de Díaz). Tras la toma de Oaxaca, Juárez escribe las famosas palabras que a un tiempo lo consagran y cierran su capítulo oaxaqueño: “Porfirio es el hombre de Oaxaca.”
Tras el triunfo de la causa liberal en la batalla de Calpulalpan, Juárez se instala en la capital e inician las sesiones del Congreso. Díaz recibe el nombramiento de diputado. Son los primeros meses de 1861. Exhausto, con las arcas vacías, el gobierno encara los atroces fusilamientos de tres adalides (Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos Degollado). Aunque ha tenido un paso más que discreto y silencioso por el Congreso, Porfirio ha podido conocer a la élite rectora (políticos, periodistas, empresarios, escritores, tribunos) con la que compartirá el escenario en las décadas siguientes. Pero faltaba mucho tiempo para quitarse las botas y charreteras. Lo suyo era la guerra: su participación al lado de Jesús González Ortega en la batalla de Jalatlaco le vale su nuevo ascenso a general de brigada.
Porfirio tiene treinta años de edad. México, como nación independiente, tiene solo cincuenta. En una lectura absorbente, con la emoción de una novela o una epopeya, Tello ha logrado el difícil equilibrio que exige la buena biografía: entrelazar la vida de Díaz con la de México, sin subsumir la primera en la segunda, sin resaltar la biografía hasta el detalle inútil o excesivo.
La última y más larga sección del libro aborda un tramo más conocido de la vida de México y de Díaz: el lustro de la Intervención. Para el oaxaqueño, el arranque no podía haber sido más trágico: la espantosa tragedia de Chalchicomula, donde un estallido accidental de pólvora mató a casi toda la brigada de Oaxaca: 1,045 soldados, 475 soldaderas. El péndulo macabro que va del duelo a la celebración sigue con la batalla del 5 de mayo (narrada sin hipérbole, con sabiduría técnica y militar) y, a los pocos meses, la desoladora muerte de Ignacio Zaragoza. Por sobre el perfil de personajes que alcanzarían notoriedad años después (como el experimentado general Miguel Negrete o el valientísimo coronel Manuel González, que han cambiado el bando conservador por la causa republicana), Tello insinúa el nacimiento de un sentido patriótico generalizado, que tanta falta había hecho quince años antes, frente a la invasión americana. Pero el recuento de las peripecias de Díaz desde el sitio y la caída de Puebla (de marzo a mayo de 1863) hasta la capitulación de Oaxaca y su prisión (principios de 1865) no es, de manera alguna, edificante. La famosa marcha hacia Oaxaca (proveniente del vívido relato presencial de Adrián Valadés, e idealizada mucho después por pintores académicos) aparece manchada por actos desesperados y vergonzosos, como el saqueo de Taxco y las ejecuciones sumarias de la soldadesca, que Díaz tolera. Y ya en Oaxaca, como comandante de la línea de Oriente, los tres mil hombres de Díaz sufren una derrota inexplicable ante una partida de cien soldados sitiados. Cruzando testimonios locales con la versión de los franceses, Tello atribuye el descalabro a la impericia y la división interna.
((Los hechos me recordaron un episodio semejante, narrado por Luis González, ocurrido en un paraje cercano a lo que poco tiempo después sería San José de Gracia: “cientos de valientes chinacos mexicanos cayeron vencidos por un puñado de cobardes franceses”.
))
La caída de Díaz es paralela a la de la república. Ante el inminente arribo de las tropas del mariscal François Achille Bazaine, la sociedad oaxaqueña partidaria del imperio abandona la ciudad mientras que Porfirio, en un súbito frenesí de venganza y destrucción (acaso compensatorio de sus desmanes y fracasos), que incluye el Mesón de la Soledad donde nació, emprende la caótica fortificación de Oaxaca, que finalmente capitula ante las tropas francesas que han llegado construyendo caminos al paso. Una sorpresa mayor en las fuentes es la carta de capitulación original de Díaz, que en 1887 el propio Bazaine consideraba a tal grado incriminatoria que –de haberse hecho pública, afirmó– le habría impedido a Díaz ser presidente: “Creo que en una conferencia personal –escribió Díaz– […] podríamos dar término a esta situación molesta que agrava los males del país.” Tello considera que “la carta es confusa pero no deshonrosa”. Con todo, resulta extraña, dada la precisión verbal de Díaz: “situación molesta”. ¿Era esa una manera de referirse al sitio y la caída de su ciudad y su causa?
Para narrar con detalle y color los episodios de la vida de Díaz, su biógrafo ha encontrado voces raras, a veces inéditas, casi siempre ilustrativas. Es el caso de Tres años en México, las memorias del donjuanesco conde Carl Khevenhüller, que atestiguó la prisión de Díaz en Puebla. Díaz tenía el don de la afabilidad. Su presencia apelaba al honor militar e imponía respeto. De ahí su vínculo con el barón austríaco Janos Csismadia, cuya caballerosidad relajó el confinamiento de Díaz, que este aprovechó (gracias a su condición atlética) para descolgarse en la penumbra, desde una altura de trece metros, en un acto que él mismo describió como circense. A partir de ese instante, el destino comenzaría a revertirse: comenzaría la leyenda de Díaz.
El ascenso de la causa republicana es paralelo al de Díaz, que parte al sur a recuperar Oaxaca. Ahora todo es vigor, no solo militar sino hasta genésico (Díaz concibe a su primera hija, Amada, con Rafaela Quiñones, en Huamuxtitlán). El impecable tratamiento topográfico, estratégico, de las tres batallas decisivas en la vida de Porfirio (Miahuatlán, Nochixtlán y la Carbonera) se habría enriquecido (una vez más) con buenos mapas, pero lo que emociona en esos capítulos es el drama humano, los momentos desgarradores. En uno de ellos, Díaz, preso de furor, mata de “un golpe de sable” a Manuel Álvarez, un antiguo y bravo compañero de armas que después de desertar en la penumbra le pedía clemencia. Cargaría con esa culpa toda la vida.
A partir de la ocupación de Oaxaca, el libro, la historia y el héroe marchan a su destino triunfante. Escenas de vértigo, lo público y lo privado entreverados: Díaz recibe ofertas secretas y vergonzosas de amnistía, que dignamente rechaza; Díaz se atreve a proponer a su sobrina Delfina (a quien “ama como un loco”) dos opciones: adoptarla como padre o tomarla como esposa. Delfina le corresponde.
((Las cartas están en el Archivo de Rafael Chousal, secretario de Díaz, que el mismísimo Cosío Villegas desdeñó hasta cierto punto.
))
Simultáneamente, el 2 de abril, en una acción fulminante, Díaz revierte su biografía pasada (y la de México) en la toma de Puebla. Una vez más, Tello regala al lector escenas inolvidables, algunas extraídas de las Memorias de Díaz, como la gracia concedida a centenares de prisioneros en el Palacio Episcopal, decisión no consultada con el Supremo Gobierno de Juárez, cuya actitud es ajena a la misericordia.
El desenlace de este primer volumen es la toma de la Ciudad de México. La población aterrada teme al legendario jefe de los chinacos, solo para descubrir, con alivio, que es circunspecto como vencedor, misericordioso con el vencido e implacable con quien altere el orden público o practique el pillaje. Un drama histórico ha terminado. La ejecución de Maximiliano lo ha sellado. Pero Juárez, el impasible, quiere más: ha ordenado a Díaz apresar a Alphonse Dano (ministro plenipotenciario de Francia ante la corte de Maximiliano) e incautar el archivo diplomático. Porfirio, más diplomático, más atento al derecho de gentes, se niega a acatar la orden, y ofrece su renuncia si se le insiste en cumplirla. Una brecha insalvable se ha abierto entre ambos.
Por mi parte, nunca había entendido los resortes íntimos de Díaz como ahora, al leer a Tello. Juárez era ante todo un político que dotó al Poder Ejecutivo (representado por él) de un aura sagrada. Esa inspiración fue fundamental en la lucha de diez años por salvar el orden liberal y la república. Pero tan importante como Juárez y su brillante elenco de abogados, tribunos, juristas, escritores y periodistas fue la labor de los militares, educados muchos de ellos (como Porfirio) no en el Colegio Militar sino en el campo de batalla. ¿Quién era el legítimo heredero de una victoria conquistada con tal dolor, con tanta sangre? Ambos. Y esa tensión histórica acompañó a México por largas décadas.
Finalmente, la lluviosa tarde del 15 de julio de 1867, Juárez entra a la Ciudad de México por el paseo de Bucareli y contempla el fugaz monumento de bienvenida que se ha erigido en el Paseo de la Emperatriz (futuro Paseo de la Reforma). Había vencido al invasor, había restaurado la república, pero el país tardaría aún una década en recobrar la paz. Sería justamente en el primer periodo presidencial del joven general de 36 años que tenía enfrente, al que alguna vez había llamado “el hombre de Oaxaca” y a quien Juárez, en su fuero interno, no podía no ver como el futuro “hombre de México”.
Carlos Tello Díaz ha escrito uno de los libros más importantes del nuevo siglo en México. No ha llegado siquiera a la mitad del camino. El segundo tomó cubrirá la apasionante etapa de 1876 a 1884, cuando se fraguó el poder de Díaz. Y el tomo final abarcará las últimas décadas: el largo apogeo y el súbito derrumbe del hombre que, quizá como ningún otro, enlazó su biografía a la de México. Los lectores estaremos pendientes y ansiosos por descubrir al presidente Díaz, por refrendar, afinar o corregir visiones, y recorrer con Tello el medio siglo que separa la apoteosis de 1867 de su fallecimiento en París, en 1915.Si Clío, la musa de la historia, tiene en una mano el reloj del tiempo y en otro la balanza de la justicia, Tello Díaz la ha honrado con creces: con amor filial ha rescatado la extraordinaria carrera militar de su tatarabuelo, y al hacerlo le ha permitido por fin descansar, si no en México o en Oaxaca, como quería, sí, al menos, con aquella “justa correspondencia de la estimación” que, en toda su vida, pero particularmente en su vida militar, consagró a sus compatriotas. ~
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.