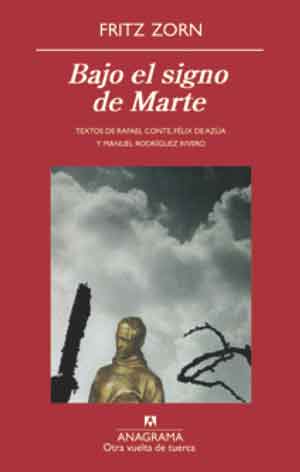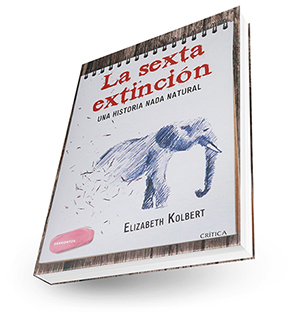Novelista, ensayista, poeta y físico, Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) es autor de una obra singular que mezcla la inquietud teórica con la conexión poética, la alta y la baja cultura, que combina elementos de las ciencias, de la filosofía y del arte, que estudia y practica una forma peculiar de conexión. Su ensayo más reciente, La mirada imposible (Wunderkammer), es una reflexión sobre la representación y la identidad entendida como una especie de red.
La mirada imposible comienza con la subida de Petrarca al Mont Ventoux. ¿Por qué eliges esa anécdota?
Porque es la primera vez que queda registrado que alguien hace una ascensión “por el mero placer de contemplar el paisaje”. Hasta entonces, a nadie en su sano juicio se le ocurriría semejante esfuerzo por un disfrute meramente estético, sino alimenticio o agrícola. Esto trae dos cosas: la primera, el aún tímido pero ya en marcha inicio del Renacimiento, que necesita ver las cosas con un punto de fuga y una perspectiva, y la segunda es la necesidad de “verlo todo”, algo que antropológicamente aún nos acompaña; qué es Google Earth sino esa pulsión de Petrarca llevada al límite, el intento de ver el planeta Tierra con una precisión imposible (o en ecos de Borges y sus metáforas de los espejos, la idea de crear un perfecto espejo del planeta). Y, entre otras muchas cosas, de esto trata precisamente este libro, La mirada imposible, de querer verlo todo, incluso dentro de nosotros, el cuerpo y la así llamada psique. También, por supuesto, los whatsapps del vecino.
Hablamos mucho de la identidad. Creo que la experiencia de la identidad siempre es compleja, que todos nos damos cuenta de que está en movimiento y recoge muchos elementos diversos, a menudo también azarosos: la definición de red compleja que empleas me parece muy precisa. A veces, cuando se habla de la identidad desde fuera, o cuando se utiliza de forma reivindicativa, parece que se prima una sola dimensión, unívoca. Diría que en parte tu libro justo va a desmontar esa visión unidimensional.
En efecto, siempre he pensado que la identidad autocreada, definida por uno mismo, es una alucinación del ego, algo que no puede ser posible. Nuestra identidad nos es dada siempre por nuestro entorno. Yo no soy lo que creo que soy sino lo que el mundo consensúa que soy. Y esto rige tanto para las identidades individuales como para las colectivas (véase el caso del auge no solo es España sino en Europa y Estados Unidos de los nacionalismos identitarios, fundamentados en viejos mitos creacionistas, copias laicas del creacionismo bíblico). Pero hoy, con la diseminación de cada uno de nosotros en millones de fragmentos nuestros, que circulan en bases de datos de gobiernos y empresas, así como los que circulan en las redes (datos y metadatos que ni controlamos ni sabemos dónde están), no solo la identidad de cada cual es creada por los otros, sino que, además, se halla fragmentada, esparcida como las gotas de un spray, de tal modo que es realmente incognoscible en su totalidad, es una especie de Frankenstein deconstruido, y, lo que es más, nadie está ahí afuera para poder reconstruirla completamente. Asusta pensar que mi identidad es algo que está ahí afuera, y que no puedo verla ni conocerla, y que ni tan siquiera hay ahí afuera alguien a quien apelar o pedir cuentas de ello porque no hay un único ente omnisciente que la controle. Antes, según épocas e imaginarios colectivos, aún se podía pedir cuentas o echar la culpa a Dios, al Mal, al Bien, al Estado, a las así llamadas “grandes corporaciones”, etc., pero hoy no, no hay un solo ente que controle a su antojo esos millones de datos que constituyen y articulan lo que cada uno somos. Esto lo considero un salto antropológico de primera magnitud; la identidad es una red compleja. De ahí que, lógicamente, haya emergido con tanta fuerza esa nueva rama del análisis estadístico, llamado big data, que intenta manejar todas esas “identidades dispersas”, darles una forma y utilizarlas para múltiples fines, que en ocasiones nos perjudican y en otras nos benefician.
¿Qué es para ti la quinta pared o la quinta esquina?
Hago aparecer ese término a raíz de un relato de Izraíl Métter, que Erri de Luca cita en su breve ensayo El libro debe ser viento (Seix Barral). Se trata de que a un preso sus carceleros le torturan haciéndole buscar, a golpes, la “quinta esquina de la celda”, le atosigan diciéndole que se meta en esa quinta esquina. Naturalmente, un cuadrado tiene cuatro esquinas así que esa quinta esquina no existe. Esto me sirve para pensar que esa quinta esquina es un lugar mental en el que ese preso se refugia, un lugar por el que fugarse, un lugar intocable por nadie más, y en el que estar a salvo, pero, por eso mismo también un lugar que nadie puede ver, un lugar imposible una mirada imposible. Pongo también el ejemplo de Wittgenstein, cuando dice que cuando estaba en la guerra se protegía pensado que hay algo dentro de uno mismo que nadie puede ver, o el ejemplo de la película Hierro 3 de Kim-Ki-duk, en la que el joven preso busca su “quinta pared” pegándose al techo, como una araña, momento en el que se lanza sobre el carcelero, quien, obviamente, ni había imaginado que el joven estuviera ahí arriba. Todo ello me da a entender que crear ficciones es crear mundos y espacios que son verdaderas quintas esquinas porque nunca han sido vistos ni nadie podrá verlos y sin embargo existen, y en ocasiones se lanzan sobre nosotros, nos atrapan para siempre. Es algo así como crear un escenario teatral para no ser visto, un “escenario negativo”. Un escenario que se desarrolle no en las tablas del suelo sino en una “quinta pared”.
“Ofender al mundo es nuestra única misión”, escribes. Hablas de la simulación que permite que emerja el yo, el disfraz que hace que se vea “nuestro más secreto yo”, y dices que “La ficción no oculta las cosas; las hace emerger”. A menudo se presenta al revés, como una manera de ocultarse.
El libro tiene toda una primera parte que habla de la idea de escenario, de por qué si vemos en la calle a un individuo haciendo movimientos y gestos extraños pensamos que es un loco, y si ese mismo individuo tiene, en torno a sus pies, un simple rectángulo pintado con tiza en la acera, inmediatamente decimos que es un actor y que está representando algo. Por qué esa simple línea genera un pacto entre el observador y el actante, que lo cambia todo. ¿Nunca has ido al teatro y por unos segundos has pensado, “qué hacen ahí arriba esos tíos y tías, parece que se han vuelto locos”? Es un momento de desconexión respecto a la escena, que le da un vuelco a la percepción de lo que es y no real. El libro dice “somos seres tropicales, por eso necesitamos vestirnos”, es decir, el Trópico es la única franja del planeta donde podríamos vivir desnudos, sin embargo, en vez de dejarnos llevar por el medio ambiente emigramos a otras latitudes y no morirnos en el intento con tal de ponernos un jersey. En el simple gesto de ponerse un jersey, que en mí dura apenas unos segundos, el animal tarda miles de años de adaptación al medio. Eso es el disfraz. Nos disfrazamos para ver, para “ver más”, para ver lo imposible, para sobrevivir. El humano siempre se está disfrazando, generando escenarios. Los primitivos también cazaban animales no solo para comer sino para curtir sus pieles y ponérselas, y simular ser animales y así cazarlos más fácilmente. Y hoy en día hacemos igual, está en las reglas básicas del marketing y de la empatía encaminada a la venta de productos. Concretando la respuesta a tu pregunta: nadie puede ser nada ni simular nada que no esté en él, en su naturaleza, en sus aspiraciones y en sus represiones, en sus filias y sus fobias. No puedo disfrazarme de demonio si en mí de algún modo no hay un demonio, no puedo disfrazarme de santo si en mí de algún modo no hay santo, no puedo disfrutar de una película de asesinatos en serie si de algún modo en mí no hay un asesino en serie, etc. En este sentido, disfrutar de la violencia sublimada es admitir que en ti hay un violento. La ficción, el disfraz, hace emerger la realidad, no la oculta.
Explicas que el poder de persuasión de los oradores y de los líderes políticos no tiene que ver con el contenido, sino con una gestualidad. No se relacionan por la semántica sino por la partitura musical, escribes.
Creo que sí, que si el político en vez de hablar, escribiera, cambiarían totalmente las configuraciones en los parlamentos y cámaras de representantes. La política es seducción mediante la oralidad, vemos cada día líderes que incluso se contradicen a sí mismos y sin embargo tienen un apoyo incondicional –el caso de Trump fue el summun, superando incluso al hasta entonces mayor orador/seductor, Fidel Castro–. Todo eso tiene que ver con la música, con la musicalidad que lleva dentro de sí la voz del orador, en definitiva la interpretación de su papel. No son las notas musicales en sí mismas las que hacen del flautista de Hamelin un seductor, sino cómo las interpreta. Por eso en los conciertos en directo, en los ritos religiosos, en el espiritismo y en otras manifestaciones en vivo como los mítines políticos, la palabra de viva voz tiene tanto poder e importancia. Pero no hay que olvidar que, por un lado, la oralidad es propia del analfabetismo –el pueblo que elige la palabra hablada frente a la escrita es un pueblo que prima su no alfabetización–, y por otra parte, que la oralidad todo lo deforma y lo trastoca, es fácilmente manipulable porque no queda registro –por eso una simple factura de la compra ha de venir escrita o de algún modo registrada, o por eso en un momento dado el cristianismo, que era puro cuento oral, se plantea que la necesidad de tener su libro, y es escrita la Biblia, etc.–. E inversamente a todo eso, lo que comúnmente llamamos música, canciones que supuestamente son arte y no ideología, son lo que realmente es política pues terminarán siendo usadas en contextos que tienen lazos con el poder ideológico –el hilo musical de los grandes almacenes, modulado para que compres más y más, o empezar un mitin político con una canción pop que no fue creada a tal efecto, o el uso que los poderes locales hacen del folclore popular, para ensalzamiento de sus particulares ideologías, lo que los hace instantáneamente populistas, etc.–.
Pensamos mucho en los objetos que se comportan o hacen funciones de los humanos. Pero también subrayas que los humanos actuamos como objetos. En el caso del asesino, dices, lo despreciamos no por sus crímenes, sino por su falta de sentimientos (“haber traicionado a su propia naturaleza”).
El trasvase simbólico y también a veces funcional que los humanos hacemos con los animales y con los objetos, es constante. Nuestro sueño es crear una vida humana desde un lugar en el que no hay humanidad, y para ello hemos utilizado dos métodos: unir piezas de objetos para dar lugar a una máquina que sea como nosotros –Inteligencia Artificial-, y seleccionar a un animal y atribuirle características nuestras, una psique, y entonces aparece lo que hoy se llama mascota. Pero ni la Inteligencia Artificial tal como se concibió se ha conseguido, ni, obviamente, una mascota tiene nada de ser humano. Nada de lo que creemos decirles a nuestras mascotas ellas entienden, nos vemos a nosotros mismos en ellas, solo eso; los animales son un otro absoluto. Decimos cosas como “el perro cruzó la carretera”, pero ningún perro ha cruzado jamás una carretera porque no sabe qué es una carretera –por eso los atropellan–. Y ante la imposibilidad de esas dos opciones –Inteligencia Artificial y mascota–, surge una vía de escape, si quieres un acto desesperado, por el cual, ya que no podemos ser dioses y crear inteligencia humana ni desde lo maquinal ni desde lo cárnico, seamos nosotros quienes nos acerquemos a las máquinas y a los animales, bajemos a sus profundidades, simulemos nuestra degradación, disfracémonos de ellos, y es ahí donde aparece el humano que se disfraza de animal –tan típico en cuentos infantiles, en Disney o en el carnaval–, y también el humano que se disfraza de máquina, de algo sin sentimientos y robótico, y esto, llevado a su extremo patológico es lo que da lugar al asesino en serie, que mata porque sí, robotizado, no como un humano sino como una máquina. No sé si eso es lo que más nos indigna, pero sí lo que produce más miedo: su enajenación respecto a lo humano.
¿Por qué los muertos son una máquina perfecta?
Los muertos por un lado están inertes a efectos de interacción, no responden, no parecen ya humanos, como robots que duermen, y sin embargo están ahí, nos hablan de otro modo, nos apelan, nos producen miedo, satisfacción y ficciones, cumplen un trabajo en la memoria, en los ritos, en las familias y en las sociedades, condicionan nuestros actos, de modo que el muerto es una máquina perfecta, es la Inteligencia Artificial y mascota en un solo cuerpo, una perfección que siempre habíamos tenido aquí, con nosotros. Nos habíamos dado cuenta de que cumplían esas dos funciones que, como he dicho, son imposibles de crear. El muerto es un humano que eternamente finge ser máquina y mascota.
Otra observación que me ha llamado la atención, en parte por los “rastros” o “huellas” que puede quedar de la función original: “Todo objeto es un instrumento o máquina de guerra convenientemente blanqueada en la vida civil”.
Esta es una idea que, naturalmente, habría que demostrar de un modo riguroso, pero tengo la impresión de que cualquier objeto creado es concebido inmediatamente con diferentes fines, que fundamentalmente se reagrupan en dos, y que podemos llamar pacíficos o bélicos. Estos dos polos en ocasiones se confunden, incluso se intercambian según sea el lugar y la sociedad desde donde sean pensados y aplicados. No digo que una piedra pulida con la que cortamos un haz de trigo para alimentarnos haya sido inicialmente concebida para matar, pero sí que cada vez que la tienes en tus manos has de ser consciente de que en muchas ocasiones ha sido un arma bélica, y que por lo tanto lleva también asociado ese significado. Lo mismo con un vaso lleno de agua, usado en ese caso en negativo, como privación de líquido en las torturas, o el satélite artificial o la rueda y el fuego. Lo que ahí vengo a decir es que todo tiene su cara A y su cara B, que la inocencia no existe, y que las cosas que nos rodean se disfrazan de múltiples personajes para persistir de generación en generación, no ser eliminadas.
¿Qué es el panóptico interior?
Hay varias ideas de La mirada imposible que vienen de lejos, incluso las he escrito de otro modo en mis novelas y poemarios. Lo del panóptico interior es algo que me da vueltas desde siempre porque, de algún modo, no llego a entenderlo. Aparece cuando piensas que el mundo es luz, no podemos concebir nuestra vida y desarrollo sin la luz, y sin embargo el interior de nuestros cuerpos –que es nuestro motor de vida–, está oscuro, totalmente oscuro; es más: se halla concebido para, salvo en caso de que una enfermedad obligue a abrirlo, nunca sea tocado por la luz directa. La sangre no es roja, ni los intestinos son de color beige, ni el hígado de color morado; los órganos internos no tienen color porque cohabitan en una total oscuridad. Por eso el interior de nuestro cuerpo es un escenario imposible, una verdadera quinta esquina o quinta pared, y ese es el motivo por el que a pesar de ser algo tan cercano –¡tanto que está dentro de nosotros!–, cuando lo vemos en una sala de operaciones o en una película nos produce miedo, repulsión o asco: no estaba previsto que debiera ser visto nunca. Creo que esto guarda relación con las cámaras de vídeovigilancia, que transforman todo lo que muestran en sórdido aunque el acto representado no tenga nada de ello, incluso en directo sea típicamente bonito. O una conversación privada de Whatsapp extraída de sus móviles y reproducida en un informativo de una televisión, conversación que al instante es sospechosa de algo malo aunque en realidad nada especial diga. Una flor que se abre al amanecer, una playa en un día de sol o el parto de un potrillo, vistos a través de una pantalla de vídeovigilancia se convierten en algo amenazante, oscuro, sospechoso de algo. El medio no solo crea el mensaje sino que induce todo un discurso, una ficción. Ver el interior del cuerpo humano es como esa cámara de vídeovigilancia o ese Wahstsapp de pronto hecho público, que todo lo mutan: aunque nada hay más hermoso que un corazón latiendo, visto en vivo es insoportable.
Se cumplen 100 años del Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein. ¿Por qué ha sido tan importante para ti?
Es muy largo de contar, y aún más de explicar, pero una de las cosas que más me atrae de Wittgenstein es el modo en que aun habiéndose confundido en partes importantes de sus disquisiciones, estas han atraído y atraen al toda clase de actividades fuera del ámbito filosófico, principalmente del arte y de la literatura. A esa influencia, que es de dimensiones incalculables, es a lo que medio en broma yo llamo “el tercer Wittgenstein, el muerto”. También, creo que es muy atractiva su honestidad intelectual, la de alguien que con una carrera y prestigio ya formados, y con toda una serie de ideas que habían revolucionado el campo de la filosofía y del lenguaje, dice públicamente que se ha confundido en todo y comienza de nuevo, desde cero, y en esa nueva segunda etapa –que habitualmente es llamada “el segundo Wittgenstein”–, vuelve a hacer aportaciones de primer orden. El Tractatus –que responde al “primer Wittgenstein”– me interesa porque hace un recorrido extrañísimo y creo que único hasta aquella fecha: partiendo de la estricta lógica occidental, en sus páginas finales llega a resultados de la mística, un arco impensable y que une la lógica, la ética y la religión.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).