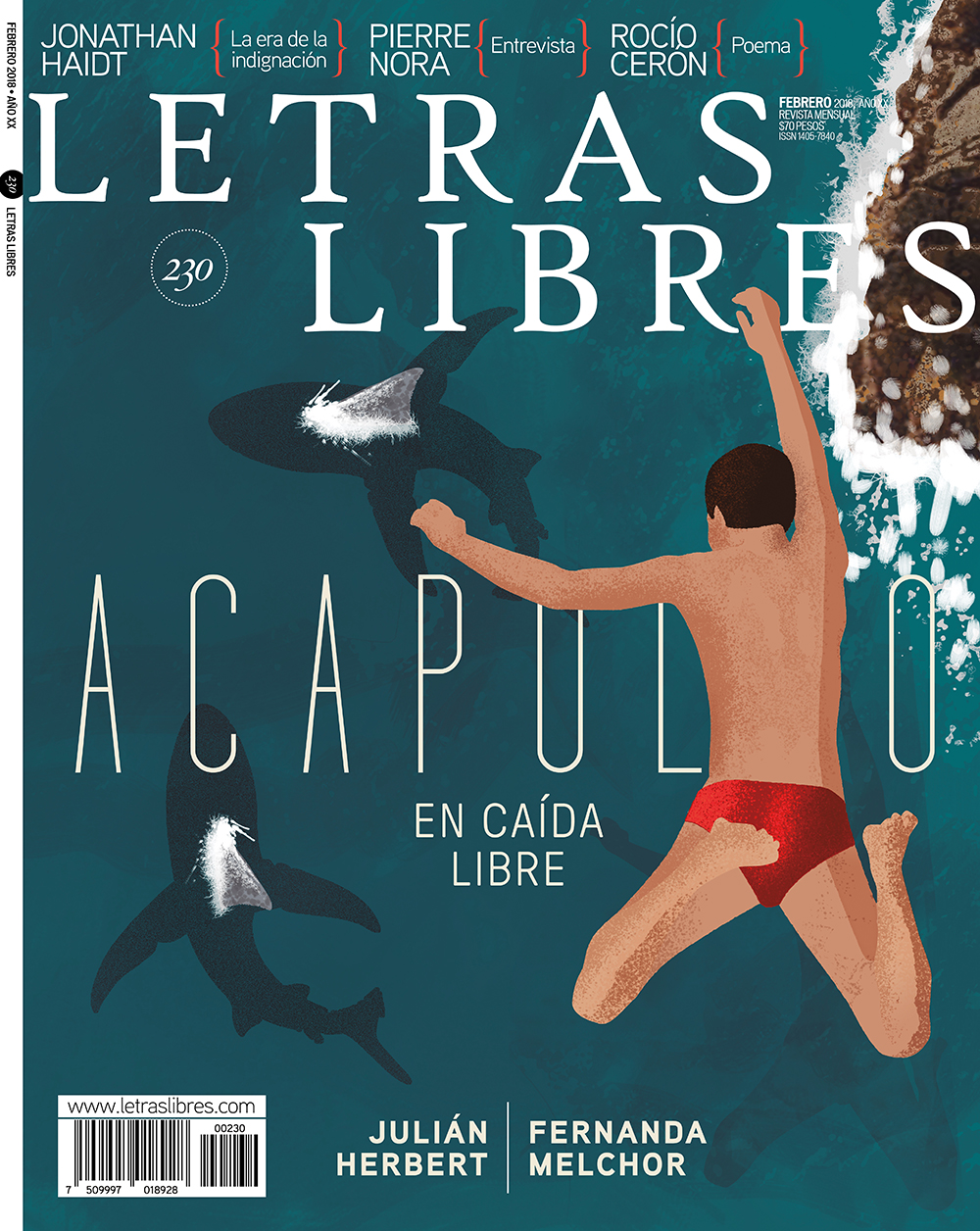Usted define la memoria como la economía y la administración del pasado desde el presente. ¿Cómo llega a elaborar esa idea?
Cuando comencé, en los años ochenta, pensaba estudiar un problema que solo concernía a Francia: el surgimiento de una memoria distinta a la historia, que hasta entonces y desde fines del siglo xix se enseñó a los alumnos como el instrumento principal de formación del espíritu cívico. Lo que unía al país era su historia: se trataba de conciliar el mundo del Antiguo Régimen con el que se instauró después de la Revolución francesa; y, como en 1870 habíamos vivido una derrota en la Guerra Franco-Alemana, se quiso definir a nuestro país en relación con Alemania. Para eso se articuló la idea de una nación fundada sobre la noción de un ciudadano independiente del territorio, mientras que los alemanes vinculaban la nacionalidad a la etnicidad, al pueblo. Es decir, la historia francesa era un contrato abstracto que creaba la figura del ciudadano, y eso fue lo que le dio su universalidad y su atractivo en otras partes del mundo. Esta historia permaneció hasta la década de 1960, más o menos, época en que el molde de esa versión muy unitaria y republicana empezó a ceder bajo la presión de las memorias de los grupos que comenzaron a emanciparse.
¿Cuáles grupos, en específico?
Aparecen las memorias femeninas, religiosas, judías, campesinas; de los gays, de los antiguos pueblos coloniales. Hay una suerte de explosión de las memorias grupales que no habían sido reconocidas por la historia oficial, muy centrada en el Estado, y que reclamaban ser consideradas. Lo que estos grupos llamaban la recuperación de sus memorias era la recuperación de sus propias historias. A un colegio francés podía asistir el bisnieto de un aristócrata guillotinado en la Revolución, el nieto de un inmigrante italiano o el hijo de un judío polaco. Pero en las clases, según la historia que se enseñaba, todos eran franceses sin distinción, todos eran supuestos descendientes de los galos. Era una ficción unificadora. Solo en sus familias, en privado, podían mantener sus memorias de grupo. En los años setenta y ochenta, estas memorias privadas empezaron a convertirse en públicas, y esos grupos comenzaron a reclamar que sus propias historias se integraran a la gran historia de la nación. Fui sensible a este movimiento porque fui su contemporáneo.
Su gran preocupación ha sido establecer una distinción entre el registro de la historia y el de la memoria. ¿Cuál es la frontera entre ambos conceptos?
El registro de la historia está construido con base en documentos o materiales documentales que permiten reconstituir un hecho, por lo que esta labor es siempre posterior. No se siente de inmediato, más bien, es un fenómeno acumulativo, que a través de la ciencia quiere tocar una forma de verdad, aun si no es “la” verdad. Nadie puede decir, por ejemplo, que el 14 de julio no se tomó la Bastilla, porque tenemos pruebas de ello. En cambio, la memoria es por completo otra cosa: es afectiva, psicológica, emotiva; en un principio es individual, a diferencia de la historia. La memoria, además, es extremadamente voluble, juega muchos papeles y no tiene pasado, ya que por definición es un pasado siempre presente. Traté de caracterizar estos dos registros como si fueran independientes el uno del otro, e intenté demostrar que hay una distinción entre historia y memoria colectiva –aunque a menudo se confunden–. Lo que me interesó fue hacer la historia de esta memoria colectiva.
¿El gran peligro del historiador es confundir historia y memoria?
Sí. El historiador tiene un papel cívico y uno ideológico, y yo estoy a favor del primero y en contra del segundo. Es inevitable que el historiador –que no es un hombre abstracto, sino un hombre de su familia, de su religión, de su país– no pueda desprenderse de todas esas circunstancias para ser lo que en otros tiempos se creía que era un historiador, a saber, un hombre de ningún tiempo y de ningún país. Eso es imposible. Pero, al igual que un etnólogo, debe hacer un gran esfuerzo para no estar condicionado por esas dificultades y para intentar una forma no de objetividad, porque no existe, sino de honestidad. Es el requisito, creo, para tratar de mantener cierta verdad común en un mundo fracturado.
¿Cuáles fueron los primeros temas que le interesaron?
Era profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y quería investigar acerca del sentimiento nacional, sobre qué significa sentirse francés. Era un tema clásico, pero más que estudiar la historia del patriotismo de manera tradicional, me pareció mucho más original atender los elementos que cargaban la identidad francesa, como los símbolos nacionales –La Marsellesa o la bandera, por ejemplo–. Y me di cuenta de que, a pesar de que vivíamos con estos símbolos, nunca se había escrito su historia. Hacerlo era desacralizarlos, pero también aportar algo que los renovaría por completo. Otro ejemplo: el Tour de Francia es un evento que apasiona a muchos, pero nadie se pregunta qué significa. Fue creado en 1903, el mismo año en que aparece un libro muy importante llamado Cuadro de la geografía de Francia, de Paul Vidal de La Blache, creador de la geografía humana y de los mapas de colores que todos estudiamos en la escuela. El Tour de Francia fue para el pueblo el extraordinario descubrimiento de la geografía del país, porque los primeros reporteros empezaron a describir los paisajes –costas, desfiladeros, mesetas– que solo conocían los obreros, porque eran ellos los que andaban en bicicleta. A inicios del siglo XX, hay una suerte de toma de conciencia asombrosa de la geografía de Francia por medio de la cabeza y la ciencia; y, al mismo tiempo, por medio de las pantorrillas y los músculos, por así decirlo. Es mucho más interesante ver el Tour de Francia de ese modo, es decir, por la memoria que moviliza. Se enriquece de manera notable al estudiarlo como “lugar de memoria”. Ese fue el ejercicio que hice y que luego tomó proporciones que no esperaba.
¿Qué impacto generó en su época Les lieux de mémoire?
Cuando el libro se publicó, el historiador Jacques Le Goff escribió un texto en el diario Le Monde que empezaba así: “No es una historia de Francia, sino la historia que Francia necesita hoy”. El texto coincidió con un periodo de metamorfosis en el país y de otra forma de tomar conciencia de sí mismo, su pasado y su historia. Entonces creí que solo estudiaba un problema muy francés: somos una nación que no se acuerda de sus inicios, a diferencia de los países de América Latina. Nos interrogamos de manera constante acerca de nuestra identidad, porque somos el único país de Europa que tiene dos mitos de origen: los francos y los galos. Ha habido desde el siglo xix dos grandes versiones de la historia francesa: la monárquica y la republicana, que buscaba mostrar a la república como el cemento que unía a la nación y el Estado. Eso es lo que vi desarmarse y lo que me propuse atomizar, quebrar, complicar en Les lieux de mémoire. Esta es una de las varias razones por las que el problema de la memoria se planteó con mayor atención en Francia. No es casual que mi libro fuera escrito por un francés y además judío, porque los judíos son un pueblo de la memoria. Ha sido una gran experiencia que ha ocupado toda mi vida, que comenzó como un tema de seminario y terminó volviéndose universal.
Ha dicho que los actuales reclamos por la memoria resultan de la supremacía del presente y de un cierto olvido de la historia. ¿A qué se debe esta explosión de memoria a nivel mundial?
Esta forma de resurrección de la memoria ocurrió cuando los antiguos países comunistas comenzaban a borrar las huellas del comunismo, a luchar contra él y a redescubrir un pasado, una memoria, una genealogía perdida, confiscada, deformada durante treinta o cuarenta años de falsificación histórica enseñada en las escuelas. Empezaron a reencontrarse con formas tradicionales de vida, con los recuerdos de los grandes eventos del pasado, con la religión; en resumen, con una memoria anterior al comunismo. Se puede decir lo mismo de los países que fueron colonizados: en los años setenta y ochenta del siglo pasado lograron su independencia y quisieron encontrar una memoria que precediera a la colonización. Al mismo tiempo, en todo el mundo occidental, que se industrializó de manera muy fuerte entre finales de la Segunda Guerra Mundial y las postrimerías del siglo XX, se dio una transformación prodigiosa de los modos de vida. Tuvo lugar, entre otras cosas, una gran urbanización que trajo como consecuencias el quebranto de la familia y la vida colectiva, el cultivo de la noción de individuo y de su propia vida. El crecimiento económico modificó la cotidianeidad en el mundo. Inauguró rutas que condujeron a pueblos pequeños, instaló almacenes donde nunca habían existido e implicó un cambio profundo en las relaciones entre hombres y mujeres, y en la relación de las mujeres con su propio cuerpo. Todo ello creó un corte temporal enorme: lo que pasó está a la vez perdido y rodeado de un aura nostálgica, en otras palabras, el pasado perdido se percibe como algo memorable, digno de ser recuperado. Y no hemos salido de eso, es un fenómeno que continúa. En todas partes.
Ha dicho que la memoria es por naturaleza susceptible de manipulación: “desatenta o más bien inconsciente de las deformaciones, siempre aprovechable, actualizable, particular, mágica por su efectividad, sagrada”. ¿Cuál es el papel del historiador en este presente en que tantos grupos luchan por incorporar su memoria e instalar sus versiones del pasado en el “gran” relato de la historia nacional?
Hoy en día el trabajo de un historiador ya no es llevar el pasado al futuro, sino trabajar en el presente y tratar de luchar contra la presión de las memorias, haciéndoles justicia, claro, porque existen y aportan a la comprensión general del mundo. Pero, por ejemplo, reescribir toda la historia de Francia desde el punto de vista de la colonización y los colonizados no tiene sentido. Se trata de expandir el campo de preguntas de los historiadores a todos los problemas que habitan en la historia. En la actualidad, el debate público está un poco dividido entre los partidarios de una historia tradicional, lo que remite a la “novela nacional”, y los que apoyan la tendencia a romper la cronología canónica de la historia. Para mí, el historiador es a la vez un especialista, un árbitro entre las diferentes memorias, un intérprete de cada una de ellas y aquel que trata de reconstruir los sucesos en su profundidad histórica y en su duración.
¿En su momento recibió críticas de parte de los historiadores tradicionales por integrar el concepto de memoria a la disciplina histórica?
La crítica fue otra. Creo que durante esa época, en Francia, no se planteaba el problema colonial con la sensibilidad con la que se discute ahora y me reprocharon no haberlo tratado lo suficiente. Es cierto, pero el problema colonial empezó a pensarse tras la guerra de Argelia, con el regreso de los franceses, y en especial con la llegada de los árabes a Francia. El segundo impulso de la memoria colonial tuvo que ver con la inmigración negra musulmana proveniente del África subsahariana en la década de 1990. Yo terminé Les lieux de mémoire en 1992; pensé en esa memoria colonial porque mi primer libro trataba sobre los franceses de Argelia, pero era un trabajo colosal y es evidente que no todo está ahí. Hay muchas cosas que faltan: la memoria científica, la económica. Esos temas no eran mi foco: mis objetivos fueron legitimar este estudio de la memoria por medio de los lugares y definir esta suerte de concepto operatorio que se exportó al mundo.
La teórica francochilena Nelly Richard escribió que el gran reto de la memoria es evitar que se transforme en un monumento o documento, es decir, que se convierta en un discurso cerrado, estático y monolítico. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo evitar que las sociedades democráticas hagan un uso interesado de la memoria?
Es un tema muy nuevo y está ligado a cómo cambian la historia y la disciplina histórica. De manera tradicional, la historia se definía como el estudio del pasado y se excluía el estudio del presente. Desde hace cuarenta o cincuenta años tuvo lugar un auge muy fuerte la llamada “historia contemporánea” en relación con lo que se conoce como “historia clásica”. Hoy es imposible que sucesos tan estremecedores como los que el mundo ha vivido en los últimos cincuenta o cien años no exijan una comprensión inmediata. En Europa, por ejemplo, sobra decir que en un siglo XX tan trágico –con el comunismo, el nazismo y, sobre todo, la Shoa– se ha reclamado un tipo inmediato de interpretación, un intento de comprensión. Son eventos mayores, pero hubo sucesos menos visibles, como las metamorfosis que han sufrido todas las formas del Estado. En Francia, por ejemplo, estuvieron el régimen de Vichy y la ocupación, la resistencia, la Guerra Fría, el gaullismo, el comunismo: ¿cómo sería posible que esos cambios no exigieran una explicación, que no demandaran a los historiadores confrontarse con ellos? Por lo tanto, de manera muy profunda ha habido un desplazamiento del centro de gravedad de la historia hacia lo contemporáneo. Además, está el tema del compromiso del historiador que, al ser parte de las memorias, es requerido por ellas. A menudo, son las personas que han vivido cierta experiencia las que luego se convierten en historiadores. Casi todos los historiadores de la guerra de Argelia vivieron o hicieron el servicio militar allá, es decir, tienen una experiencia del suceso. Los primeros historiadores de la Shoa son gente que escapó de los campos de concentración. ¿Cómo no estar influido por la memoria propia? Esa memoria puede alimentar la historia, pero también pervertirla y cambiarla por completo. Es un problema enorme de la historia contemporánea, de la que se puede decir que está politizada, incluso más que antes.
¿Cómo ha cambiado la labor del historiador frente a ese desplazamiento de la historia hacia lo contemporáneo?
Se ha transformado muchísimo: cuando solo trabajabas con el pasado, no había testigos. El historiador era el amo del pasado y de lo que decía sobre él. Pero si se habla de lo contemporáneo, hay que enfrentarse a los testigos. No se puede decir cualquier cosa sobre Auschwitz ante alguien que lo vivió. En Francia, por ejemplo, sobre la guerra de Argelia, que fue un drama, existen memorias muy diferentes, hay testimonios que vienen de todos los frentes. Se puede hacer la historia de estos testimonios y de la historiografía de los discursos de la guerra. Ocurrió así con la Gran Guerra, con la resistencia, con Vichy; todos esos fenómenos tienen una historia de su propia historia. Y los historiadores se volvieron en muchos sentidos historiógrafos, esto es, historiadores de la historia de estos testimonios. Esto se acompañó también de una multiplicación de las huellas de la historia contemporánea, como la creación de museos en un mundo que cambia cada vez más rápido. Hay museos sobre la historia del jabón, de la pipa, etcétera. Es muy claro que los empresarios a los que antes no les interesaba el pasado y solo pensaban en el futuro empezaron a preocuparse mucho por su historia. La marca Guerlain, por ejemplo, hizo una colección de sus perfumes, de sus botellas, de las máquinas con las que se fabricaban. Tenemos hoy día una arqueología industrial de una época que ya no existe. Hay una preocupación gigante e inédita por la museografía.
Usted fundó una nueva forma de hacer y narrar la historia, que asume la influencia del presente en la construcción del pasado. ¿Cómo ve hoy el aporte de sus estudios?
Veo aspectos positivos y negativos. Es quizás el único aporte desde la Escuela de los Anales: fue imitado por los países que buscaron sus propios lugares de memoria y el libro, de seis volúmenes, se tradujo a muchos idiomas, entre ellos, el coreano y el vietnamita. Dio la vuelta al mundo. Era un estudio centrado solo en Francia, pero explotó de manera más fuerte en el resto del mundo. La historia de Francia es un género literario en sí. Jules Michelet, Henri Martin; todos los grandes historiadores de Francia han sido grandes escritores y hay algo de eso en Les lieux de mémoire: después de todo, tengo el sentimiento de haber roto o subvertido de manera profunda, por no decir revolucionado, la historia de Francia como antes se hacía. Al mismo tiempo, creo que encontré en este método la única forma de ilustrar una historia en proceso de desaparecer, porque tenía conciencia de que el país estaba en declive. Francia podía seguir existiendo en esa recuperación memorial y erudita. Fue una bella aventura.
¿Y cuáles serían los aspectos negativos? El historiador Jacques Le Goff afirmó que la memoria debe servir para la liberación de las personas y no para su sumisión.
Ahora es más complicado establecer la frontera entre la historia y la memoria y, por lo mismo, esa distinción es más necesaria que nunca para que las reivindicaciones de la memoria de algunos grupos no terminen por pervertir la historia. Es el gran problema al que me enfrento, porque hoy me ven un poco como el defensor de la historia por encima de la memoria, después de haber sido el que puso sobre la mesa el tema de la memoria. En particular, lucho por medio de una asociación que presido y que se llama Liberté pour l’Histoire (Libertad para la Historia) contra lo que se denominan las “leyes de la memoria”, leyes que ciertos grupos, como los diputados musulmanes, obtienen de la mayoría por buena conciencia, porque sufrieron en el pasado, porque su tragedia no había sido reconocida. Un caso fue la ley Taubira de 2001, que convirtió en crímenes la trata de negros y la esclavitud, y le dio un contenido jurídico a algo que tenía un valor moral. Nadie consideró que la esclavitud o la trata de negros era un fenómeno moral. Hacer una ley que solo penaliza la trata europea –y no la trata entre negros o la árabe– implica una reescritura de la historia a partir de los intereses de un grupo muy específico. Y eso puede ir muy lejos, porque los grupos franceses de Argelia hicieron lo mismo en el parlamento para hacer que se reconociera el papel positivo de la colonización francesa en Argelia. No es que no haya habido aspectos positivos, pero ahí se ve la diferencia: una cosa es que los historiadores establezcan estas facetas y otra es enseñárselas a los niños de modo obligatorio y decirles que la colonización fue algo bueno. La respuesta inversa es también exagerada y es lo que hizo el presidente Emmanuel Macron al decir que la colonización fue un crimen contra la humanidad. Es simétricamente inverso. Y no es mejor. Por eso hay que evitarlo.
En América Latina hubo una suerte de explosión de memoria, sobre todo, después de las dictaduras, y una de las formas de hacerse cargo de ella fue crear museos de la memoria. También está el caso de la industria turística en torno a Auschwitz. Una posible lectura sería que estos lugares son la manera en que el capitalismo absorbe la memoria y la transforma en mercancía. ¿Qué piensa de esos lugares que combinan memoria y turismo?
Todo eso tiene que ver con el hecho de que la historia se convierte en historia contemporánea: hablé de los testigos y debí haber hablado también de la explotación económica de ese pasado, un fenómeno dentro del cual el aspecto turístico es el más importante. Es parte de este auge poderoso de la memoria, porque el turismo cultural es memoria, no historia.
Cuando Tzvetan Todorov visitó en 2010 un centro de tortura de la dictadura argentina y un parque donde se exhiben los nombres de las víctimas, reclamó que en esos lugares se exponía una memoria sin historia: no se explicaba ni se mostraba el contexto en que toda esa gente fue asesinada. Eran “víctimas pasivas”, nombres sin relato histórico, afirmó. ¿Está de acuerdo con esa visión crítica ante este tipo de espacios?
Siempre es así. Es parte de los abusos de la memoria de nuestra sociedad. Eso me impactó mucho durante la visita a Auschwitz que hizo en 2005 la política francesa y sobreviviente del Holocausto Simone Veil para un reportaje de la revista Paris Match. Era chocante. La televisión hacía programas sobre el horror de los campos de exterminio, sobre la monstruosidad y la tragedia, pero no explicaba nada acerca de cómo ocurrió todo. Es una forma de banalización aterradora de la memoria, que hace que la gente se horrorice con lo que pasó, pero sin explicar las cosas. Es un poco la ley de los medios; ese es un problema inmenso: la televisión cambia todo, porque en general privilegia la memoria y no la historia. Solo favorece la historia cuando se hacen investigaciones serias.
La historiadora Annette Wieviorka escribió que el siglo XX es por antonomasia el siglo del testimonio, esto es, de la memoria. ¿Qué se podría decir del siglo XXI, una época marcada por la hiperconexión, la velocidad, el exceso de imágenes e información? ¿Qué memoria se podría generar en un mundo en que las noticias se diluyen entre otras miles de noticias?
Por qué no decirlo: el siglo XXI será el siglo del olvido. ~