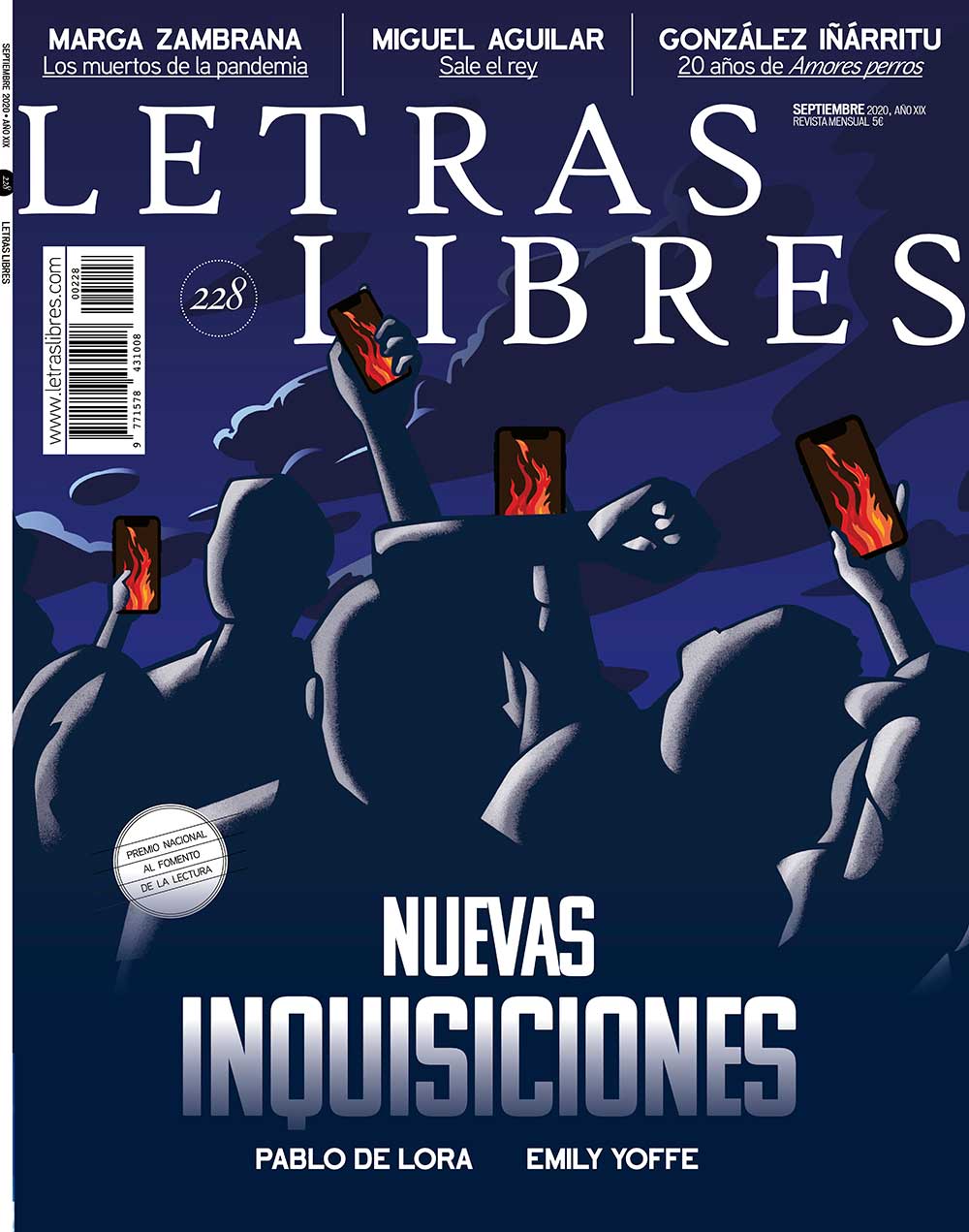Se cumplen veinte años de Amores perros, la película que detonó el renacimiento del cine mexicano. El fenómeno, sin embargo, suele describirse en cifras: cuánto costó, cuántos premios obtuvo, cuántas personas la vieron. Esto pierde de vista que su legado fue introducir la noción de posibilidad. Gracias a ella se vio que era factible contar una historia situada en México, un país fragmentado, desde ángulos y perspectivas nuevas. También, que era viable describir a los mexicanos como seres de naturaleza dual, más allá de estratos, privilegios y carencias.
En septiembre del año pasado, Alejandro González Iñárritu recibió de la UNAM el grado de doctor honoris causa. Con motivo de ese reconocimiento, conversamos en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas sobre su trayectoria. Este es un fragmento de esa plática.
Tus años formativos transcurrieron en una estación de radio y en el ámbito de la publicidad. Esto influyó en el lenguaje sonoro y visual de Amores perros, pero no solo en las formas obvias. Por ejemplo, creo que un antecedente de la película fue el hecho de que WFM introdujo formatos que no existían en la frecuencia modulada.
Los cinco años en WFM fueron una escuela. Yo empecé a estudiar leyes y en el primer semestre dije: “¿Qué estoy haciendo aquí?” Después empecé la carrera de comunicación en la Ibero, pero desafortunadamente tuve muy malos maestros. Un día una amiga me dijo que se estaba haciendo un casting de voces para una estación de radio nueva. Martín Hernández, que estudiaba conmigo (y ha sido diseñador de audio de todas mis películas), fue a hacer el casting. Yo no tenía muchas ganas de ser locutor pero necesitaba trabajo, y también lo hice. Éramos puros chavos de dieciocho a veintidós años en unas oficinas independientes, desde donde podíamos programar y decir lo que se nos ocurriera. Para mí, que me apasiona la música, fue un sueño tener un programa diario donde podía poner desde Pink Floyd hasta Rajmáninov y cumbia. Pero lo más importante era lo que se escuchaba entre canción y canción. Inventábamos personajes y provocábamos a la audiencia. Sin darme cuenta, esto representó un ejercicio donde había que tener un público cautivo durante tres horas, solo a través de la música, de las palabras y de una narrativa. Había que mantener un ritmo. Ahora, antes de hacer una película primero tengo que averiguar cuál sería su género musical equivalente.
Has dicho que tu mayor influencia ha sido la música y no tanto el cine.
Para mí la música sigue siendo el arte más sublime. Siempre he dicho que mientras los cineastas nos arrastramos, los músicos se elevan porque ellos crean la abstracción total. El cine también inicia como una idea –una nota musical, un rayo de luz, una plática– y empieza a generar sensaciones que a su vez dan lugar a imágenes disociadas. Pero luego viene la tarea tremenda, terrible y casi imposible de “bajarlas” a palabras sobre un papel. Por eso el guion es un área gris: tan solo una idea de hacia dónde va todo. Incluso el diálogo puede no tener sentido si lo lees en un guion. Lo que hace a una película –los silencios, la luz, el espacio– no se puede poner ahí. La música, en cambio, puede plasmarse en una partitura que permite ser leída, ejecutada e interpretada de una forma fiel porque en esas partituras están señalados los silencios, las pausas y los volúmenes. Yo envidio a los músicos la posibilidad de imprimir ideas con todas las herramientas necesarias para que después no sean interpretadas mal. Además los músicos se mueven dentro de un ámbito donde no dependen de tanta gente.
A propósito de la intervención de otros, recuerdo que cuando te conocí, ya al frente de la productora Z Films, me hablaste de que ustedes controlaban todo el proceso: eran los creativos, los directores y los productores de las campañas. Eso no era bien visto en el medio, pero les daba mucha libertad.
En esa época yo gocé de la posibilidad de tener una ocurrencia que luego desarrollaba en uno o dos minutos. Para mí los comerciales eran pequeños cortometrajes: ejercicios de narrativa, tiempo y espacio, que buscaban transmitir algo. Los clientes nos odiaban porque todo giraba alrededor de una idea y no del producto. Lo que nos importaba era que quedaran bien filmados. Teníamos craftsmanship, pero éramos los antipublicistas. No teníamos noción de la llamada ciencia del marketing: de cómo vender una cosa y cómo manipular a la gente. Creo que el cine debe partir de ahí: de lo que te habla a ti. No puedes considerar al público desde el principio porque entonces estás haciendo publicidad.
Como director de cine, ¿nunca piensas en el público?
Hasta el final.
¿Ni siquiera en aquello que querrías decirle en la siguiente película?
Decir que no te interesa el público es una mentira. Si mañana explotara una bomba nuclear y me quedara solo, no haría una película para mí. No estoy loco. Creo que hacemos cine para los demás pero, más bien, tiene que ver con frecuencias. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de entrar en una frecuencia donde podamos entendernos: yo expreso una idea de forma que tú la entiendas para que luego tú manifiestes otra de forma que yo la perciba. Entonces sí, la comunicación es importante pero no puede ser el objetivo primario de una película.
De vuelta a esos años, tus primeros experimentos visuales fueron los promocionales de WFM para televisión. Hablabas de que era muy frustrante no poder ejecutar las ideas que sí se podían tener en la radio, porque el presupuesto lo limitaba. Contabas que te decían: “Esto no se puede hacer o lo puede hacer Disney pero con un millón de dólares.”
Es que yo quería hacer un comercial como los promos de radio que Martín Hernández producía de forma increíble. Y, con los directores que llegaban, el resultado era de “sí era esto pero no era esto”. Entonces yo, muy envalentonado y de forma irresponsable, un día dije: “Pues voy a dirigir yo.” Sin saber dirigir, claro. Y así empezó todo: no por virtud ni como resultado de estudio, sino por la necesidad de conseguir algo. Creo que, en un momento dado, hay que correr un riesgo. El conocimiento es importante, pero el cine es más bien un acto de necesidad. Técnicamente, es un arte bastante simple.
Pero te hace enfrentar problemas enormes…
Claro, por eso la necesidad de hacerlo debe trascender el conocimiento técnico. Yo tuve como mentor al director de teatro Ludwik Margules. Empecé a estudiar con él porque aun teniendo éxito como director de comerciales me sentía limitado. Margules me hizo tener conciencia de lo que implica dirigir responsablemente. Él decía: “si no sabes dramaturgia, si no sabes literatura, si no sabes fotografía, si no sabes arquitectura, si no sabes de danza, si no sabes de música… tienes que llegar a un set más preparado que todos los que están alrededor tuyo”. Él me enseñó que la gran pregunta del director es si un actor debe estar sentado, parado o acostado. Ahora lo entiendo: si cambias la posición del actor cambias toda la escena: toda la intención, la fuerza y al personaje mismo. El cine es fácil si se trata de filmar un plano abierto, un two shot, un close up, un over the shoulder, o un plano secuencia. Puedes ver libros y videos de cómo hacer una película. La batalla real, sin embargo, está dentro de uno. Eso no se aprende y nadie te lo va enseñar.
El eslabón entre la publicidad y tu primer largo fue Detrás del dinero (1995), la primera serie mexicana filmada en cine para televisión. Ahora ese formato es el dominante, pero entonces era una rareza.
Había dos naturalezas en mí: por un lado, la del rebelde que se atreve a hacer lo que no sabe hacer y, por otro, la conciencia de director que me ayudó a construir Margules. Yo tenía el ímpetu, las ganas y la energía, pero me daba cuenta de que todavía no estaba listo para hacer una película. En ese sentido, hacer comerciales se convirtió en una búsqueda deliberada de herramientas que hice junto con Rodrigo Prieto, que era mi fotógrafo, y con Brigitte Broch, mi diseñadora de producción. Los comerciales se contaban bien, pero decidí que antes de hacer una película tenía que estar seguro de que podía lograr una escena de más de tres minutos, que se sostuviera y que tuviera un mínimo de calidad. Fue entonces que escribí el primer capítulo de Detrás del dinero, una serie sobre un billete que pasaba de mano en mano y que permitía seguir la historia de distintos personajes. Quería invitar a actores y directores de Iberoamérica, y que cada uno hiciera un capítulo. Se la propuse a Televisa, que en ese entonces –y todavía– hacía todo en video. Yo la quería hacer en cine e iba a costar cien mil dólares. Me contestaron que por diez mil dólares ellos hacían dos capítulos de telenovela y les contesté: “Pues que la hagan otros.” Al final aceptaron, y el actor principal fue Miguel Bosé. Mi objetivo con esa serie era lograr que las escenas tuvieran veracidad, para luego dar el paso a hacer un largometraje. Cuando hice Amores perros ya llevaba doce años dirigiendo. Creo que mucha gente no entiende eso.
Recuerdo que yo vi Amores perros en el Teatro Metropólitan, en su primera función en México pocas semanas después de haber sido premiada en Cannes. Al final se hizo un silencio en la sala, porque no habíamos visto nada parecido en el cine mexicano previo. Tenía que ver con las sensaciones. Las personas que la vieron entonces recuerdan detalles concretos, y hablan de sonidos, imágenes y hasta de olores en las escenas.
En efecto, quería que fuera una película sensorial en la que, como dices, las paredes olieran. Gabriela Diaque, la vestuarista, y Brigitte Broch, la diseñadora de producción, se burlaban de mí porque de todo decía: “Esto no me lo creo, esto parece de set, esto parece de cine.” Yo trataba de que todo fuera verdadero, pero en cine lo verdadero no existe. Lo que hay es resonancia emocional. El cine es artificio, lo sabemos, pero hay que intentar esconderlo. Yo quería filmar escenas que no impusieran la distancia de la ficción, sino que invitaran al espectador a participar: por eso el olor, por eso la música, por eso las texturas. En Amores perros yo buscaba realismo inmediato y por eso puse tanta obsesión en los detalles.
¿Cómo fue tu relación con el cine mexicano de décadas previas?
Difícil, porque cuando yo era joven el cine nacional pasaba por una época terrible. Los setenta, ochenta y noventa fueron años muy difíciles: había un gremio de directores que usaban el poco presupuesto existente, había que ser parte del sindicato, se tenía que filmar con cámaras gigantes y con luces enormes que costaban un dineral, y la exhibición era casi imposible. Y había pocos tipos de cine: el de las prostitutas y el de los capataces enamorados de las indígenas. Había autores pero, en general, la representación de México era limitada. No se hacían películas sobre la clase media porque era visto como pecado. Por suerte existía la Cineteca Nacional, donde había grandes muestras. Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y yo hemos hablado de que tuvimos la suerte de poder ver ahí mucho cine, no solamente norteamericano, sino de todo el mundo. Yo quería retratar lo que sentía cercano, que era el México urbano. Yo nací y viví toda mi vida en esta ciudad. La conozco y sé cómo huele.
Alejandra Márquez, directora de Las niñas bien (2018), dijo que Amores perros le había enseñado qué era el punto de vista. Que había sido novedoso, por ejemplo, tener la perspectiva de un asaltante.
Hubo mucha búsqueda en ese sentido. El crédito es también para Guillermo Arriaga porque el guion tiene una construcción dinámica que permite ver el lado de los ganadores, de los perdedores y de los intermedios. Como director, una de las preguntas que me quitan el sueño es desde qué punto de vista voy filmar una escena. Dónde voy a poner la cámara, y por qué. Un centímetro a la izquierda o un centímetro a la derecha cambia todo. Puede hacerte estar del lado de alguien, entenderlo o alejarte de él. En Amores perros hice storyboard de toda la película, cosa que ya no hago. Quería llegar al set con una gramática visual clarísima para luego no perderme en los problemas de producción. Tener mi partitura para no perder las notas, y eso era mi storyboard.
En el cine mexicano previo abundan relatos de villanos y víctimas. Sin embargo, ningún personaje de Amores perros es del todo “bueno” o “malo”. Todos tienen cola que les pisen.
Hasta los perros son ambivalentes. Asesinos al final, también. La ambivalencia era un elemento central. Y se logró a partir de los actores. Por ejemplo, con la elección de Emilio Echevarría para interpretar al “Chivo”. La primera vez que vi actuar a Emilio fue en una obra llamada Los perdedores, que trataba sobre un hombre mayor y un chavo de quince años, montados en un billboard, platicando de espaldas al público. Me impresionó ese actor que podía hacerte sentir tantas emociones dándote la espalda. Y además de ser un actor brillante, Emilio tenía una característica: era contador de Televisa, así que a veces lo veías de traje y corbata, elegantísimo. Cuando dije que él iba a ser el Chivo, me dijeron que para nada iba a poder hacerla de pordiosero. Y ya ves. Además, hay una nobleza en su mirada que te habla de un hombre que no es solo un sicario, sino que tiene una dimensión compleja. La ambivalencia como factor de casting también se dio con Gael. Yo lo vi cuando hice una campaña para WFM. Llegó él, de diecisiete años, y recuerdo que cuando le puse la cámara me llamó la atención su color de ojos tan raro y su cara como de lobito. Era como Alain Delon en Le samouraï (Melville, 1967), que es una de mis películas favoritas sobre un asesino a sueldo que no hace nada más que caminar. Me quedé con su cara y pensé: “cuando haga una película voy a usar a ese chavo”. Y es que no era solo un guapito, sino que tenía cara de niño bueno que podía ser un hijo de la chingada. Es decir, tenía la cara del hermano bueno que en Amores perros se acuesta con la esposa de su hermano.
Esa expresión de lobito se asoma en la secuencia de montaje en la que Octavio se mira al espejo y parece reconocer su naturaleza doble. Es aquella en la que suena “Lucha de gigantes”, de Nacha Pop, y una de las más memorables de la película.
Y es que, como te dije, para mí la concepción de una película empieza con asociarla a un género musical. Yo quería que Amores perros sonara como el álbum Sticky fingers de The Rolling Stones, que para mí es mítico. Buscaba que la película tuviera la textura de esa guitarra distorsionada pero funk. Tuve la suerte de que me tocara el inicio de la época en que comenzaron a desarrollarse la música pop y el rock latinoamericanos. En Argentina y España surgieron grupos como Soda Stereo, Radio Futura o Nacha Pop y, en México, grupos como Café Tacvba o los Caifanes. Me tocó programarlos en radio y a Radio Futura y a Nacha Pop los traje, como promotor, a dar conciertos en la Plaza de Toros. Así conocí a Antonio Vega, vocalista de Nacha Pop, que desafortunadamente murió hace once años. Era un poeta, y “Lucha de gigantes” siempre fue una canción muy importante para mí.
A la par del soundtrack que armó Lynn Fainchtein, el score también se convirtió en elemento central de la identidad de la película.
Edité Amores perros mientras escuchaba la música que Ry Cooder escribió para Paris, Texas (Wenders, 1984), y que me parece uno de los mejores soundtracks que hay. Cuando te has pasado ocho meses escuchando cierta música al final se vuelve muy difícil separarla de las imágenes que has estado editando. “¿Y ahora quién va a hacer esa guitarra y a lograr esas atmósferas?”, pensé. Hice miles de castings y nada me gustaba. Entonces Lynn me habló de un tal Gustavo Santaolalla, que era productor de Café Tacvba. Nerviosísimo, me fui a verlo a su casa en Silver Lake con un VHS de la película. Me dijo que tenía no sé cuántos discos en producción y no sé cuántos conciertos pendientes. Solo le pedí que viera la película, y me salí a fumar veinte cajetillas. A la media hora salió y me dijo: “No tengo mucho tiempo, pero vamos a hacerla.” Ahí empezó mi relación con él y una amistad entrañable.
Es imposible concebir la escena final, con Chivo y Cofi caminando juntos, sin la guitarra de Santaolalla.
Gustavo toca todo solo con dos notas, pero no necesitas más. Es una especie de acupunturista musical. Tiene un estudio que yo llamo el Post Chernobyl Studio: lleno de pedazos de lata y cosas así. Pero de pronto agarra de ahí un tubo de PVC y crea un sonido que te lleva a un lugar rarísimo.
Otro aspecto de Amores perros que casi creó escuela fue la fotografía de Rodrigo Prieto: la paleta verdosa, la textura granulada, la cámara urgente. En los años siguientes, muchas películas la imitaron. ¿Cómo la decidieron?
Hicimos varias campañas de publicidad para llegar a ella. Usamos una emulsión de 35 milímetros con retención de plata, que es lo que da el contraste y la coloratura de Amores perros. Hoy se ve medio “instagrameada”, como filtro de celular, pero hace veinte años era algo muy nuevo. Llegábamos a los laboratorios y los gringos nos decían: “What the fuck? It looks great, man. What is this?” Los contrastes y los rangos que existen hoy para corregir color son alucinantes, pero en ese entonces las opciones eran muy limitadas. Fue muy bonito hacer una película con una textura que sí retrataba a México. En esta ciudad no hay aire puro ni cielo azul, sino que todo se ve brumoso. Con el procesado de la película logramos que todo se viera así, plateado. Nos enamoramos de eso y lo repetí en 21 gramos, pero ya nunca lo usé otra vez.
Se ha abusado mucho de la cámara en mano, pero con Rodrigo no se siente como un recurso estilístico sino que hay narrativa en su movimiento. Parece que respira con ella. Por otro lado, yo siempre fui fan del fotógrafo Robby Müller, y su cámara en mano en Breaking the waves (Von Trier, 1996) influyó mucho en el estilo de Amores perros. Desarrollé una técnica de filmación que era tortuosa de ejecutar, y que consistía en panear la cámara hacia el lado contrario de donde comenzaba el diálogo. Con la edición, esa cobertura daba la apariencia de haber usado miles de cámaras. Todo parecía inmediato y accidentado, pero detrás había una gran precisión. La operación de cámara de Rodrigo era alucinante, corriendo de un lado al otro, cargando una cámara de las que todavía eran muy pesadas.
Se piensa en Amores perros como la película “de la Ciudad de México”, pero no hay tantas vistas que de inmediato la identifiquen con ella.
No se ve nada. Solamente un chilango podría reconocer la ciudad. No tiene monumentos ni otra imagen de postal. Cuando ganamos el premio de la Semana de la Crítica en Cannes, el cónsul de Francia estaba molesto por eso. Y cuando la película se presentó en Japón, el embajador no asistió porque decía que la película no representaba a México, y que eso era un insulto. “Ni siquiera el Ángel de la Independencia se ve”, comentó. Y yo dije: “Bueno, pues es que yo no soy un promotor de cultura.” ~
La conversación completa se puede ver en el canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM.
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.