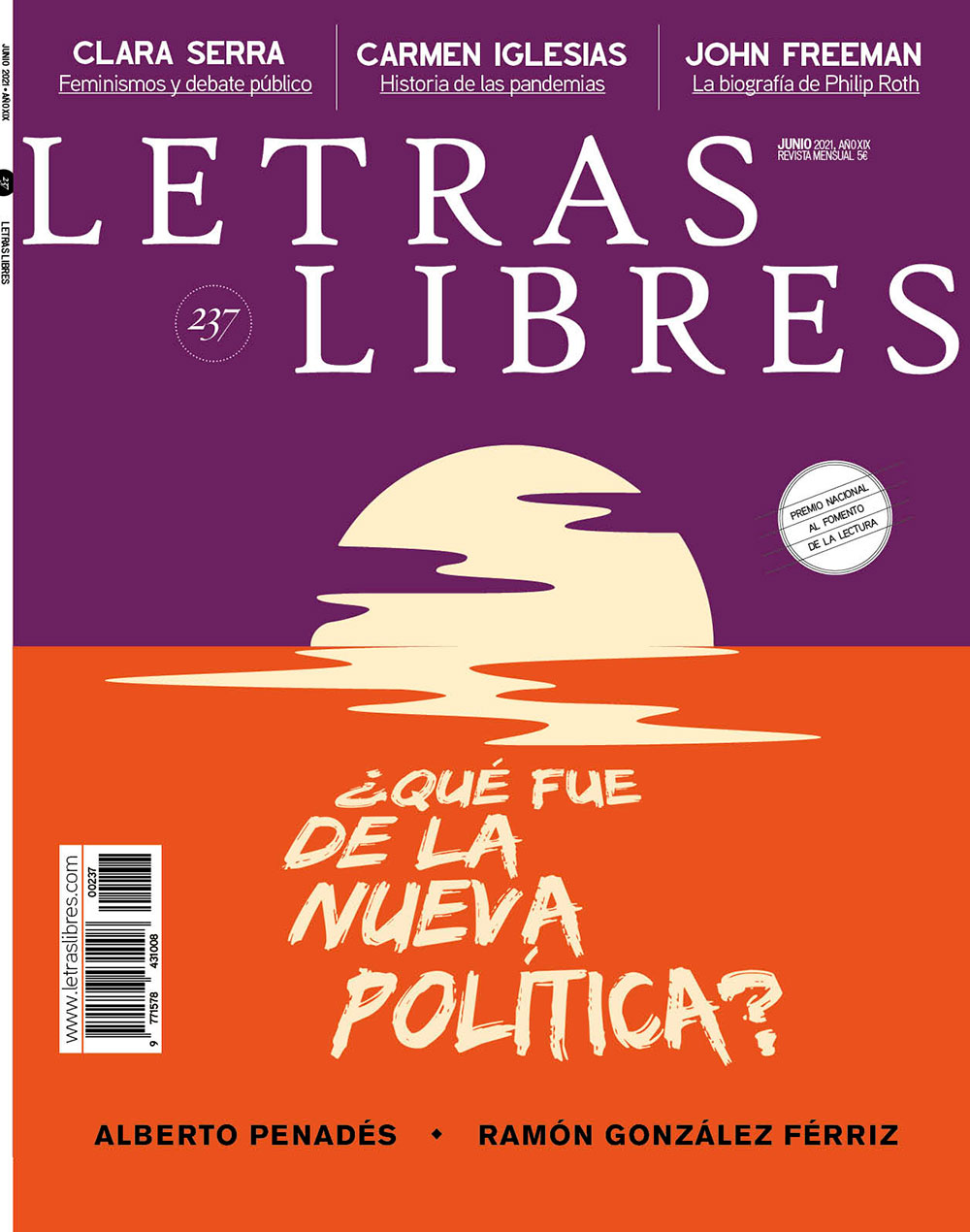En su estimulante librito Sobre el síndrome populista (Gedisa) el filósofo italiano Giacomo Marramao señala, aludiendo a la propuesta teórico-política de Ernesto Laclau, que determinados significantes se presentan como algo parecido a eso que los matemáticos definen como “fórmula insaturada”, esto es, un significante susceptible de tomar este o aquel significado, según los casos, pero nunca de totalizar en sí todos los posibles. Es cosa sabida que el populismo de izquierdas (que gusta de definirse, con escaso rigor, como pluralista y democrático) ha creído encontrar en este planteamiento una de las bases para su trabajo político. En efecto, el significado oculto que algunas categorías esconden y que dicho populismo pretende sacar a la luz habría que ir a buscarlo en su referencia implícita –reprimida, por decirlo freudianamente– a un sector excluido, como pueden ser mujeres, esclavos y extranjeros en el caso del demos griego o la plebs en relación con el populus romano. A dicho sector se refiere Laclau como un resto o un “desecho”.
Pero el ventajismo histórico de servirse de ejemplos del tipo de los mencionados, tenidos hoy por incontrovertibles, puede terminar funcionando como procedimiento engañoso para dar por supuesto, sin la menor consideración crítica, precisamente aquello que necesita demostración. Subyace a este escamoteo una cuestión de fondo que, aunque no proceda desarrollar en detalle en este momento, al menos resulta imperioso dejar al menos apuntada. Se refiere a la naturaleza de nuestro lenguaje y bien pudiera quedar resumida en una sencilla pregunta: las palabras que utilizamos normalmente, ¿son de fiar o, por el contrario, debemos entenderlas como sospechosas?
Es de sobras conocido que un importante sector de la filosofía analítica no solo creía lo primero sino que llegó a tomar al propio lenguaje ordinario como materia prima para sus reflexiones en diversos ámbitos. Su creencia no carecía de fundamento, todo hay que decirlo. J. L. Austin, uno de los filósofos más destacados de esta corriente, defendía que las palabras de las que finalmente nos servimos son sin duda las mejores porque han soportado de manera reiterada la prueba de su aplicación práctica, demostrando con creces su utilidad para describir el mundo y para nuestro tráfico con él. A esta visión se han enfrentado de manera continuada los que sostienen que nuestro lenguaje expresa las relaciones de poder existentes en un determinado momento en la sociedad, como acredita de manera concluyente no solo el lenguaje sexista en general, sino el hecho de que puedan haber circulado de manera generalizada durante largo tiempo entre nosotros formulaciones inequívocamente ofensivas para algunas minorías. Sin esfuerzo me vienen a la cabeza en este momento unas cuantas: la palabra judiada, empleada para designar la traición más artera, el término subnormal, tan habitual en su momento que incluso existía una asociación que se denominaba Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Subnormales (aspanias), o la expresión, insuperable en su intención peyorativa, “comparar a Dios con un gitano”.
El peligro de que este populismo se haya aprovechado de la historia de forma ventajista se hace patente cuando abandonamos el confort de los ejemplos indiscutibles y traemos este mismo planteamiento al presente. Resulta entonces ineludible la necesidad de especificar cuál es ese resto, ese desecho, esa “parte de los sin parte”, por decirlo a la manera del filósofo francés Jacques Rancière, que el lenguaje dominante ha dejado fuera. La especificación está lejos de ser obvia. En ningún caso se trata de una operación de carácter realista que se redujera a señalar en el mundo aquel fragmento del mismo que ha quedado sin nombrar, sino que implica una decisión política, a favor de unos o de otros, y en contra de unos o de otros. En definitiva, le subyace una valoración previa que se impone explicitar, so pena de levantar las peores sospechas. Entre otras cosas porque hay mucho significante vacío, mucho significante en el que librar una batalla política, y no es de recibo dejar de argumentar la elección de uno en particular.
Así, por poner un ejemplo que tengo bien a mano, hay territorios de nuestro país, como aquel en el que vivo, Cataluña, en el que lo desechado por el lenguaje dominante, lo que no queda incluido por los poderosos cuando evocan al pueblo que constituye esa comunidad, no es un resto, un mero residuo, de importancia como mucho tan solo cualitativa, sino que abarca a más de la mitad de la población de dicho territorio. Sin embargo, no deja de llamar mi atención que algunos de los que tanto se rasgan las vestiduras cuando son unos los expulsados del significado permanecen de todo punto indiferentes o distraídos cuando son otros los que se ven en esa misma tesitura, supuestamente inaceptable. Tal vez sea que también lo de reintroducir en el significante a los excluidos va por barrios, aunque los defensores de tales propuestas se resistan a admitirlo.
Las palabras y las cosas
Regresando por un momento al libro de Marramao, hay que decir que, a pesar de que este se esfuerza por tratar con prudencia y delicadeza las diferencias que mantiene con el que fuera su amigo, a cualquier lector atento del trabajo citado se le hace evidente que su disensión con Laclau gira en torno a la plausibilidad del uso del término populismo en el contexto de una teoría-práctica democrática. O, si se prefiere formular esto mismo de manera más rotunda y vertical, en torno a la posibilidad de hacer política real con una propuesta, en gran medida académica, deudora a la vez de la lingüística de Saussure, el psicoanálisis de Lacan, el legado de Gramsci filtrado por Althusser, el pensamiento político de Carl Schmitt, el posestructuralismo derridiano, los cultural studies y los estudios poscoloniales británicos. Agítese y agréguensele unas gotas de angostura, podríamos añadir, a modo de apostilla, para resaltar que nos encontramos ante un extraño cóctel no solo de confuso sabor sino, tal vez sobre todo, también difícil aplicación a la realidad. A no ser, claro está, que lo que se pretenda con él no sea que sirva para eso, sino para proporcionar cobertura discursiva de apariencia innovadora a objetivos políticos mucho menos novedosos y alternativos de lo que sus defensores acostumbran a proclamar. Probablemente la única forma de salir de dudas sea regresando al plano de lo más concreto e inmediato.
Cuando lo hacemos, podemos comprobar que, aunque es cierto que en un primer momento nuestros populistas locales parecían querer trasladar mecánicamente las tesis del pensador argentino a este país y proponían introducir la categoría de gente como su significante vacío favorito, susceptible de ir siendo llenado con las determinaciones que fueran resultando convenientes, pronto la empresa varió de objetivo lingüístico-teórico. A partir de un determinado momento, la nueva categoría susceptible de ser resemantizada, por decirlo con otra terminología al uso, pasó a ser, como muchos de los lectores ya habrán adivinado, la categoría de patria.
Así, en los discursos de los seguidores de tales planteamientos, la patria de la que hablan viene funcionando como un significante tan vacío que a su referente en el mundo real nunca se le alude por su propio nombre sino por el de aquellos que, o se reclaman de ella (patriotas), o simplemente pertenecen al universo del mismo país (compatriotas). A poco que se piense, probablemente constituya casi la apoteosis de la vaciedad un significante que ni tan siquiera alcanza a nombrar aquello a lo que se refiere (España en este caso, ya que “Estado español” como sinónimo de España no es que sea un significante vacío, es que resulta directamente confuso). Por supuesto que, a una cierta distancia, algo parecido se podrá decir del significante “país”, que hasta ha llegado a formar parte del nombre de una formación política (Más País), no en vano surgida del mismo tronco populista. En este otro caso, aunque se supone que el término se refiere a la innombrable España, igualmente podría hacerlo al País Vasco, al País Valencià o, si se me apura, incluso a los Països Catalans.
Pero, para no abandonar todavía el término patria, fíjense si llega ser vacío el significante en cuestión que últimamente los ha habido capaces de atribuir la condición de patriotas de una misma patria española a aquellos que tienen su razón de ser política en irse de ella para constituir la suya propia, al margen. No es esta, por cierto, una atribución imaginaria por mi parte. Como algunos quizá recordarán, tal cosa se llegó a afirmar de manera explícita por parte de alguna formación con ocasión del último debate presupuestario, asignando dicha condición patriótica a todas las fuerzas sin excepción (independentistas incluidas) que habían respaldado el proyecto de cuentas públicas presentado por el gobierno de la nación.
Hasta aquí el asunto tendría una importancia relativa o, en todo caso, solo afectaría a un sector de nuestros representantes políticos si no fuera porque hay inquietantes indicios de contagio generalizado. Pensemos, sin ir más lejos, en lo ocurrido con ocasión del mencionado debate sobre los pge con el concepto de “armonización”. Nada que objetar en principio al concepto en cuanto tal, y menos aún a su puesta en práctica, aunque tenemos derecho a sospechar que también él ha sido sometido a un proceso de completo vaciado. Baste, para confirmar la sospecha, con tirar de memoria por un momento. Cuando en el pasado más remoto el concepto era utilizado desde el poder central se veía denostado de manera indefectible por los sectores independentistas (antes supuestamente solo nacionalistas) que ahora lo promueven, rechazándolo como un ejercicio del abominable café para todos. Y cuando, ya más cerca de nosotros, alguien ha osado insinuar la necesidad de algún tipo de armonización en cualquier ámbito, esos mismos sectores han reaccionado de inmediato, parecería que activados por un resorte, denunciándolo como una modalidad particular de aplicación del 155 (¿alguien tiene alguna duda de que la nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs, habría acuñado para este caso la ingeniosa expresión “155 fiscal”?).
Por supuesto que semejante vaciamiento es el que autoriza a algunos a compatibilizar dicha propuesta armonizadora para el conjunto de España con la proclama, presentada desde la mismísima tribuna del Congreso en ocasión tan solemne como un debate de investidura, de que la gobernabilidad del país importa un comino. En cambio, por lo visto, la armonización de repente importa tanto que se hacen depender de ella unos presupuestos que garantizan nada más y nada menos que la continuidad del gobierno central. De ahí nuestra insinuación anterior acerca de los verdaderos objetivos políticos que se pretenden maquillar tras unos planteamientos de composición ideológica tan heterogénea como supuestamente innovadores. Vemos cómo, al final, dichos planteamientos terminan por constituir lo que bien podríamos denominar una legitimación del oportunismo discursivo. Cuya función última, me disculparán la brutal simplificación (no por ello necesariamente equivocada), de que se pueda decir cualquier cosa en cualquier momento. De ser así, la pregunta que de todo ello se desprende resulta casi ineludible: ¿realmente todo lo anterior queda tan lejos de la malhadada posverdad, criticada con fiereza por alguno de estos mismos cuando era el trumpismo quien la proponía?
El naufragio del sentido
Una puntualización al respecto de esta última interrogación resulta poco menos que obligada. No descarto que a más de uno la comparación precedente le pueda parecer en exceso sumaria, de trazo demasiado grueso, incluso fronterizo con lo demagógico. Pero la referencia, de párrafos atrás, a los variados elementos que contiene el cóctel populista en el plano teórico sirve para confirmar que la coincidencia entre ambas posiciones, lejos de ser algo casual o anecdótico pero sin mayor recorrido, resulta perfectamente explicable y encuentra su fundamento en el plano de las ideas. Ahí se localiza la clave para dotar de contenido al tópico –a menudo reiterado sin el debido aporte de justificación teórica– de la coincidencia entre populismos de derecha y de izquierda: en muchos momentos han bebido de las mismas fuentes. Sobre todo desde el momento en que determinados sectores conservadores particularmente radicalizados descubrieron que les resultaba de mayor eficacia política y utilidad propagandística el relativismo (variante autoritaria) que el universalismo de la razón. A este respecto, habrá que recordar que Trump, epítome del populismo de derechas durante un tiempo, nunca negó la existencia de diferencias: se limitó a afirmar que la suya era superior a cualquier otra.
Va siendo hora de ir terminando. Hagámoslo recuperando el motivo inicial. Podemos hablar sobre la naturaleza del lenguaje durante interminables horas, debatiendo acerca del concepto de “verdad” o del de “significado”. No obstante, para que haya comunicación en la plaza pública, para que esta no quede convertida en el espacio del mero ruido, resulta fundamental que quien pronuncia determinadas palabras tenga claro por qué lo hace y para qué lo hace, y que ambas cosas sean compartidas por quienes las escuchan. Por desgracia, esto va camino de convertirse en una rareza. En todo caso, las palabras, además de referirse a cosas, se deben sujetar en valores. Pues bien, es precisamente esa sujeción la que parece haberse roto. Ahora las palabras, sin realidad alguna a la que anclarse, navegan a la deriva. Y algunos, felices con el naufragio, le llaman a eso significantes vacíos. ~