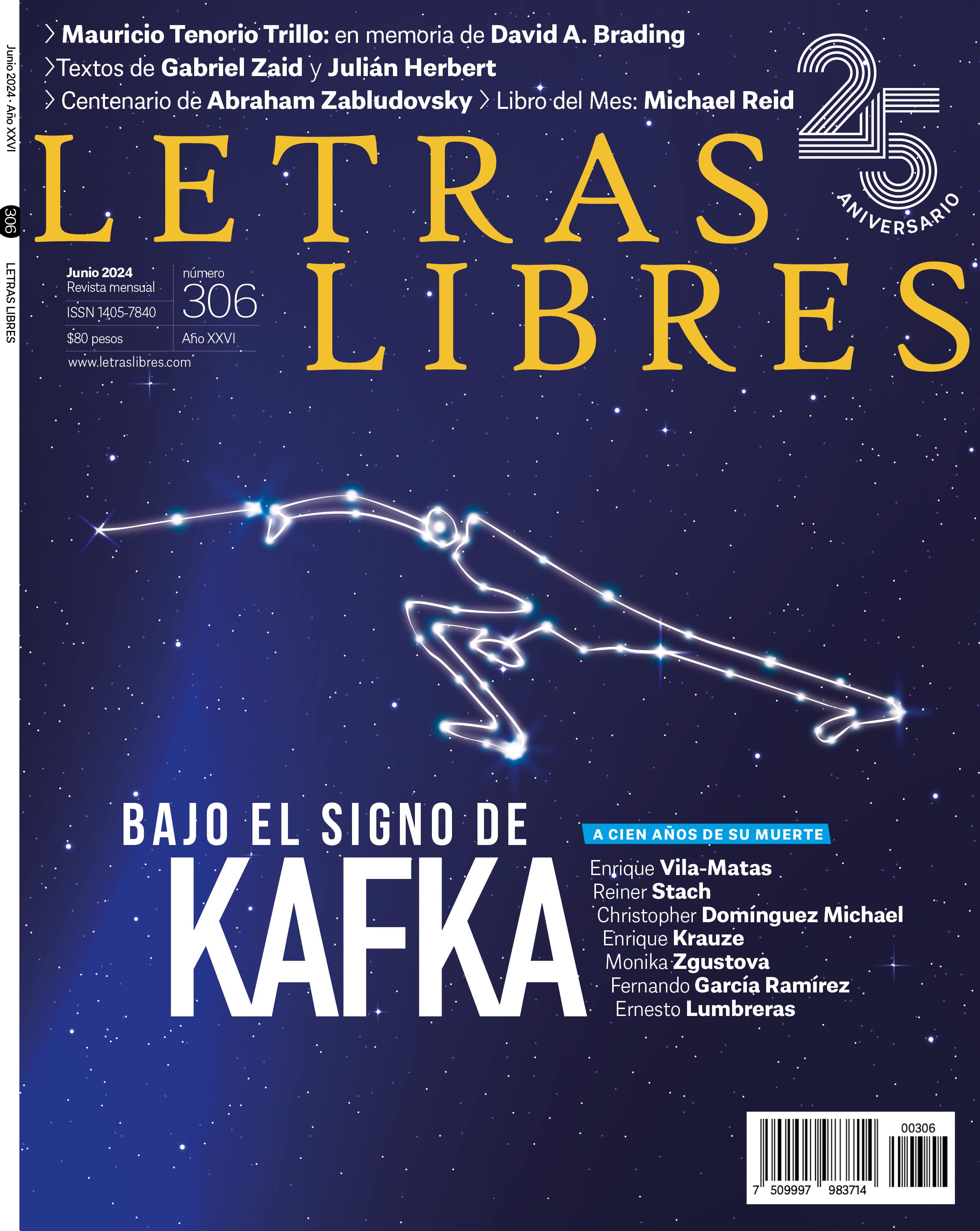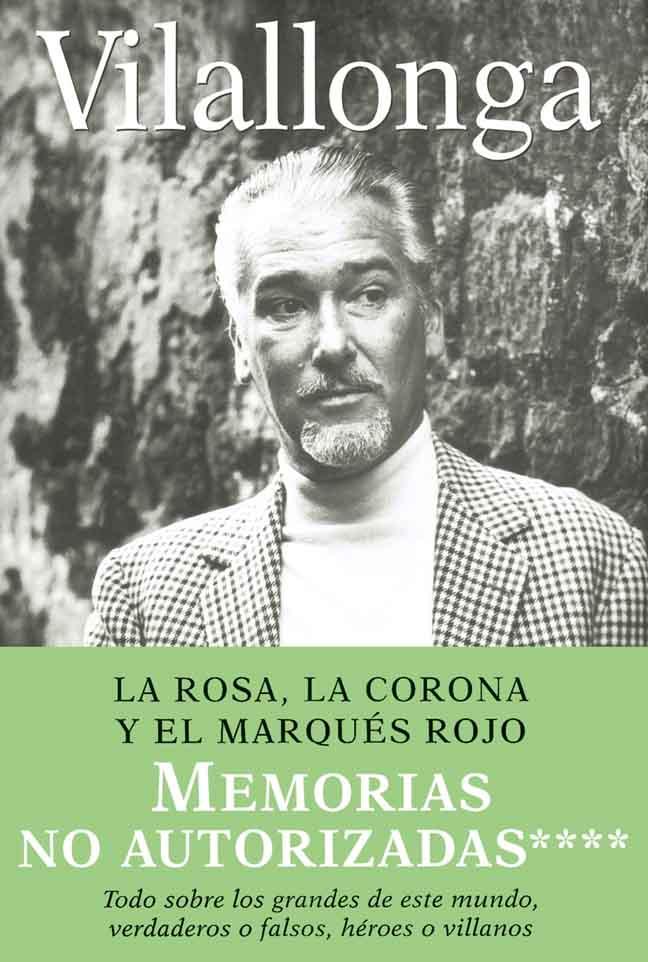Este año se conmemora el centenario de Abraham Zabludovsky (1924-2003). Mucho se conoce de su obra pública y de sus recintos para la cultura, pero existe una extraordinaria obra habitacional, de vivienda colectiva pública y privada que merece ser revalorada. En esta conversación, que resulta un diálogo en el tiempo, lo motivo a que nos hable de sus orígenes, su infancia, la Merced, la Ciudad de México, su vocación por la arquitectura y la importancia de la vivienda. De forma ágil y amena nos narra recuerdos y reflexiones que denotan la inteligencia, creatividad y sinceridad de un personaje singular, a quien le rendimos tributo en su aniversario.
Felipe Leal (FL): Abraham, qué gusto conversar contigo en tu centenario, hace años que no nos veíamos, fantástico que te hayas aparecido para evocar tantas cosas.
Abraham Zabludovsky (AZ): Aquí me tienes de nuevo, un poco mayor, se me notan los cien años, ¿verdad?
FL: De ninguna manera, sigue sorprendiendo tu lucidez, recuérdanos pasajes de tu vida.
AZ: Mi infancia se desarrolló en la Merced, en el viejo Centro Histórico de la Ciudad de México, que era bastante pequeño en aquella época. Estamos hablando del año 1935 más o menos hasta 1943 en que me cambié a la colonia Hipódromo Condesa. Durante este tiempo, el medio en que me desarrollaba me produjo una serie de vivencias. Alguna vez le conté a alguien que quizás el interés por la arquitectura me lo despertó un personaje muy pintoresco que era el portero de la vecindad donde vivíamos, en la calle de San Jerónimo. Cada que bajábamos los niños encontrábamos una serie de costales de cemento y pedacería de varilla en el recodo de la escalera, enfrente del cuarto del portero. Nunca llegué a comprender si ese cemento era lo que sobraba en alguna obra, o lo compraba o encarecía las obras de las que se encargaba.
Curiosamente era un tipo que llevaba mucha amistad con nosotros y empezó a llevarme a las obras que se desarrollaban por el rumbo y empecé a encontrarles seguramente una especie de misterio: esa actividad en que en un terreno vacío de repente se ponían una serie de varillas, o piedras o tabiques en una aparente forma desordenada, pero con el tiempo cuando regresaba en otra visita ya adquirían una conformación y se confinaba un espacio que poco a poco se volvía habitable. Creo que ahí inició el interés por esta actividad.
Otra cosa que también fue muy importante para mí es que, gracias al contacto que mantuve con él y con todo, me di cuenta de que tenía amigos estudiantes de arquitectura, pasantes que ya estaban construyendo y vendiendo, que desempeñaban actividades colaterales a lo que después entendí que era el diseño y la arquitectura y que en aquella época no se separaban. Me di cuenta además de que ganaban muy bien y vivían estupendamente, y como yo en realidad nunca viví con excesos, puesto que mis padres nunca los tuvieron, me pareció muy importante una carrera en la que se pudiera empezar a ganar algo desde los primeros años. Esto, que parece un poco prosaico, es muy cierto.
FL: ¿Cómo era el entorno del barrio de la Merced cuando decides estudiar arquitectura?
AZ: Después de estas vivencias empecé a investigar porque había mucha confusión entonces entre lo que era la arquitectura y lo que era la ingeniería, muchos no lo entendían. Conocí a algunos estudiantes de arquitectura que me dieron algunas nociones cuando yo tenía catorce o quince años en la secundaria. Por cierto, la secundaria a la que iba era la Secundaria No. 1, que estaba pegada a la casa donde yo vivía, salía de la casa cuando tocaban la campana para entrar.
Así que me eché el volado de estudiar arquitectura. No sabía exactamente lo que era, sabía que me gustaba la construcción, pero no entendía toda esa sutileza de lo que es en sí el trabajo del arquitecto, eso fue muy revelador desde luego con esa extraordinaria clase que daba el arquitecto José Villagrán en el primer año de la escuela: introducción al estudio de la arquitectura.
Da la curiosidad, como tú sabes, de que la Escuela de San Carlos estaba en el mismo barrio de la Merced. El barrio era un caleidoscopio de lo que era México, ahí convivían el viejo inmigrante mexicano, tanto nativo de la ciudad como de otras poblaciones, la colonia libanesa, la colonia judía que entonces se establecía –qué curioso, ¿no?– en la calle de Jesús María. Paradójicamente, también estaba la colonia española, con una convivencia estupenda, tuve amigos que desde entonces seguí conservando hasta que fallecieron.
Además, creo que en todo esto interviene también el ejemplo de una serie de familias, de padres luchadores que llegaron a México en un momento crucial de sus vidas, huyendo del régimen nazi y que nunca tuvieron una vida fácil, trabajaron mucho y creo que el espíritu de lucha pudo haber sido un acicate que quedó sembrado en nosotros.
FL: Desde muy joven tuviste esta voluntad de estudio y trabajo, iniciaste tus estudios en 1943. ¿Casi terminando la carrera es cuando inicias tu trabajo profesional o antes?
AZ: Antes. Precisamente por esa inquietud de trabajar, desde antes de terminar era una especie de contratista, contrataba lo que se podía, después compré un terrenito, hice casitas para vender, en aquella época estaba muy de moda la colonia Narvarte, que estaba apenas en sus comienzos, eran los anhelos de la colonia Narvarte. Cuando llegábamos a Las Lomas de Chapultepec, que ya existían, era como llegar al paraíso de los ricos.
FL: La fusión de estas tres colonias –sobre todo la judía, la libanesa y la española– en esta parte de la Merced tenía un fuerte aire cosmopolita, ¿cómo lo vinculas después con tu formación arquitectónica?
AZ: Tenía un aire cosmopolita, pero en el sentido más popular del concepto, digamos en el sentido doméstico. La convivencia con estas estupendas colectividades –todas luchadoras en una forma colosal y que se han desarrollado de una manera extraordinaria en este maravilloso país que encontraron y que era el país en ebullición en ese momento– estaba ocurriendo durante la espantosa Segunda Guerra Mundial. México recibía muchos capitales que se habían fugado de Europa y eso provocó que la construcción creciera en una forma tremenda, se construía mucho.
Con algunos de los ahorros empecé primero a contratar y construí un pequeñísimo edificio, que todavía existe igualito, que debe haber sido en el año 1945 o 1946, estando yo en segundo o tercer año de la escuela, y te recomiendo que lo veas, está en la esquina de Matías Romero y Adolfo Prieto, que antes se llamaba Mayorazgo. Es curioso, es un edificio que se hizo en una esquina de cien metros cuadrados, que tiene mucho frente y cuatro pisos de alto. Entonces llevé a una persona que quería construir también un edificio, se lo enseñé y le cayó bien aquel estudiante que empezaba a hacer su luchita y me lo dio. Así empecé.
Después de eso en el rumbo de Correo Mayor y de la Merced comencé a construir algunas cosas y luego tenía la audacia de los años, llegaba yo a veces con alguna persona que me decía: “¿Cuánto me va a costar esto?” Yo le hacía los cálculos y me preguntaba: “Bueno, ¿tú lo haces por ese precio, ¿verdad?”, “Sí, yo lo hago por ese precio”, le decía, y ahí empezaron mis desvelos y sufrimientos porque nunca sabía si salía o no, pero me aventaba, esos fueron los orígenes.
FL: ¿Cómo recuerdas la migración del barrio judío de la Merced a la colonia Hipódromo Condesa?
AZ: No podría decir exactamente a qué se debió, pero en ese momento se iniciaba la colonia Hipódromo Condesa. Grupos de personas habían llegado como inmigrantes en las décadas de 1920 y 1930, y entre 1940 y 1942, y algunos ya habían hecho un capital, se habían introducido en parte de la industria, sobre todo en la industria de la confección, y lógicamente buscaban un espacio mejor, porque vivían en vecindades. Todos sabemos el romanticismo que puede tener el Centro Histórico, pero también sabemos de los espacios donde se vivía. Lógicamente veían las zonas que estaban en crecimiento: empieza a crecer la colonia Narvarte, en la que construí mucho, era una isla entre la colonia del Valle que ya existía en parte y lo que era el Río de la Piedad; inicia también Polanco, otra isla extraordinaria entre lo que ya existía de Chapultepec y la colonia Anzures. Además tenemos que pensar y valorar el trazo que tenía Polanco, la generosidad de espacios con los que se diseñó y que había sido antes experimentada por los mismos fraccionadores que se llamaban Basurto y De la Lama en la colonia Hipódromo Condesa.
FL: Por eso el edificio Basurto lleva el nombre de Raúl Basurto.
AZ: A quien yo conocí muy bien y con quien trabajé, tenía una gran capacidad de trabajo.
FL: La propuesta de las Lomas de Chapultepec es del arquitecto José Luis Cuevas –homónimo del pintor–. Ahora bien, es clara la inversión en la colonia Hipódromo Condesa, tú participaste ahí, existen varios proyectos tuyos, departamentos en condominio o “edificios producto”, como se les llamaba entonces.
AZ: Yo participo con la enorme inquietud de hacer arquitectura y tratar de combinar esos elementos que son tan difíciles: hacer un diseño apreciable, cuando menos aceptable, y no perder de vista nunca el problema económico. Mi primer fracaso de índole económica ante un cliente hubiera sido la terminación de esa corriente de encargos que me estaban dando en ese momento y que permitía que los que invertían en esa actividad recibieran un buen producto por lo que pagaban. Con esta experiencia que traigo de atrás, creo que te lo dije a ti, hay que dar la lucha por dar el mejor producto con el mejor precio.
FL: ¿Cómo analizabas los programas para los departamentos que se empezaban a hacer en la colonia Hipódromo Condesa?, ¿cuántas habitaciones tendrían, en qué esquemas de distribución te basabas? Evidentemente tenías referencias externas dado que la Ciudad de México hasta ese entonces era primordialmente horizontal e iniciaba cierto perfil vertical, sobre todo en los años cuarenta del siglo XX, cuando empezó a crecer.
AZ: Aquí hay varias influencias que habría que mencionar. Yo ya trabajaba en aquella época con un personaje que creo que tiene una importancia colosal en la historia de la arquitectura mexicana y cuya labor de promotor y visionario era ya notable: Mario Pani. Empecé a ver cómo, cuando le llegaba alguien que quería hacer un edificio o un conjunto de casas, Pani le volteaba –como dicen– la tortilla, y le decía: mejor haz un edificio de diez pisos, haz un edificio suelto, haz un edificio aislado. De ahí que los edificios que tú ves en la colonia Hipódromo Condesa, cuando era posible y después de haber luchado por ello, tengan bloques aislados y desligados de sus colindancias mayormente. En la distribución siempre me preocupó algo que sería bueno aplicar más que nunca en la vivienda popular: la superficie de los departamentos era producto del mercado, el mismo mercado te iba diciendo qué es lo que se rentaba, qué convenía. Tú tenías entonces esa investigación precaria, producto de la experiencia. El denominador común de la construcción era buscar materiales durables y aparentes que no tuvieran dificultad de conservación, ese fue uno de los factores que han determinado mi carrera profesional. En los espacios interiores, sobre todo en la vivienda y a medida que la vivienda fuera más pequeña, busqué que siempre hubiera bahías, islas de amueblamiento fácil y que no hubiera nunca cruces diagonales de los espacios, que los vuelven inservibles. Traté además de que se pudiera llegar siempre más o menos al centro de la composición y que de un lado estuvieran los servicios y de otro lado los elementos íntimos y que hubiera una especie de hall distribuidor. Esto es una determinante común en todos los ejemplos que ves, esto pudiera ser básicamente la configuración de los espacios.
FL: Sin duda con la influencia que tú reconoces de Mario Pani como un detonador de nuevas ideas y de un pensamiento visionario. Cuéntanos cómo cambiaron de escala tus proyectos, cómo se dio el brinco de los departamentos en la Hipódromo Condesa –de cuatro o seis niveles– a la obra pública.
AZ: Gracias a la tremenda experiencia que me dio la actividad de constructor y que pude justificar cuando leí que Walter Gropius había dicho, en la inauguración de la Bauhaus, que nunca hay que separar la labor del diseño de la construcción, que ese fue uno de los defectos del siglo XX y que en la antigüedad clásica nunca fue así. Digamos entonces que, con esta experiencia, un día conocí al director del Fovi, el Fondo de la Vivienda, de aquella época. Él me comentó que iba a hacer dos mil departamentos, y preguntó: ¿cómo andan de precio ustedes? Con lo aprendido años atrás me atreví a darle una cotización y me contestó: háganlo. Se trataba de las Torres de Mixcoac.Ahí empieza el salto al sector púbico, la colaboración fuerte con Teodoro González de León, que había sido mi compañero, y la intervención de personas que fueron importantes en mi vida, detonadores del arte mexicano como Mathias Goeritz, que hizo la escultura en la parte central del conjunto habitacional.
Según nos enteramos años después, cuando iban a construir el edificio que sería la sede del Instituto de la Vivienda –el Infonavit–, se realizó una especie de sondeo acerca de quiénes habían hecho el mejor conjunto de vivienda y el organismo decidió, en pleno, que lo hiciéramos nosotros. Eso es lo que oímos y además es muy agradable saberlo.
FL: Cuéntame de las Torres de Mixcoac, que era el lugar donde anteriormente se encontraba el hospital psiquiátrico de La Castañeda.
AZ: Es una selección de diferentes tipos de departamentos, desde 55 hasta setenta metros cuadrados y los de las torres que son de cien metros cuadrados. Esta selección sirvió para enriquecer el mercado de la vivienda y para lograr una mezcla de los usuarios. Lo importante fue que los edificios más baratos se pusieron en la periferia y en los huecos que dejaban los árboles se situaron las torres que dan al Periférico. Creo que es interesante esta explicación porque no pretendimos tocar ni un árbol importante y por eso se ve la colocación un tanto caprichosa de las torres, pero fue para aprovechar los claros del estupendo jardín que existía entonces, y el mérito enorme fue que se lograron los costos que más o menos habíamos planteado.
FL: ¿Cuántos departamentos tienen las torres?
AZ: Existen los de la parte posterior que había hecho Mario Pani, Plateros, y lo que nosotros hicimos contempla alrededor de dos mil departamentos, incluyendo los edificios de menos pisos, sin elevador, y las torres. En estas últimas nada más hay ochocientos departamentos.
FL: ¿Cómo fue la colaboración con Mathias Goeritz?, ¿en qué momento decidió participar en la plaza central que configuran las torres para poder hacer esa pirámide?
AZ: Mathias entró desde un principio. Yo lo había conocido en muchos foros y en particular en mi época de estudiante, cuando él llega a México. Para ese momento, Mathias ya era un detonador contra movimientos tan académicos y cerrados como aquel que acuñó la frase “No hay más ruta que la nuestra”, que decían algunos de los muralistas. Él, en cambio, demostró que en el arte hay muchos caminos. Iniciamos una relación amistosa que se refleja en la colaboración de las Torres de Mixcoac y en una amistad personal de toda la vida. Llegó a ser como un miembro más de mi familia, hasta problemas familiares los consultábamos con él, y siempre tenía la sonrisa a flor de labio, con consejos acertados y sinceridad absoluta.
FL: ¿Para ti qué es la arquitectura?
AZ: Alguien dijo la frase, y la hago mía, de que la arquitectura es más que una forma de trabajar, es una forma de vida, pero si te refieres a alguna definición, hay muchas. Está la definición romántica de Le Corbusier de que es el juego sabio y profundo de los volúmenes ante la luz y el sol… pero yo la definiría como una actividad que se dedica a confinar un espacio para que lo habite el otro y este espacio debe tener todas las características para ser un lugar de trabajo, un lugar para vivir y convivir, un lugar de comunicación, de cultura o de diversión. Es una definición tan buena como otras pero a mí me parece bastante apropiada.
FL: Y la ciudad, ¿qué es para Abraham Zabludovsky?
AZ: Es el gran recinto, el espacio común donde conviven muchos hombres. La ciudad de nuestra época se volvió conflictiva en muchos aspectos, pero también no olvidemos que, a principios del siglo XX, cuando París tenía un millón de habitantes, ya los pensadores y críticos de ese momento publicaban alarmados artículos acerca de cómo se podía vivir en una ciudad que iba a tener más de un millón de habitantes. Eso me hace pensar que nos acomodamos mal que bien a las ciudades que van creciendo. En ese sentido, también soy un poco fatalista: nuestro campo de acción –y en esto me han criticado mucho los arquitectos– es muy pequeño en cuanto al desarrollo de nuestras ciudades. Las ciudades se hacen por azar, por explosiones demográficas, y por tanto estamos lejos de tener el control, por problemas de inmigración o de emigración, incluso políticos y económicos que no dependen en absoluto de la actividad arquitectónica. Como nuestro campo de actividad es bastante pequeño, me doy de santos si por lo menos podemos hacer un pedacito de ciudad y nos permiten diseñarlo.
FL: ¿Dónde consideras que has hecho un pedacito de ciudad? Desde luego que vemos tu obra por diferentes lugares, pero ¿qué zona de la Ciudad de México a la que hayas contribuido te tiene más satisfecho?
AZ: Desde luego las zonas habitacionales que hemos hecho como el desarrollo de las Torres de Mixcoac y el conjunto pequeño de La Patera. Nosotros iniciamos también con parte de lo que hizo Ricardo Legorreta del proyecto de Santa Fe, aunque debo reconocer que ya nos desbordó absolutamente toda la parte conceptual que habíamos diseñado. También intervine en mi época de añoranza juvenil el desarrollo urbano de algunas ciudades del interior, entre ellas Poza Rica y Minatitlán, a las que cuarenta años después volví y no habían seguido ni una línea de lo que habíamos desarrollado. Son gajes del oficio.
FL: Hay también una obra neutra, silenciosa, humilde, pero muy importante que son estas pequeñas edificaciones de las cuales hemos hablado y que hacen ciudad: la consolidación de las colonias Hipódromo Condesa, Polanco y parte de las Lomas de Chapultepec.
AZ: Y añadiría algo más que es muy significativo: los establecimientos culturales que he realizado en diferentes ciudades de la república, que han fortalecido la comunidad y se han vuelto lugares de concentración, de integración social y cultural: el Auditorio de Guanajuato, el Teatro de Aguascalientes, el Teatro de Celaya, el de Tuxtla, el de Dolores Hidalgo. Parece mentira, pero afianzan y consolidan la cultura de la ciudad.
FL: Gracias, Abraham, un placer conversar contigo de nuevo y celebrar tu centenario, ¡felicidades! ~