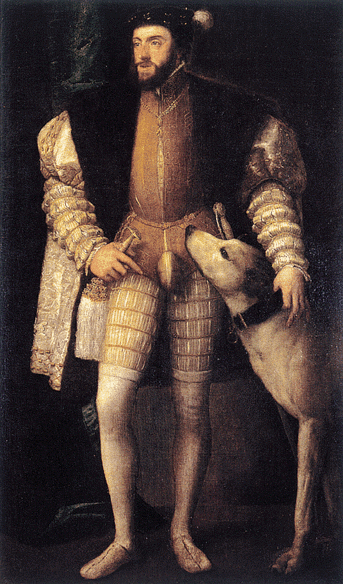La historia va así:
La vaca pastaba tranquila en algo que parecía un prado pero que también era un terregal o un lodazal según la época del año. El río, apenas a unos metros de distancia, llevaba su música y un olor más bien fétido. Detrás se alzaban los árboles de los Viveros de Coyoacán. El niño tenía diez años, iba camino a casa, aburrido y con ganas de diversión. Tomó a la vaca de un mecate amarrado a su cencerro y la llevó consigo. Caminó de ida y vuelta un rato hasta que se aburrió. La vaca se dejó hacer, fue, vino, pastó allá y acá, sin aspavientos ni miedo.
Ese niño fue mi padre y la vaca una de tantas que por entonces pastaban donde hoy atraviesan automóviles y camiones. En 1952, el año en que ocurrió el falso robo de la vaca tranquila, avenida Universidad estaba en construcción. El río Magdalena no había sido entubado en ningún tramo y los Viveros iban a perder más de dos mil metros cuadrados para abrir paso a una calle. Ernesto P. Uruchurtu acababa de ser nombrado regente de la ciudad.
Por esos años, el entonces Distrito Federal tenía tres millones de habitantes y el país entero no llegaba a los treinta. Un proceso de “modernización” y “desarrollo” tanto del país como de la ciudad fue impulsado desde el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Este impulso contagió a los presidentes que siguieron, arropados por una situación económica favorable que llevó el nombre de “milagro mexicano”. Uruchurtu siguió en su puesto hasta 1966, cuando renunció al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por el escandaloso desalojo de familias en Santa Úrsula, donde se construiría el Estadio Azteca.
En 1952, Coyoacán era un lugar alejado de “la ciudad”. La mayor parte de las alcaldías hoy pobladas y transitadas eran área rural. Además del amaranto y las flores, del nopal y el maíz que se cultivaban en la capital, el territorio alrededor de los campos de cultivo daba hogar a un buen número de animales, incluyendo ganado. Por entonces, era fácil y barato que las vacas pastaran libremente cerca de incipientes avenidas. Se las ordeñaba por la mañana, se las liberaba al mediodía para resguardarlas al anochecer. Otros animales de granja vivían con la misma mezcla de libertad, control y condena que las vacas lecheras, todos en la órbita capitalina: cerdos, averíos de pípilas guiados por sus pastores, gallinas y pollos –que vivían en el patio trasero de muchas casas–, borregos y cabras. Una buena parte de las personas aún se transportaba en caballos, burros o mulas.
Además, en la ciudad vivían más o menos nutridas poblaciones de serpientes, tlacuaches, cacomixtles, búhos y pajaritos de pecho colorado. Los teporingos, en terrenos más elevados, tenían su hábitat menos comprometido y no era infrecuente encontrarlos de vez en vez en las cercanías urbanas. Lo mismo pasaba con liebres y conejos. Garzas, chorlitos, patos, sapos y ranas, ajolotes, varios peces y pequeños crustáceos vivían con pocos aspavientos en los cuerpos de agua dentro de los límites de la ciudad. También perros, gatos, ratas, ratoncitos de campo, habitaban la extensión entera de la urbe.
El Distrito Federal distaba de ser un paraíso y flotaba entre lo urbano y lo rural. Reconstruirlo después del extraño paisaje dejado por la Revolución resultó complejo y caro. Lejos de la zona más céntrica, las colonias no eran muy pobladas, había pocas calles pavimentadas y ya se había perdido una buena parte de la vegetación local. Las lluvias desbordaban los ríos –que estaban poco cuidados, casi siempre sucios y malolientes– y el sistema de alcantarillado, cuando lo había, era poco eficiente.
La mitad del siglo encontró a la Ciudad de México con deseos de cambiarse el rostro e insertarse en una modernidad que parecía lo mismo lejana que alcanzable. El Magdalena, cerca de donde pastaban vacas en Coyoacán, fue el único de los 48 ríos vivos que escapó de ser entubado. Donde antes corría el agua ahora corrían coches.
En poco más de medio siglo toda la diversidad animal desapareció casi por completo, se desplazó a los linderos o dejó de existir, abriéndoles espacio a los animales de compañía que estaban con las personas. Hoy parece fantasía pensar que este espacio fue un lago, que los ductos de aguas negras son ríos maltratados y que cientos de especies vivieron aquí durante milenios. Muchas de ellas lograron convivir a medias con la progresiva urbanización hasta que el automóvil llegó como promesa y la ciudad entera se cubrió de pavimento, asfalto y desdoro.
Ocurrió lo mismo en casi todas las ciudades occidentales, que desplazaron a los animales para dar cabida a gente, construcciones y transporte.
•
Un camión lleva en sus costados un letrero llamativo: “Todas las proteínas van hacia ti”. La imagen del letrero no deja lugar a dudas. Las proteínas son animales que se asoman por las falsas ventanas del letrero y son una res, una cerda con lentes oscuros, un pollo con camisa tropical y un huevo. Van disfrazados y sonrientes, como si fueran a una fiesta. Han sido despojados de su ser para convertirse en un macronutriente que viaja con felicidad a la mesa de los comensales. Les fue robado hasta su apelativo más básico: cerda, res, pollo, huevo…
Aunque la relación complicada de la humanidad moderna con los animales no es nueva, comenzó hace miles de años y ha ido torciéndose con el tiempo. Damos por hecho algunas cosas que habrían sido inconcebibles para nuestros abuelos, para personas que hoy están con vida en varias ciudades del mundo o que habitan zonas rurales. Los animales que hemos domesticado para satisfacer nuestras necesidades vivían en el traspatio del hogar, sus humores y manías quedaban al alcance de la mano. Ahí estaban los cerdos y las gallinas, las vacas y los guajolotes u ocas. Según el meridiano, los animales cambiaban de características, tamaño y costumbres. El ritual era, sin embargo, el mismo. Un día se sacrificaba a un cerdo, se le cortaba el cogote a una gallina, se desangraba un borrego o una cabra. Se les atendían los partos, se cuidaban sus enfermedades, se les revisaban los dientes, las garras o las pezuñas, y de vez en cuando recibían una caricia en el morro o un guiño al amanecer. Todo lo que sus cuerpos entregaban en el sacrificio se usaba: sus plumas, su grasa, su pelo o pezuñas, sus huesos. Si se mantenían con vida era porque proveían huevos o leche y una compañía estable, a veces lejana y muchas veces entrañable.
Una persona que deambule por un supermercado verá pechugas de pollo sin piel, forradas en plástico, descansando sobre una compresa que absorbe la sangre. También habrá patas o rebanadas de jamón, un “corte” con o sin hueso, tal vez surimi o nuggets. Esas partes son apenas fragmentos difíciles de relacionar con un ser que vivió y sintió. No son nada más que un trozo de algo que se irá a una plancha o se hervirá. Es proteína, un nutriente a ingerirse en ciertas cantidades y a ciertas horas, algo apropiado para la salud o el convite. En los empaques no quedan trazas de lo que ese ser padeció en vida. No hay registro de su confinamiento ni de su dolor, de sus anhelos o miedos. En su formato comercial se resta toda familiaridad y se aniquilan los rasgos únicos que pudo tener ese animal.
A lo largo de milenios las personas se rodearon de animales domésticos: apenas un puñado que cedió su libertad a cambio de la protección que la gente ofrecía.1 El resto de las bestias siguió en estado salvaje, habitando la jungla o la montaña, el océano o la tundra. Estos animales lejanos eran sujetos de cacerías y rituales, convertidos muchas veces en deidades que tutelaban a la comunidad, dándole protección y sosiego. Hay indicios claros de que la domesticación arrancó en el Pleistoceno tardío, pero fue hasta que el hombre histórico se estableció en sociedades más o menos sedentarias que comenzó un proceso coevolutivo con los animales domésticos.
El tiempo de los grandes imperios hizo de las suyas con un buen número de especies. Ocurrió con los chinos y los mongoles, los aztecas y los incas, pero tuvo un auge dramático con el descubrimiento de América y la voracidad de los imperios occidentales. De los mares y los lagos, de las selvas y las estepas, pasaron a las ciudades más ricas del orbe un sinfín de animales que alimentaron la fantasía de la gente, que dominaron el discurso público y fueron preseas para quienes ostentaban el poder.
Durante los siglos XVI y XVII, algo parecido a un viento mortal atravesó todos los paisajes del planeta robándose un ejemplar de cada ser que llamara la atención. Orangutanes y elefantes fueron arrancados de sus familias para llegar a Londres; cenzontles y tucanes se enjaularon en jaulas doradas en Madrid y Lisboa; rinocerontes y cebras viajaron en barco a Roma.
A los animales que no morían en la recolección o el trayecto les esperaba un mal futuro. Monitos araña, osos y leones fueron atados, encadenados y llevados a plazas, circos, callejones mohosos. Pavos reales sacudieron sus plumas en las afueras de París antes de cederlas involuntariamente como adorno para sombreros. Un infortunio similar cayó sobre las tortugas, los corales, las martas, los zorros, los petirrojos… Mientras más avanzaban los imperios más probable era encontrarse marfiles en palacios, perlas abrazando cuellos, armiños en capas, pieles mullidas transformadas en manguitos para calentar las manos. Las telas se tiñeron de púrpura, los tapetes fueron de tigre o jaguar, los manjares de anguila o jabalí, los guantes de cervatillo, los sombreros de castor y los látigos de resistente piel de hipopótamo. Llegaban a la vida de papas y reyes, emperadores y capataces, piratas y nobles, que los consideraban una mercancía más, un beneficio adicional de todas sus tierras, que acompañaban a todo lo suyo: el oro y la plata, la caña de azúcar, el cacao, los diamantes, la seda, el té, el café…
Un nuevo cambio se dio en la aproximación a los animales cuando llegó el siglo XVIII. La fascinación que las bestias provocaban en las personas mutó, reconfigurándose bajo el disfraz de la ciencia. El énfasis estaba en los seres no domésticos, en las especies raras, los animales marinos, los bichos de lugares recónditos. No eran para quererlos o mimarlos, no era necesario admirarlos o enaltecerlos. Había que diseccionarlos, comprender sus adentros, partirlos de a poco, encerrarlos para una observación puntual. Los animales llegaban desde lugares lejanísimos a un futuro de celdas, correas, cadenas, pipetas, bisturís, tinturas, alfileres que los atravesaban, clavos, corrientes eléctricas, jaulas, lejos de los suyos y de un entorno que les permitiera florecer. Fueron objeto de estudio en la forma más elemental de la palabra: cosas que llevar, traer, pinchar, moler, desechar o conservar en formol. Con la muerte de miles de seres nacían nuevas ramas científicas, hipótesis médicas, remedios y curaciones muchas veces falsos o tramposos.
Los estudiosos que desmenuzaban bichos y que luego nombraban, clasificaban, organizaban en familias, géneros, árboles o linajes un inmenso corpus de habitantes del planeta fueron encumbrados, se les llamó “padres”. Por entonces, parecía que el mundo era pródigo en seres para los estudios, que jamás se agotaría ese insumo, que no había mejor uso para el mundo que esta exploración exhaustiva.
Llegó el siglo XIX y, con él, las ganas de limpiar la casa, de organizarla más, de ser pulcros y cuidadosos y decentes. Para cuando la teoría de la evolución se publicó, los animales en Europa –y en cualquier país que presumiera algún rasgo de progreso– habían comenzado una discreta mudanza a los zoológicos, saliéndose de las ménageries de los jardines palaciegos y las casas de los ricos. Era necesario poner todavía más distancia con ellos, convertirlos no solo en objetos de estudios y mediciones, de fascinación o susto, sino de observación a distancia. Mirarlos de lejitos era suficiente para reforzar la idea de nuestro superior lugar en el mundo. Ellos ahí, encogidos en jaulas, caminando desesperados en espacios mínimos, mientras las personas erguidas, perfumadas, emperifolladas para el paseo los señalaban con dedos enfundados en guantes: ¡claro que somos mejores!, cómo dudarlo.
Ninguno de estos cambios pasó desapercibido para los animales del planeta y no se entregaron a las aventuras humanas con gozo. Casi todas las especies vieron su mundo estrecharse y percibieron, en su mayoría, de dónde provenía el peligro. Se ocultaron más, sin mucho éxito. Con menos territorio y más vulnerabilidad, comenzaron a desaparecer.
Cuando el trabajo en el campo resultó poco productivo, una marejada de gente se desplazó a las ciudades. Eso fue, en parte, la Revolución industrial: un desplazamiento para las personas, uno que involucró también un cambio en el pensamiento que transformaría para siempre la relación con los animales y que haría palidecer la matazón que se hiciera en los siglos previos.
•
El caracol avanza con lentitud sobre las hojas de clivia. Deja un rastro de baba iridiscente a su paso. Come conforme se desplaza. Cerca de su boca están los tentáculos oculares en los que reposan ojos diminutos que le indican si es de día o de noche, la altura de las plantas, la presencia de un congénere. Cuando tiene un año, puede reproducirse, en un abrazo húmedo, con otro caracol y usar para ello su vagina o su pene, según le convenga. Se mueve con la barriga, excreta por la parte superior de su exoesqueleto que le sirve también de casa. Su mundo se compone de tierra, lluvia, hojas o tallos y un suave andar que le toma casi todo su tiempo y energía. Esto es su umwelt: la realidad que le es única, para la que la evolución le ha preparado, que configura su percepción y una forma de aproximarse a su entorno.
Lo que cada ser hace en el cotidiano nace de ahí: lo miramos todo desde la perspectiva dada por la evolución. Además, cada individuo tiene sus propias variaciones, cada uno aporta algo suyo imposible de compartir: una energía particular, una estela propia.
Los depredadores y los herbívoros, los que hibernan y los que pueden respirar bajo el agua, los que usan los brazos para trepar árboles y los que se entierran en la arena, los que atraviesan el cielo de un continente entero y los que comen carroña, viven su mundo propio dentro de un organismo excepcional. Pero estos cuerpos afinados a la perfección por los procesos de prueba y error que ha dado el tiempo fallan de forma estrepitosa cuando hay serias alteraciones al entorno.
Al salir de África, el Homo sapiens –una más de las bestias del planeta, otro animal– llevaba consigo la semilla de cambios radicales. Igual que otros seres, alteraba a su paso un poco acá y otro allá para su propio beneficio. Cazaba como muchas otras especies y, como otras tantas, buscaba frutos, hojas, semillas. Ni su cuerpo ni sus capacidades básicas fueron ideales para la vida silvestre, pero contaba con un cerebro grande y una habilidad peculiar con las manos, así que transformó su entorno: para sobrevivir mejor primero –y por capricho después.
Todas las especies salen de su umwelt para entrar al de otras –por comida, equivocación, casualidad…–, solo que el Homo sapiens encontró que podía hacerlo casi a su gusto. Después de un tiempo le resultó tan fácil invadir a los otros que consideró lo suyo un don divino para usar a placer.
Desde finales de la última glaciación, las habilidades de las personas borraron del mundo algunas especies: mamuts, mastodontes y gliptodontes, entre otros. Aunque en un inicio la cacería igualaba a las personas con sus presas, el viaje civilizatorio lo cambió todo, cobrándose más víctimas de las que podemos contabilizar. Para cuando los seres humanos se creyeron firmes en el planeta, capaces de entenderlo por dentro y por fuera, el estar de los animales en el mundo que conocemos ya estaba comprometido. En cinco siglos se trastocó un orden trazado durante muchos milenios.
Al fin del siglo XIX y el arranque del XX cambió el imaginario colectivo, sobre todo en las élites de los países ricos, aferradas en parte a las manías de siglos previos. Se impuso una fantasía de progreso y desarrollo que pasaba sin falta por la explotación de recursos naturales que incluían a millones de animales. Los avances de la ciencia y la tecnología, que se probaron desde el inicio en otras especies antes que en humanos, fortalecieron las nociones de grandeza de algunos pueblos. Las guerras se volvieron más mortales, más brutales.
Cuando las grandes guerras del siglo XX terminaron y comenzó el periodo de dominancia tecnológica, miles de especies se habían extinguido ya. Con los remanentes de las batallas –las sobras químicas y la mano de obra– se reformuló la organización de personas, animales, plantas. Las granjas se industrializaron en todos los países ricos y en todos los que aspiraban a serlo. Los campos se ordenaron como en las fantasías decimonónicas más delirantes, puras cuadrículas homogéneas con resultados igualmente homogéneos.
Se tumbaron árboles y pavimentaron humedales, se secaron lagos y todo se llenó de luz y ruido durante el día y la noche. El cielo se pobló de gases y se horadaron montañas enteras. Hubo desde entonces menos animales en las selvas y las tundras, en la estepa y el frágil desierto, en los bosques y los montes, que entre las rejas de establos industriales donde las vacas, los cerdos o los pollos apenas pueden moverse, donde no pueden girar el cuerpo, echarse a placer, olisquear al vecino y ser, a plenitud, vacas, cerdos, pollos.
En el planeta no hay animal más presente, de ninguna especie, que esos pollos encerrados: son los reyes en términos de biomasa. Pero en su confinamiento, el complejo organismo con que la evolución los dotó les sirve de poco. En su existencia como proteína no les queda nada por lo que valga la pena vivir. Aún así, los obligamos a nacer, a estar, a quedarse donde decidimos que se queden para luego mandarlos a una matanza masiva sin miramientos y sin precedentes.
“Somos la especie más intelectual”, dijo Jane Goodall, “pero no la más inteligente”. Sabemos mucho de lo que nos rodea y somos incapaces de cuidarlo. Estamos frente a una defaunación, frente a una sexta extinción de animales provocada por las personas y sus acciones. En un mundo que desperdicia la mitad de los alimentos, llevamos a la muerte a millones de animales sin que medien rituales y sin que esas muertes tengan sentido. Aniquilamos a los otros entre nosotros. ~
- La lista incluye, entre otros: animales de trabajo (caballos, camellos, burros); aves (gallinas, gansos, patos, palomas, canarios, guajolotes, codornices, avestruces); animales para consumo y abrigo (borregos, cerdos, reses, llamas, alpacas, yaks, venados, cabras, bueyes, cebúes, conejos); animales de compañía (perros y gatos); insectos (abejas melíferas y gusanos de seda). Algunos consideran domésticos a ciertos peces, como los koi. Si bien faltan algunos animales, es importante señalar que no son demasiados y que casi la totalidad del mundo animal no es doméstico. Algunas bestias pueden domarse, que no es lo mismo. ↩︎