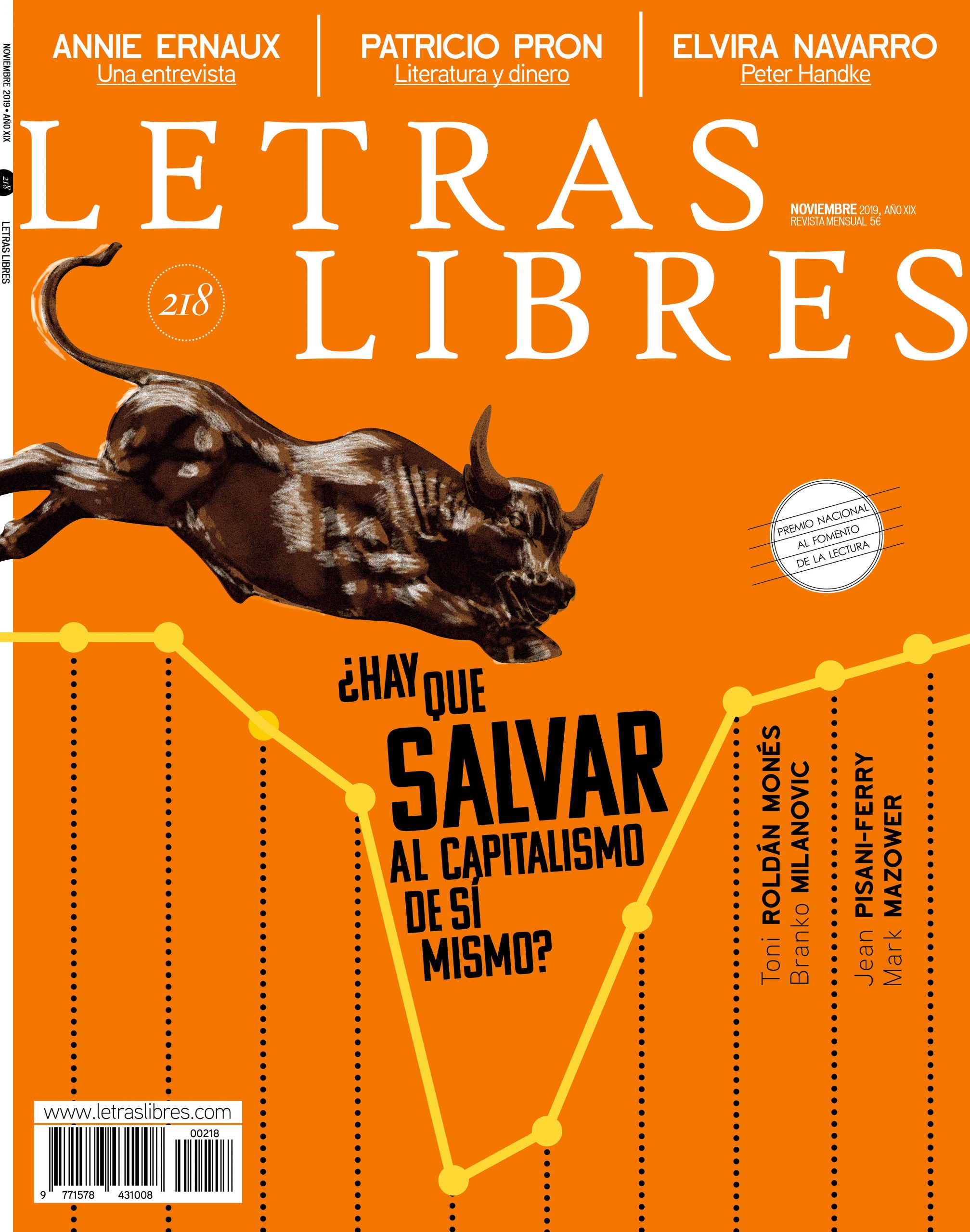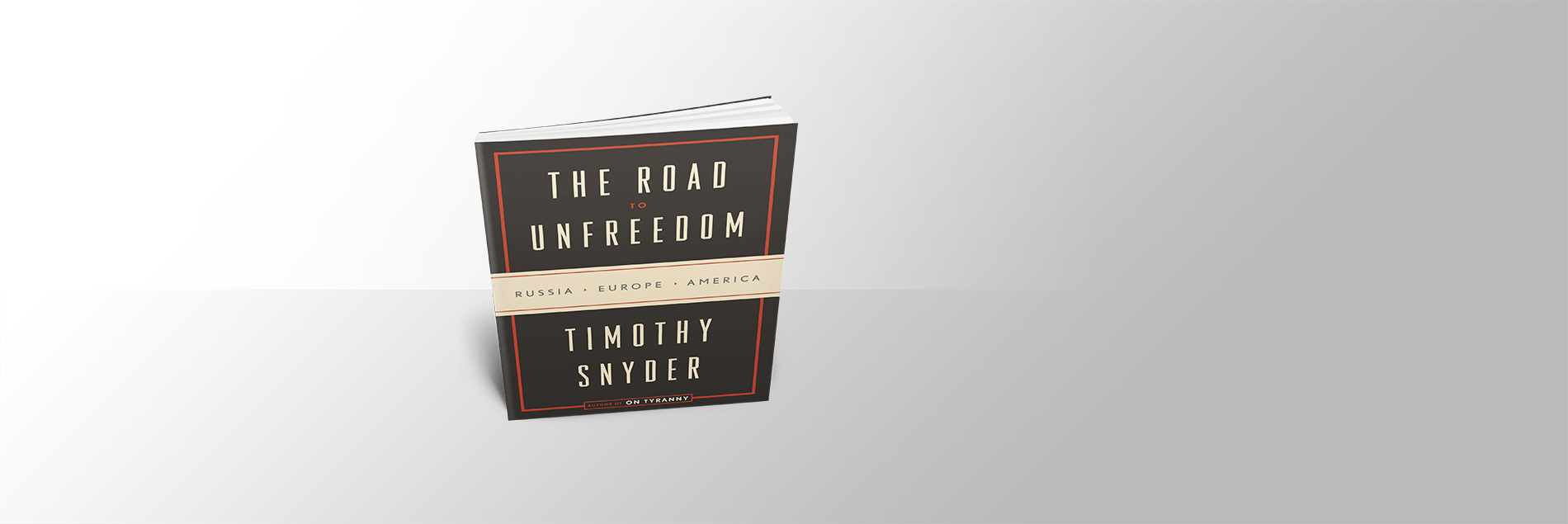Decía Francisco Nieva que haber nacido en La Mancha era tan singular y novelesco como haber nacido en Siberia, pero yo no estoy seguro. Es cierto que La Mancha debe su nombre a la fantasía, sin el Quijote posiblemente sería la designación borrosa de una pequeña comarca en el faldón de Castilla, o se habría perdido. Pocas regiones son bautizadas tan literariamente, pero si en el Nuevo Mundo una vez desearon creer que un lugar como la península de California era esa isla mencionada en Las sergas de Esplandián, medio siglo después Cervantes concebía su sátira de tales novelas, no por caso, en un lugar sin aura.
Un crítico se refirió a Francisco García Pavón (Tomelloso, 1919-Madrid, 1986) como hijo de la Atenas de la Mancha, en un programa de televisión dedicado a él se le presentaba como figura del Parnaso tomellosero. Incluso el no menos bienintencionado y exacto Proust de Tomelloso que le ofreció Umbral, uno de sus mejores lectores, sigue haciendo parecido efecto al que tuvo poner a un caballero andante a rodar en la estepa, el mismo efecto que Quijote de la Mancha o Dulcinea del Toboso.
García Pavón escribió sin arrogancia –sin esnobismo, si se quiere– y sin misantropía, vicios en cuya falta a veces nos cuesta reconocer al genio. Tomelloso, la ciudad rural que fue todo su orbe literario, es más joven que América, y es colonia hacendosa e igualitaria: “quien no ara –dice el guardia Plinio– es porque aró su padre, y de un abuelo no se libra nadie”. A su abuelo, quien inspiró muchos de sus cuentos, le faltaba algún dedo de trabajar en el taller familiar de ebanistería. Hijo de una burguesía liberal y menesterosa, fue un escritor de mesa camilla. Tómese como elogio. Cuando en tiempos de la guerra el “profeta Matías”, empleado anarquista, resultó elegido para dirigir el taller, colectivizado, decidió que todos trabajasen gratis una hora al día para fabricar mesas camillas, a repartir entre las familias necesitadas del pueblo. “Ágora estrecha de amorosas comunicaciones. Lugar del pan y del vino, del cruzarse las manos y las miradas. Mueble puro, blanco y sin esquinas sobre el que reír, llorar o dormitar […] la forma más hermosa con la que los carpinteros podemos contribuir a la felicidad común” (Los liberales).
El ahora centenario escritor fue un cuentista lírico, un explorador de la memoria y un humorista en todos los registros, del más gamberro hasta el amargo suave. Se hizo inesperadamente famoso por componer novelas sobre un imaginario detective manchego, de nombre Plinio, otro arquetipo universal trasladado a una tierra que parecía prometer pocas aventuras. Las historias de Plinio se pasaron por televisión en 1972, dirigidas por Giménez-Rico y con guiones de José Luis Garci, y aquello terminó por estorbarle en su reputación y por distraer al público de sus libros.
La editorial Cuarto Centenario ha reeditado este año sus obras completas, que había compilado Soubriet en 1996, en cuatro volúmenes con un prólogo de Emilio Alarcos. En la biblioteca virtual Cervantes hay una muestra de textos con introducción de Francisco Ynduráin de 1982. La selección que el mismo Pavón hizo para Austral en 1974, con un melancólico prólogo, nunca se ha reimpreso. No tenía nada de Plinio.
Para entender su obra, la vida de García Pavón se divide en solo dos periodos: su infancia y juventud en Tomelloso durante los años veinte y treinta, y el resto. Conforme con ello, la edición reúne en el volumen inicial los escritos que se refieren a aquel entonces. Su primer libro importante fue Cuentos de mamá (1952); después, lentamente llegaron Cuentos republicanos (1961) y Los liberales (1965), sus mejores libros, sobre todo el segundo, en una serie terminada con Los nacionales (1977). También se incluye la preciosa novela biográfica Ya no es ayer (1976), que acaba en el 36. Una de las razones por las que estos grandes libros no son mejor conocidos es por ser obras cabales de la tercera España, que celebran, sin ser políticos, una fe liberal, moderada y republicana con la que pocos se conmueven hoy, acostumbrados como estamos a otros relatos; y sin que el autor pueda exhibir drama biográfico alguno que lo haga interesante para su rescate.
Los volúmenes dos y tres recogen todas las novelas y cuentos de Plinio, en un orden quebrado. Los primeros relatos que escribió situaban al policía en los años veinte, pero se leyeron poco; el éxito llegó cuando su autor trasladó las intrigas al tiempo entonces presente, con El reinado de Witiza (1967), El rapto de las sabinas (Premio de la Crítica 1969) y Las hermanas coloradas (Premio Nadal 1969). Siguieron otros siete títulos. Las historias más antiguas se reeditaron en dos entregas. Es interesante cómo apenas tenía Pavón que trocar el sable del Plinio alfonsino en una porra y ya estaba listo para viajar en el tiempo sin que los lectores modernos noten gran diferencia. Pese a mediar una guerra y la mecanización del campo, la vida cambió bastante menos en aquellos cuarenta años que en los sucesivos.
El cuarto contiene casi todo lo demás, incluyendo su crítica teatral (desde 1956 fue catedrático de la Escuela de Arte Dramático en Madrid), aunque aún faltan ensayos y algún prólogo.
Pavón rechazó ser un escritor costumbrista, aunque sí escribió algunos artículos de costumbres. En uno de ellos (“Primer Stop”, abc, 1965) deja ver el programa de su literatura: “El paso del tiempo no le enseña a uno nada nuevo. Le desenseña las grandes cosas que sabía. La película buena de verdad es la que tomaron nuestros ojos azules en los primeros años de vida, cuando todos los hombres nos parecían listos y todas las cosas trascendidas.” El supuesto localismo era solo biografía, consecuencia de que todo lo que vivió después lo veía “difuminado, sin garra”.
La memoria requiere algo de sumisión, no obedece al dictado. Coleridge la comparaba con el desplazamiento de un insecto sobre el agua, “alternando impulsos de movimiento activo y pasivo”. Si alguien se enseñorea de una historia, no la está recordando. Los cuentos son, en sus palabras, reviviscencias escritas “sin la menor maquinación”. El carácter lírico de sus cuentos estriba, creo, en esa reticencia que le impide novelar; aunque no reírse o escarbar en lo macabro, asuntos que pueden velar la lectura.
Paulina y Gumersindo (Cuentos republicanos) son dos ancianos que se quieren. Todos los sábados él regresa caminando junto al mulo, los lunes se vuelve a marchar de semana; ella sale a recibirlo y a despedirlo con emoción de jovencilla. Pasan su tiempo conversando. El escritor y su madre visitan a Paulina, que prepara altramuces y refrescos de vinagre. Sus historias eran “cosas sucedidas en otros años, relaciones de personas muertas y hechos apenas conservados en la memoria de los viejos. O cuentecillos dulces, pequeñas anécdotas, situaciones breves; a veces meras historias de una mirada o un gesto, de un breve ademán, de un secreto pensamiento que no afloró. Pero ella, por lo menudo y prolijo de su charla, le daba dimensiones imprevistas”. En estas palabras está toda el arte poética de los cuentos de Pavón. A comenzar por este mismo, uno de los más bonitos. Un día el mulo llega solo por la calle con Gumersindo agonizando en el carro, ella apenas le sobrevive. Sucedió así.
Las historias se unen por tramas distendidas; en Los liberales es una mujer de carácter e ideas, Doña Nati, quien reúne los hilos principales, hasta su entierro. Por el libro transitan el aviador ruso que se casó con la criada, los toros que fueron comidos, el desentierro de un torero para inhumación de un oficial, el desdichado niño de Bujalance, el cura que cargaba pistola pero que igual fue muerto, la Nochebuena en que dio a luz una prostituta encinta, la profanación de la iglesia, cuando los hombres llevaban armas como paraguas en tardes de chubasco… En la secuencia de estampas y sucedidos el tiempo se hace casi invisible. Esta forma fragmentada de visitarlo renuncia a adentrarse en los personajes, a la construcción de un carácter y a la épica.
Cuando Pavón escribe al fin novelas y se impulsa con ellas fuera de su tiempo perdido (aunque no de Tomelloso) adopta un género en el que al protagonista no le suceden las cosas, sino que las aventuras son, en propiedad, de otros. Como explica muy bien Alarcos en su prólogo, en los relatos de detectives no se van construyendo tramas, sino que el desenlace se conoce antes de la historia que lleva a ese fin. El detective no evoluciona con los hechos, sus maneras son previsibles. En este caso extremo recorre más de medio siglo imperturbable, fumando la misma picadura que con Primo de Rivera, sin variar la edad ni el gesto, aunque sus respuestas a las cosas del mundo sean siempre divertidas, pues este es grande y hay muchas vidas en una vida. No puede ser casualidad que la otra excursión del escritor allende su primera juventud sean cuentos de literatura fantástica “ibérica”: La guerra de los dos mil años (1967), libro por lo demás interesante, con empuje experimentador, esperando una tesina que lo recupere (Auto-ciencia-ficción en Ruidera, lo regalo). Todo vuelve al pudor ante algunos artificios de la narrativa y la exposición y justificación de un carácter, que podría acabar siendo el suyo.
Aunque no hay que hacer de menos lo que debía de disfrutar con ello. Entre sus cuentos y las historias de Plinio hay división del trabajo para muchas cosas, y también para el tono. Las novelas son más divertidas y exageradas. Si nunca se alejan mucho de sus cuentos la muerte –entierros, velorios, funerales– y el amor de la carne, en una tradición muy castellana, en las historias de Plinio comparten cama.
¿Cómo surge el personaje en este escritor de cuentos? Las modulaciones de ese recuerdo son interesantes. La primera historia del corpus pliniano es la del Cuaque, el caso real de un jugador de cartas homicida al que el policía engaña con malicia, que se publicó en 1953 en Ateneo. En Historias de Plinio (1968) el cuento no reaparece y el personaje se presenta como un vago recuerdo de infancia: un viejo policía municipal que se veía pasear con sable. En una entrevista posterior en la prensa se refiere a un estanquero que había sido policía retirado y que contaba historias. El Cuaque se reimprime en Nuevas historias de Plinio (1970). En el prólogo Pavón toma distancia con la factura del cuento, que pensaba reescribir, pero aquí explica que la historia se la había dado el pintor Francisco Carretero. En una entrevista en tve en 1983 con Antonio López, Félix Grande y Eladio Cabañero (aquel Parnaso) da muchos detalles y se aleja otro poco: escribió la historia tal y como se la contó su amigo el pintor, en una tarde de casino y “por una casualidad”. Se lo premiaron y le pidieron más. En este tránsito de antiguo proyecto a accidente involuntario, se diría que median algunos sinsabores de la crítica. Solo en 1982 había perdido la votación para entrar en la Academia, para la que le habían propuesto Delibes, Alarcos y Alvar.
Estos últimos eran un gramático histórico y un dialectólogo. La sumisión a la memoria se nota también en sus palabras llenas de eco. Félix Grande lo llamó sirviente del idioma. En realidad, cuidaba la bodega de un lenguaje antiguo y sonoro, en la que los arcaísmos del habla llana de sus paisanos se confunden con sus resabios cervantinos (para decir, por ejemplo, “el vino barre recochuras y pone la risa a flote”, inquietudes crepitando como pan en el horno) y con su propia inventiva. Aunque no sabría decir si maletas como “sonllorar”, “a cataojo” o “soliagua” son suyas o del pueblo, su prosa está salpicada de neologismos, algunos muy redichos –“prisoso”, “varoneces”,“erectismos”– lo que también es muy manchego. Pero hasta haciendo sonar el cuerpo deja el asomo de la poesía: “Todo el pueblo olía a vinazas, a caldos que fermentaban, a orujos rezumantes. Hasta las lumbreras llegaba el zurrir de tripas de las tinajas coliqueras. El sol de membrillo calentaba sin pasión, pero calentaba” (Las hermanas coloradas).
Bajo el sol del membrillo –un 20 se septiembre– nació Pavón; el sol que invoca la singular película de Víctor Erice (1992) sobre Antonio López, como si hiciese un homenaje a quien fue profesor de literatura del pintor en el bachillerato. Como lo fue de mi padre, que se sentaba al lado y le manda este conmigo. ~
es profesor de sociología en la Universidad de Salamanca. En 2016 publicó La reforma electoral perfecta (Libros de la Catarata), escrito junto a José Manuel Pavía.