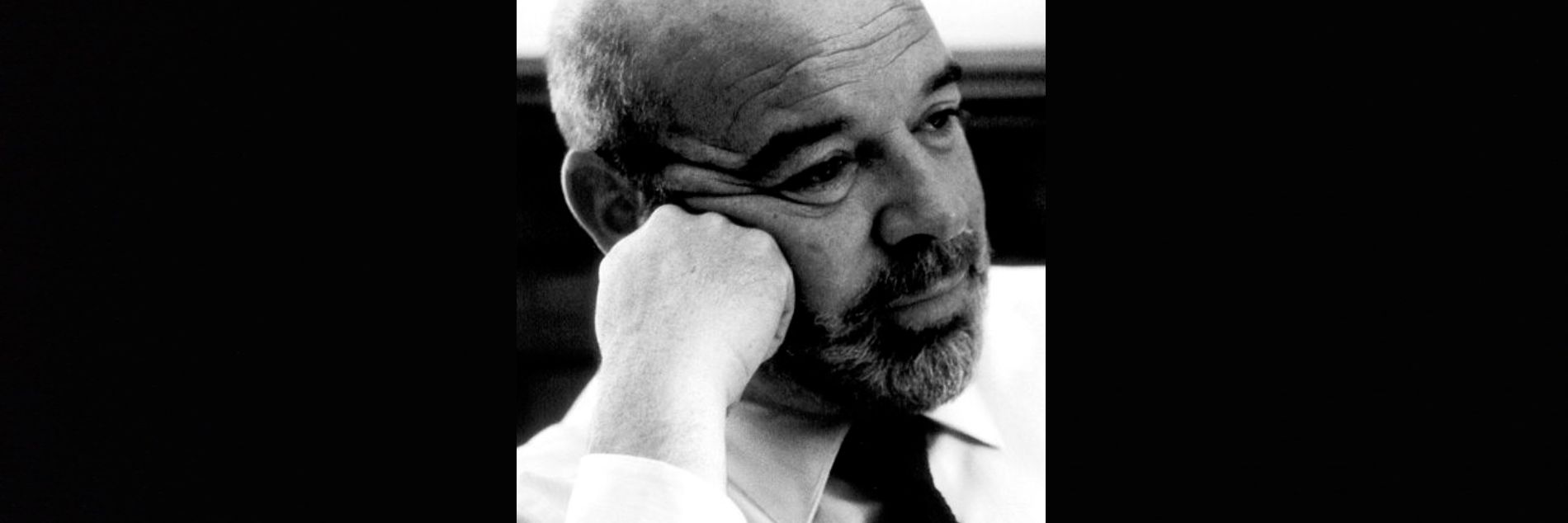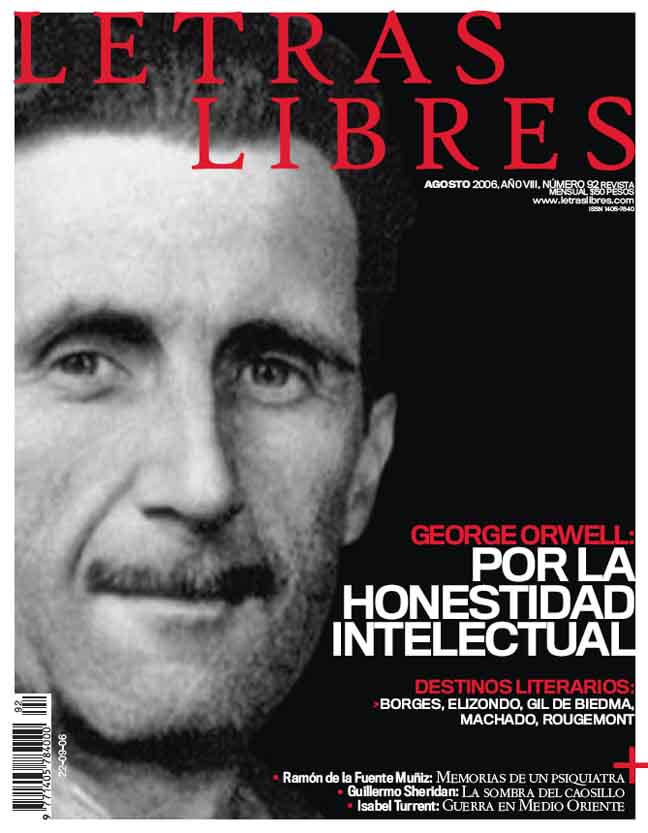Nacido en Barcelona en 1930, Jaime Gil de Biedma pasó muchos veranos en Segovia, donde la familia tenía un caserón de campo en La Nava. Siempre fue visto –y tal vez se veía a sí mismo así– como un producto del mundo académico de los colleges de Oxford, pero la verdad es que no estudió en ninguno y apenas vivió unos meses en Inglaterra. Sin embargo, es indudable que conocía la poesía inglesa y algo de su prosa. Jaime Gil vivió entre Barcelona, Manila y Madrid, es decir: oscilando de la ciudad donde tenía su familia y muchos de sus mejores amigos, a la capital oriental donde trabajó desde muy joven en un alto cargo de la Compañía de Tabacos de Filipinas (1955-1989), y a este lugar de nadie de la capital de España, donde quizás podía marcar mejor –ante el contraste real e ilusorio– su perfil de poeta refinado cuyo alter ego, no demasiado oculto, insinuaba una vida sexual exagerada y prostibularia. Jaime Gil siguió la tradición paterna y estudió Derecho. Su biógrafo Miguel Dalmau, autor de una obra imprescindible y rica en su rastreo de la vida familiar y profesional, se ha excedido sobre su vida sexual y sentimental, con mayor peso en lo primero, y, de manera extraña, nos ha dicho poco de sus lecturas y de sus gustos y disgustos literarios. Sorprende que se nos informe del tamaño de su pene y de anécdotas intrascendentes sobre muchachos con los que mantenía comercio sexual, y no sepamos –a través de Dalmau– más de su vida y opiniones en relación con escritores importantes a los que conoció. Luis Antonio de Villena ha venido a abundar, en un ligero librito, sobre la sexualidad de Jaime Gil, a veces relatando –sólo que en primera persona– lo que Dalmau ya había contado. Sin embargo hay que recordar lo obvio: Jaime Gil fue un escritor y debido a ello su figura tiene valor, y es en el poeta donde hay que insertar su actividad sexual y no al revés, y menos aún, como se ha hecho, prescindir en exceso del poeta y del mundo que vislumbró y reflejó. Creo que si Jaime Gil hubiera podido leer esta dedicación a sus entrepiernas se habría espantado. Tanta admiración por su sensibilidad para la poesía francesa, inglesa y española para acabar siendo visto como un insaciable pagador de chaperos. Flaco servicio a su memoria. Sin duda, esa vida nocturna forma parte de su verdad, pero es sólo una parte que obtiene su sentido en la totalidad de lo que fue, no reduciendo al poeta (a veces sólo por olvido) a la figura del merodeador nocturno. Pero no todo es flaqueza: hay muchos datos en la obra de Dalmau que a otro posible biógrafo futuro interesarán, entre ellos el hecho de haber sufrido abusos sexuales desde niño por algún varón de su entorno familiar. Cierta agresividad generalizada, que en muchas ocasiones adoptaba una actitud defensiva, junto al odio a sí mismo que tantas veces se profesó, podrían estar relacionados con los mencionados abusos. Nació y vivió en el seno de una familia y un entorno altamente burgueses, pero odió a la burguesía. Fue compañero de viaje, filocomunista, al modo de Spender, de Auden, pero había más de señoritismo ilustrado que de verdadero compromiso con la historia: ni se la jugó ni fue capaz de las represiones y miserias que, en nombre de dicha ideología, sabiéndolo o no, había justificado durante un tiempo. Sus críticas al comunismo existieron, en la conversación privada.
En Barcelona, Jaime Gil se trató, con mayor o menor intensidad y asiduidad, según las épocas y las personas, con José María Castellet, Carlos Barral, Juan y Gabriel Ferrater, Jaime Salinas, Juan y José Agustín Goytisolo, Ana María Moix, Pere Gimferrer… Era la Barcelona cosmopolita, moderna, atenta –sus editores y escritores– a lo que ocurría en Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica. En Madrid estaban por la misma época Claudio Rodríguez, José Ángel Valente, Juan Benet, Caballero Bonald, García Hortelano, Martínez Sarrión, Fernando Savater, entre otros. Había diferencia de mundos, una diferencia que se ha exagerado mucho y que con los años se ha ido acortando. De hecho, estaba más marcada por la cáscara que por la realidad: ni los escritores catalanes estaban tan enraizados en la modernidad ni los madrileños calaban boina. Sólo ha habido que esperar un poco para que el whisky de Scott Fizgerald y el tinto de la Mancha fueran revelando su verdadero mundo.
Hay una expresión que siempre se le aplica a Gil de Biedma sin que apenas se analice lo que significa: era muy inteligente. No hace falta haberlo conocido para saberlo: ahí están sus poemas y sus artículos. ¿Pero fue tan inteligente? Dalmau diría, con prisas, que sí. Sin embargo, no fue inteligente ni acertado en su visión de la política de su tiempo, y en su crítica literaria su inteligencia, refinada, carece de imaginación, además de que su curiosidad fue muy limitada, tal vez por pereza. Por otro lado, aunque era exigente en el desenmascaramiento de los demás, fue homosexual sin mencionarlo nunca públicamente y menos ante su familia. Quizás no quiso ser homosexual. Por otro lado, nunca dejó de ser un alto directivo de una gran compañía, con toda la servidumbre que dicho cargo implica. Vivió a resguardo: entregado, en su pequeño círculo, a sus deseos, y cumpliendo los mandatos familiares.
Jaime Gil es autor de una obra de pocas páginas, en la que encontramos ocho o diez poemas memorables y, en la prosa, de varios ensayos cultos e inteligentes, además de un diario que tuvo dos ediciones significativas: la primera autocensurada en los aspectos homosexuales; la segunda, tras su muerte, completa. El Retrato de un artista seriamente enfermo (1974) fue escrito en 1956 durante una convalecencia, en La Nava, a causa de un problema pulmonar. Se trata de un diario de una prosa suelta y al mismo tiempo culta, atenta a la poesía y sus problemas, capaz de ser veloz en los conceptos, y en la que tanto el mundo exterior como el interior tienen una presencia fuerte, sometida a una inteligencia aguda pero, como casi siempre en Jaime Gil, con una voluntad de seguridad excesiva, tal vez por miedo a que las cosas no sean como las pensamos. Dalmau ha señalado su espíritu de sparring, de intelectual que necesita el desafío para existir. Una inteligencia rápida, memoriosa y aquilatada, pero que rara vez discutió (salvo en su entorno de amigos) con los que sabían de verdad de las cosas que le importaban, al menos sus ensayos no lo muestran. Una cosa es ironizar con rapidez e inteligencia y otra pensar con profundidad. Jaime Gil no ignoraba su voluntad de pensar a la contra, por reacción: en una carta a Carlos Bousoño, citada en su diario, ya se refiere entonces a esta característica: “mi reactividad es grande, pero mi efusividad mínima […] he de asegurarme siempre el concurso de un sólido estímulo exterior”. Este estímulo debía ser algo a lo que oponerse. Jaime Gil fue desde sus comienzos un poeta con conciencia crítica, hasta el punto de que a veces es en extremo programático y, al cabo, teorizante a posteriori sobre sus intenciones, logros y defectos. No fue un inspirado, salvo si aceptamos que también la reflexión necesita de las musas, y, en este sentido, fue lúcido. Sin duda estuvo cerca de la noción teorizante de Poe, o, mejor, de Valéry, tanto que, a veces, es más el juego técnico referido al poema propio que la dudosa realidad del mismo. Escribió un libro sobre Jorge Guillén –su primera obra crítica– del cual se fue arrepintiendo mientras lo redactaba, hasta el punto de que acabó casi despreciando al poeta, acaso porque no encontró en Guillén, no de manera suficiente, aquello que sí halló en Baudelaire y que Eliot percibió como característica de los poetas ingleses del seiscientos: “una cierta dosis de áspero buen sentido al lado, y por debajo, de la exaltada tesitura lírica. Hacer buenos poemas no es fácil –añade Gil de Biedma–, pero algunos lo consiguen; hacerlo y no engañarse con ellos, ni engañar al lector, sólo lo consiguen poquísimos”. Gil de Biedma escribió con alguna extensión, además de sobre Jorge Guillén, sobre T. S. Eliot, Alain Robbe-Grillet, Carlos Barral, Vicente Aleixandre, Frank Harris (el autor de Mi vida secreta), Charles Baudelaire, Luis Cernuda, Espronceda, Ezra Pound, Juan Gil-Albert. No hay ningún hispanoamericano, cierto. Esta ausencia no es un dato muy relevante en un hombre que escribió tan poco, pero no es baladí señalarlo. Tampoco encontramos en sus referencias escritores árabes o asiáticos (a pesar de que podía haberlos leído en traducciones al inglés). Fue un lector fundamentalmente de poesía europea, y de alguna obra ensayística; pero no fue un gran lector y sin duda desconocía muchas cosas, aunque lo que supo lo supo bien.
Jaime Gil de Biedma fue un hombre que amó y que desde muy joven sintió nostalgia de lo que, apenas sin llegar, ya había pasado. Pero el amor no fue suficiente, o no fue la razón que pudiera sostener su tiempo, arrasado por un deseo que no podía revelarle un rostro que respondiera sino el eco de una llamada en la que el mismo deseo no tardaba en tornarse asco. Asco de sí. Jaime Gil intentó suicidarse en dos ocasiones, al menos. (De su generación, Alfonso Costafreda, Gabriel Ferrater y José Agustín Goytisolo se suicidaron.) Tuvo un carácter duro, de solitario cazador orgulloso, de enérgico buscador del placer; y, también, una alma blanda, tanguera, sentimental. Quizás por todo esto repitió, en verso y prosa, que no podía “hacer el amor con alguien a quien no aprecio”. Esto no es cierto, no puede serlo para alguien de tan acusada promiscuidad, a menos que se entienda por “aprecio” un mero gusto físico por alguien. No hay que olvidar que fue un consumado bebedor, es decir, un bebedor hasta el final, con lo que supone de pérdida de la voluntad y de entrega a los propios demonios. Pero tal vez lo que Jaime Gil quiso decir es que en su deseo inicial y genérico había una necesidad de afecto en el deseo erótico, hasta el punto de que se autoengañaba en las numerosas veces que lo desmentía. La sexualidad, el erotismo, no iluminó su mundo: lo esclavizó. Al comentar Mi vida secreta no pudo evitar verse en alguna medida a sí mismo, cuya lectura le disgustaba “no tanto a propósito del autor como del ser humano en general y de mí mismo en particular, sobre todo si por cualquier motivo me sentía, al ponerme a leer, no demasiado satisfecho de existir físicamente”. Por otro lado, no quiso nunca ser viejo, envejecer (uno de los argumentos de la obra, junto con el morir, según su realista poética), ni ser niño. Ni infancia ni vejez: sólo queda un centro insostenible, un ahora impaciente. Le hubiera gustado renunciar al deseo y buscar la quietud, aunque al mismo tiempo le horrorizaba. Eso fue lo que confesó en el poema “De vita beata”: en una casa de poca hacienda, junto al mar, sin memoria. No leer, no sufrir, no escribir. Un noble arruinado entre las ruinas de su inteligencia. No fue su vida, pero sí la imaginó así, después de haber querido no tanto hacer poesía como ser el poema mismo. (Por cierto, el poema “De vita beata”, ignoro si se ha dicho, está inspirado en una carta de Moratín del 17 de enero de 1816 a su amigo Juan Antonio Melón: “no hablar, ni escribir, no imprimir, no dar indicio alguno de mi existencia”.)
Sólo le vi una vez, creo que en el año 1984. Estando yo con Juan Gil-Albert en el bar del Hotel Velázquez, en Madrid, en un momento de nuestra conversación, Juan fue a llamar a Jaime Gil y en pocos minutos apareció allí. Era invierno y llevaba un gorro ruso de piel de astracán. Era un hombre de mediana estatura, más bien bajo, fornido y con aire de animal enjaulado, como le ocurría también a José Hierro. Su impaciencia era grande, y olfateaba rápido, como si buscara su presa. Juan, nada más verlo dijo que se había puesto ese gorro como homenaje a su libro Retrato oval (dedicado al asesinato del último zar de Rusia y su familia). Jaime Gil no tardó en perder el interés por los tres jóvenes que estábamos conversando con el escritor valenciano, y a quien yo conocía desde hacía algunos años. Hablamos de Marlowe, de algunos poetas catalanes, de la famosa polémica con la teoría de la expresión poética de Bousoño… Cuando salíamos del bar, sabiendo que conocía a Octavio Paz, le pregunté por él, pero de nuevo noté que quería escabullirse, como si yo le fuera a hablar de literatura mientras él –como se dice con realismo ramplón– buscaba la vida o lo que entendía por tal. Luego nos fuimos todos al estreno de la versión teatral de Valentín, la narración de Gil-Albert centrada en el teatro de Shakespeare. Durante la función –yo estaba sentado junto a Jaime–, en un momento dado, el actor Richard (encarnando a Otelo), por celos, mata al joven que hace de Desdémona, y comprende que ha matado a la persona que más amaba, pero, como el mismo Gil de Biedma apuntó en su epílogo a la segunda edición de la obra de Gil-Albert, lo hizo para “salvar al amado de la promiscuidad y de la caducidad, eternizarle destruyéndole”. Bien, en ese preciso momento vi que a Jaime se le caían las lágrimas, y de hecho luego, mientras tomábamos champán junto con Savater, Brines y otros, a la pregunta de Juan de si le había gustado, contestó: “Sí, incluso he derramado unas lágrimas.” Y era cierto. Por un lado, era sentimental y emotivo, por el otro, profundamente irónico: el sentimental lloraba por la herida que el otro (él mismo) perpetraba en su propia carne. Jaime Gil murió en 1990, pocos días antes había fallecido su amigo Carlos Barral; después (1992) García Hortelano, Juan Benet (1993), José Agustín Goytisolo y en todos el alcohol había hecho estragos, además de haber sido marcados por la Guerra Civil. Si hay que pensar en alguna generación con la que encontrarles parangón, creo que habría que pensar en la que formaron poetas norteamericanos como Berryman, Lowell, Silvia Plath, Elizabeth Bishop… Probablemente, la vida de Gil de Biedma fue un gran fracaso, un fracaso para alguien que sabía que el tiempo triunfa sobre la persona y que, por lo tanto, envejecer es alejarse de lo que alguna vez fue de verdad importante (“de la vida me acuerdo pero ¿dónde está?”), una fijeza indescifrable que adoptaba, en su vida, y de la que su obra es un hermoso testimonio, un torbellino memorable. Probablemente fue un fracaso, un gran fracaso, algo a lo que pocos llegan. ~
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)