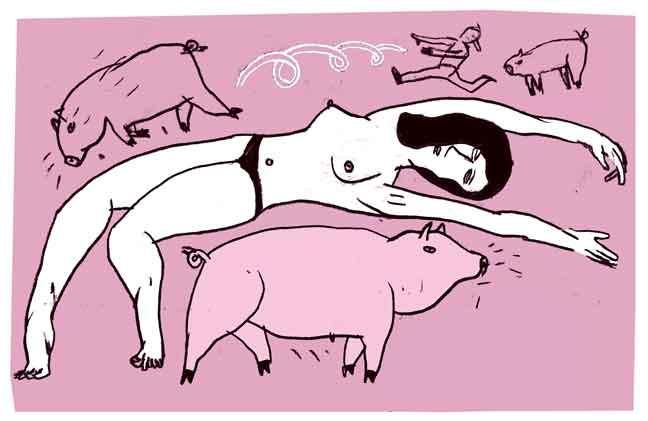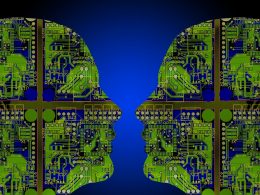Cuando estaba en primero de carrera teníamos un profesor de Publicidad que nos resultaba bastante disparatado. Parecía un actor de película neoyorquina de los ochenta, con esas gafas enormes de montura metálica que se volvieron a poner de moda el año pasado y que ya entonces estaban demodé y con su épica cínica de agencia publicitaria que a nosotros, que si estábamos en esa facultad era porque nos gustaba el cine y que asistíamos atónitos a su gestualidad sincopada, nos parecía más sugerente como caracterización de un grotesco personaje secundario que como modelo de actitud para nuestra futura vida laboral. A saber cuántos años tendría, pero posiblemente no muchos más que los que aquellos alumnos tenemos ahora.
Ese profesor se estaba divorciando, o esa es la historia que hilamos, porque de vez en cuando, y de manera más frecuente e histriónica a medida que avanzaba el curso, interrumpía el discurso ininteligible con un bufido, se sacaba del bolsillo un teléfono y respondía: ¡¡¡Te he dicho veinte veces que no me llames cuando estoy en clase!!! Éramos unos fantasiosos, o quizá andábamos cortos de fantasía, porque a saber quién estaría al otro lado y con qué requerimientos le vendría. Podría ser su mujer encabronada, pero por qué no un gemelo dislocado que le acosase con filosóficas quimeras o un socio acoquinado incapaz de aguantar él solo una negociación con una gran marca. Nosotros veíamos en él al neurótico de Manhattan que asociábamos con esos comportamientos. El teléfono no le vimos usarlo más que para responder que había dicho veinte veces que no le llamasen cuando estaba en clase, pero si esto quiere decir algo irrebatible es que él tenía un teléfono móvil y que quienes lo tenían estaban fuera de sí.
Es curioso que era la época en que también nos ponían a maquetar con un tipómetro, sobre unas hojas de un papel especial que olía a vómito. Un par de cursos más tarde el tipómetro quedó desterrado de las clases y el uso del teléfono portátil se generalizó.
Entre los estudiantes, aún recuerdo la primera vez que vi a una chica hablar por uno. Un profesor, vale, ¿pero una alumna? Me causó tal impresión que aunque no recuerdo su nombre todavía puedo ver cómo el sol la iluminaba a través de las cristaleras llenas de chorretones, mientras ella bajaba con cuidado las escaleras de un lateral del edificio, que evidentemente había preferido a las principales para no llamar mucho la atención. Como explicación, alguien recordó que no en vano tenía fama de pija y que estaba en la carrera de Publicidad. ¡Ah, claro!
Más tarde y poco a poco todo el mundo empezó a tener un teléfono. Me sé de memoria los primeros números de mis amigos. Cuando se daban iban acompañados de explicaciones. Muchas veces salíamos sin él si íbamos a un recado. Nadie se habría dado la vuelta en un viaje por haberlo olvidado en casa. Cuando yo tuve uno lo llevaba en silencio en el bolso, y de tanto en tanto me detenía a mirar si había recibido algún mensaje o llamada. Era insoportable caminar a mi lado. Bueno. La interrupción del flujo de la vida ya se daba entonces, pero le dedicábamos el breve rito de retirarnos a un rincón.
Pero antes de tenerlo, recuerdo una tarde que había pasado con un amigo en la que, al poco de despedirnos, me enteré de que el plan siguiente que yo tenía se había desmantelado. No teníamos teléfono. Recorrí al trote toda la distancia entre la Cuesta de Moyano y el Corte Inglés de Goya, siguiendo el trayecto que le suponía, para dar otra vez con él y seguir la noche juntos. Lo encontré.
Si quieres saber lo que pensabas ayer, observa tu cuerpo de hoy. Si quieres saber cómo será tu cuerpo mañana, observa tus pensamientos de hoy. Eso lo cantaba Franco Battiato. Si queremos saber adónde vamos, miremos a Japón. Ellos vivieron antes el desplome del sistema hipotecario, por ejemplo. Unos amigos míos vivieron un par de años en Tokio a principios de este siglo. Volvieron contando muchas historias raras, y una de ellas es que había en Shibuya un edificio gigante dedicado a la venta de películas porno. Tenía varios pisos, y estaba organizado de modo que de planta a planta se iba incrementando el nivel de sofisticación de las fantasías que satisfacía, o que animaba.
La planta baja era de relaciones convencionales, luego ibas subiendo y ya había cosas más duras, luego con animales, más grandes o más pequeños que el tamaño humano, nosequé. En todas las plantas había pantallas donde se podían ver fragmentos de películas. La última planta era la de las aberraciones máximas. Pero ¿qué podía haber ahí? Las pantallas de esa planta mostraban planos cortos de pies metidos en zapatos de tacón que caminaban encima de teléfonos móviles y los pisoteaban con saña.
He pensado en el entramado intrincadísimo en el que hemos atrapado nuestras vidas al pagar hoy con la tarjeta en una droguería, algo que hacemos a diario, por otro lado. La información sobre mi compra de KH7 y papel higiénico queda registrada en algún sitio a punto para ser utilizada en mi contra en un inminente Estado totalitario, y todo empezó con aquellos teléfonos móviles a los que nos resistimos más o menos y que ahora se han convertido en nuestro fascista mayordomo.
Últimamente leo augurios que dicen que, con las medidas extraordinarias que han adoptado los Estados con la excusa de la pandemia, ya estamos listos para pasar a ser súbditos del nuevo orden mundial. Puede que sea así, y en realidad ya llevamos muchos años preparándonos. Hacemos cosas que antes nos parecían inconcebibles, y al rastrear mis recuerdos hasta el mundo anterior en busca de las cesiones que hemos hecho progresivamente me he ido acordando de todas esas circunstancias en que lo insólito pasaba a ser lo habitual. Seremos súbditos, pero no por la sofisticación de las herramientas que nos dominan, sino porque llevamos años practicando.