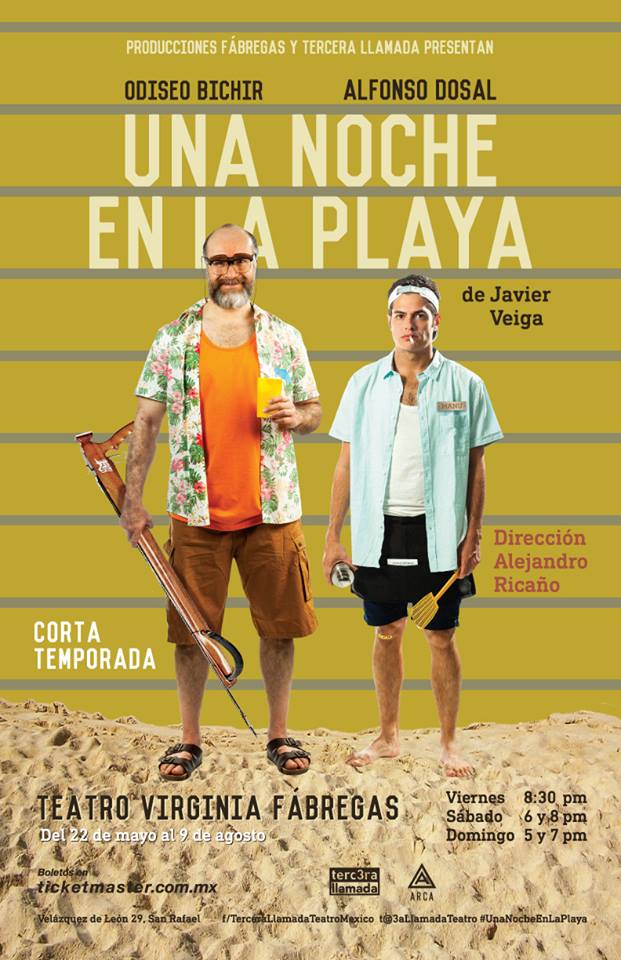No termina de estar claro si, como en aquel viejo anuncio de desodorante, a la izquierda le ha abandonado la inteligencia o ha sido a la inversa, pero el caso es que de un tiempo a esta parte ambas categorías parecen haber tomado caminos claramente diferenciados. Sin descartar, por supuesto, que nos encontremos ante una separación de común acuerdo y sus protagonistas hayan decidido emprender una nueva vida cada uno por su cuenta. Sea cual sea la explicación más convincente, lo que está claro es no solo que en la esfera pública el debate de ideas brilla por su ausencia, sino también que la izquierda, que antaño presumía –no sin razón– de tener la iniciativa y la mayor consistencia cuando de debatir acerca de cuestiones teóricas se trataba, ha pasado a rehuir dicho tipo de debates.
Probablemente en este efecto hayan confluido dos elementos de naturaleza bien diversa. De un lado, se encontrarían las profundas transformaciones que han afectado al funcionamiento de la esfera pública, especialmente en lo que se refiere a los medios de comunicación. Como ha señalado el periodista estadounidense Matt Taibbi en su libro Hate Inc., se impone atender a diversos factores para comprender el profundo y radical empobrecimiento de la dimensión argumentativa del debate público. Por una parte, se encontraría la irrupción de canales de noticias dedicados a suministrar información las veinticuatro horas del día. Esto ha obligado a las empresas a una producción acelerada, porque la atención del espectador solo se consigue con un ritmo trepidante y una oferta permanente de estímulos. Por otra parte, la aparición de internet ha provocado que las noticias estén disponibles desde el primer momento para cualquier persona en un sinfín de medios y plataformas, lo que arruina la tradicional pretensión de los viejos medios de ser los primeros (“¡primicia!”) en dar una determinada noticia. Ello obliga a convertir el debate sobre esa información ahora compartida por todos en el nuevo producto.
Obviamente, para que este producto, en un contexto de feroz competencia, resulte atractivo se impone convertirlo no en un intercambio de opiniones razonadas, sino en una confrontación, cuanto más estruendosa mejor, de puntos de vista incompatibles. El nuevo formato de las noches electorales, en las que cualquier ciudadano puede ir viendo al instante en su móvil los datos que proporciona el Ministerio del Interior, sería un buen ejemplo. En efecto, lo que diferencia a una cadena de televisión de otra ya no es la información que proporciona, sino los comentaristas que ha elegido para comentar esos datos universalmente compartidos. Esto es lo que prefigura el último factor que ha terminado de transformar por completo el espacio comunicativo en nuestros días, a saber, la segmentación de la audiencia en nichos identitarios. A partir de un determinado momento, la tarea fundamental a la que pasan a aplicarse los medios es precisamente a la de cargar de razón (lo de razón es un decir, claro: en realidad es un cargar de emoción) a los inquilinos de tales nichos, a base de aportar elementos que les ratifiquen en los convencimientos que ya tenían previamente. Es en este sentido en el que Byung-Chul Han afirmaba, en su reciente libro Infocracia, que en la guerra de la información no hay lugar para el discurso en sentido propio y fuerte. Lo que nos permite introducir el segundo elemento que ha contribuido al deterioro del debate de ideas en la esfera pública y que ha afectado de manera particularmente significativa a la izquierda. Me refiero al hecho de que hayan irrumpido con fuerza en dicha esfera cuestiones relacionadas con lo que se acostumbra a denominar (también con lenguaje bélico) guerras culturales en perjuicio de los planteamientos políticos que ponían el foco de la atención sobre lo social o lo económico.
La mencionada irrupción trae causa, como es notorio, en el abandono por parte de la izquierda de los valores materialistas (o de supervivencia, como podrían ser el bienestar económico o la seguridad) en beneficio de los posmaterialistas (o de expresión, como el medio ambiente o la calidad de vida), por utilizar en nuestro provecho la clásica terminología de Ronald. Dicho abandono, ciertamente resultado de una adaptación, obligada por las circunstancias, a una realidad ya diferente, habría producido a su vez un considerable impulso de los nuevos movimientos sociales al colocar el foco de la atención colectiva sobre los asuntos planteados por ellos.
Nos encontramos ante una mutación de enorme alcance, que no solo afecta a los nuevos sujetos sino también a la naturaleza de sus reivindicaciones. O, si se prefiere, que tiene lugar tanto en el plano de lo real como del imaginario colectivo. Convendrá subrayar que no se trata únicamente, pues, de que aquel viejo sujeto con pretensiones de universalidad, la clase trabajadora, estallara en pedazos como consecuencia de toda una serie de transformaciones materiales de sobras conocidas y que afectaron a su propia naturaleza como clase (transformaciones de índole social, tecnológica y económica: migraciones, teletrabajo, deslocalizaciones, desaparición de la unidad-fábrica…). Se trata también de que la naturaleza de las reivindicaciones de cada uno de esos fragmentos en los que aquel sujeto estalló ya no se deja seguir pensando bajo la antigua lógica.
Hay quien se esfuerza, ciertamente, en que las nuevas subjetividades emergentes recojan el testigo de la voluntad emancipadora que anidaba en la vieja subjetividad representada por una clase social, derrotada ahora en el ámbito de la política y de la economía, sobre las que antaño gravitaba su discurso, pero se trata de una operación con dudosas probabilidades de éxito. Ya comentamos en otro lugar hace un tiempo (“¿Y si la izquierda se quedara sin banderas?”, El País, suplemento Ideas, 15 de marzo de 2020) hasta qué punto el feminismo o la ecología son banderas que no hay razón para pensar que los sectores conservadores no puedan hacer suyas, desde el punto de vista de los principios, sin la menor dificultad teórica, por lo que no hará falta reiterar los argumentos.
Sin embargo, no es menos cierto que determinados sectores de la izquierda parecen seguir apostando de manera prioritaria por dichas causas. Tal vez para esos sectores de la izquierda librar la batalla de lo que se ha dado en llamar las guerras culturales en gran medida tenga que ver con la búsqueda de nuevos caladeros en los que encontrar los apoyos sociales perdidos tras la ruina del eje económico-político de su gran proyecto emancipador. En esa clave se explicaría que en los años noventa, con la hegemonía socialdemócrata de la llamada tercera vía, se priorizaran las batallas culturales (feminismo, derechos lgtbi, derechos de los animales, ecologismo, nuevos lenguajes inclusivos…) por encima de los asuntos relacionados con la redistribución de la renta y la riqueza. En nuestro país, tal vez ese cambio de prioridades se hizo notorio más tarde, tras la crisis de 2008 y el 15m, momento que fue aprovechado por una presunta nueva izquierda para abanderar en términos morales causas como el ecologismo, el identitarismo o el feminismo.
En cualquier caso, importa añadir ahora, tras todo lo que se acaba de plantear, que esa misma deriva culturalista por parte de los sectores conservadores admite ser leída en términos análogos, cuando no más radicales. De hecho, ha habido quien, como Steven Forti (en su libro Extrema derecha 2.0), ha situado los antecedentes más próximos a esta deriva a finales de la década de los sesenta del pasado siglo, cuando el filósofo francés Alain de Benoist, al calor de las luchas sesentayochistas, abogaba por que la extrema derecha se centrase en la batalla cultural, creando una alternativa a la entonces hegemónica cultura positivista y progresista liberal y marxista. El privilegio del presente nos permite afirmar que este planteamiento, que alguno han definido como gramscismo de derechas, tenía mucho de premonitorio, amén de extremadamente eficaz, en la medida en que apuntaba, simultáneamente, a fortalecer la propia posición y a debilitar la del adversario. En efecto, la estrategia para alcanzar este objetivo hegemónico pasaba tanto por introducir en los discursos de la izquierda temáticas de derechas como por apropiarse de las incitaciones más potentes de la izquierda para reelaborarlas en beneficio propio.
Porque mientras, como vimos, la izquierda pretende que los nuevos sujetos de las nuevas luchas desempeñen un papel parecido, aunque sea de manera sectorial, al que desempeñaba el viejo sujeto revolucionario con pretensiones de universalidad (se suponía que su liberación representaba la de la humanidad por entero, como ahora repiten algunos feminismos), la derecha se diría que ha soltado todo lastre del pasado y parece plantear sus valores posmaterialistas en términos directamente posideológicos. Busca así, como resulta evidente por completo, recabar apoyos transversales en todos los sectores de la ciudadanía sin excepción.
Es desde esta perspectiva desde la que se debe interpretar el específico interés conservador en focalizar los debates públicos en los asuntos relacionados con la sexualidad, la moralidad, la unidad de la nación o la religión, una de cuyas características prioritarias es precisamente que, lejos de generar un debate racional, potencian una adhesión fuertemente emotiva. Al contrario de lo que le ocurre a sus adversarios progresistas, se trata de encontrar la manera de soslayar el eje izquierda-derecha planteando temas transversales en la sociedad. Bien podría decirse entonces que las estrategias que han llevado a enfrentarse en un mismo campo de batalla, el de las guerras culturales, a izquierda y derecha responden a lógicas opuestas. En tanto que la primera confía en que el transcurso de dichas guerras le permita repolitizar a su favor a sectores y causas susceptibles en realidad de ser aceptados universalmente, la derecha se esfuerza por despolitizarlas para a continuación, emotivización mediante, atraerlas hacia su proyecto.
En semejante contexto, resulta perfectamente lógico que la derecha haga suyas reivindicaciones hacia las que hasta hace poco se mostraba displicente, como las de carácter identitario, o que se sirva de alguno de los recursos argumentativos que en el pasado parecían casi monopolio de la izquierda, como es el victimismo. En efecto, y por plantear ahora la cosa de manera apresurada, si basta con sentirse ofendido (en la jerarquía de los agravios, al ofendido le corresponde una posición solo un escalón por debajo de la de la víctima) sin entrar en el contenido de la ofensa, no hay razón alguna para que los conservadores no se puedan sentir también así en relación con sus creencias y costumbres. A nadie le habrá de sorprender, en consecuencia, que en este tipo de planteamientos los sectores conservadores se muevan con notable comodidad.
Existen severas dudas respecto a quién obtiene mayores beneficios al aceptar librar sus batallas en este nuevo escenario, presuntamente cultural. No han faltado autores (como Mark Lilla o, entre nosotros, Daniel Bernabé) que en los últimos tiempos han insistido en que es la izquierda la que peor negocio está haciendo con semejante desplazamiento. De ser cierta la hipótesis de que el destino final de buena parte de las nuevas causas muy probablemente sea su transversalidad, el empeño de mantenerlas como reivindicaciones exclusivas, por no decir cautivas, de la izquierda podría propiciar la extensión de actitudes exasperadamente sectarias, como las que estamos viendo de un tiempo a esta parte, especialmente en el ámbito del feminismo.
Todo lo anterior también admitiría ser planteado de esta otra manera: el problema no es solo el qué sino también el cómo. La transformación del espacio público apuntada al principio de este artículo debilita objetivamente, como vimos, las posibilidades de que se produzca un debate basado en la argumentación racional acerca de aquellos asuntos que a todos conciernen. Quizá, como también empezamos a indicar, determinados sectores de la izquierda parecen seguir apostando de manera prioritaria por aquellas causas susceptibles de ser planteadas en términos fundamentalmente emotivos porque están convencidos de que, en el mientras tanto perplejo en el que andamos inmersos, les pueden resultar de utilidad para ir tirando, esto es, para poder mantener cohesionados y movilizados a los suyos, a la espera de nuevas y mejores causas que pudieran actuar como un más sólido cemento y motor. Ciertamente, no parecen percibir la trascendencia de semejante planteamiento. Porque, más allá de la caducidad que puedan ofrecer las nuevas banderas, tal vez lo más preocupante sea la renuncia a la que empujan a quienes decidan ondearlas como propias.
Digámoslo de forma tan sencilla como rotunda. Frente al emotivismo rampante, si la izquierda pretende reivindicarse como la más legítima heredera de los ideales ilustrados, no puede en modo alguno renunciar a la razón como herramienta privilegiada para entender la realidad y encontrar la mejor manera de transformarla. ~