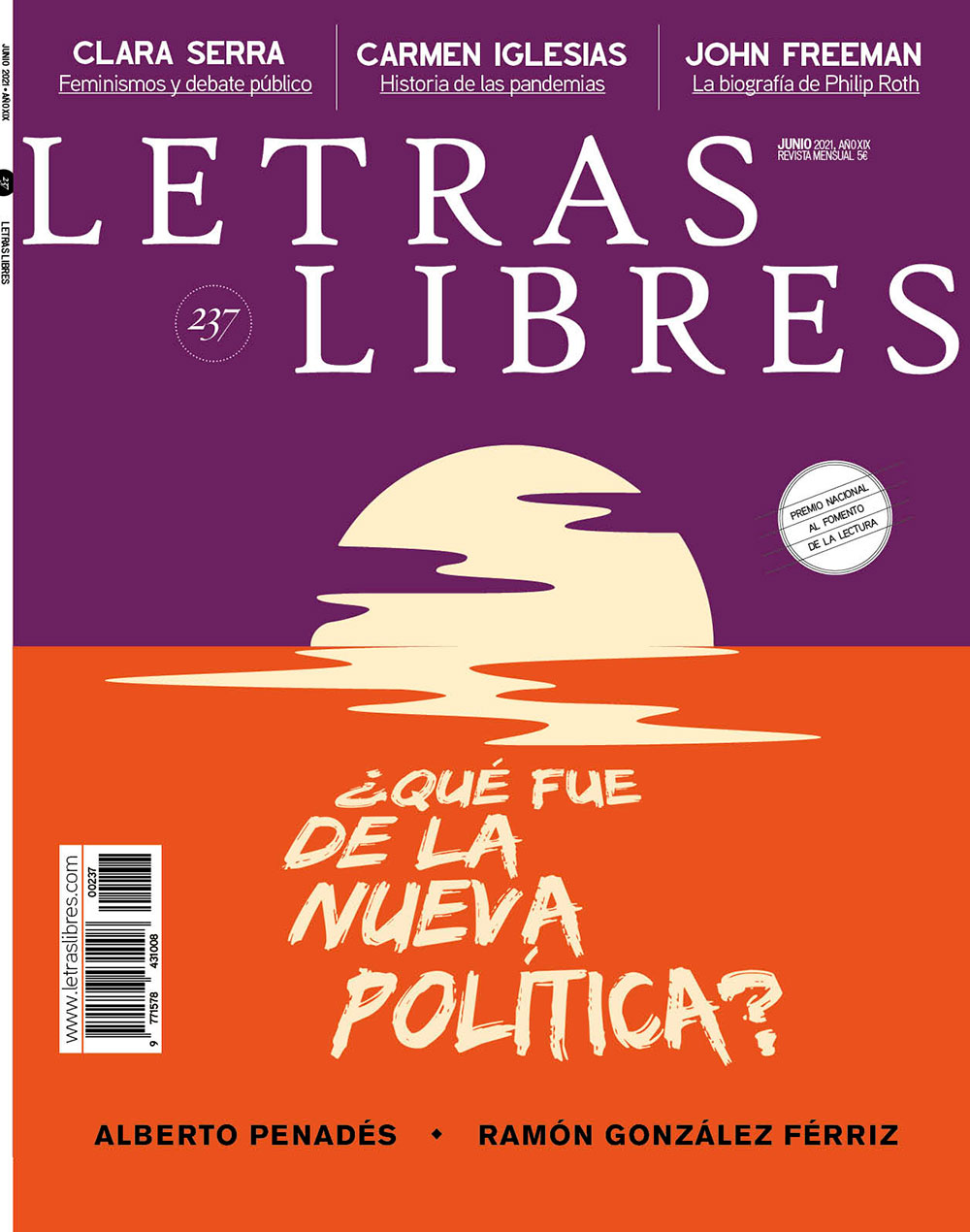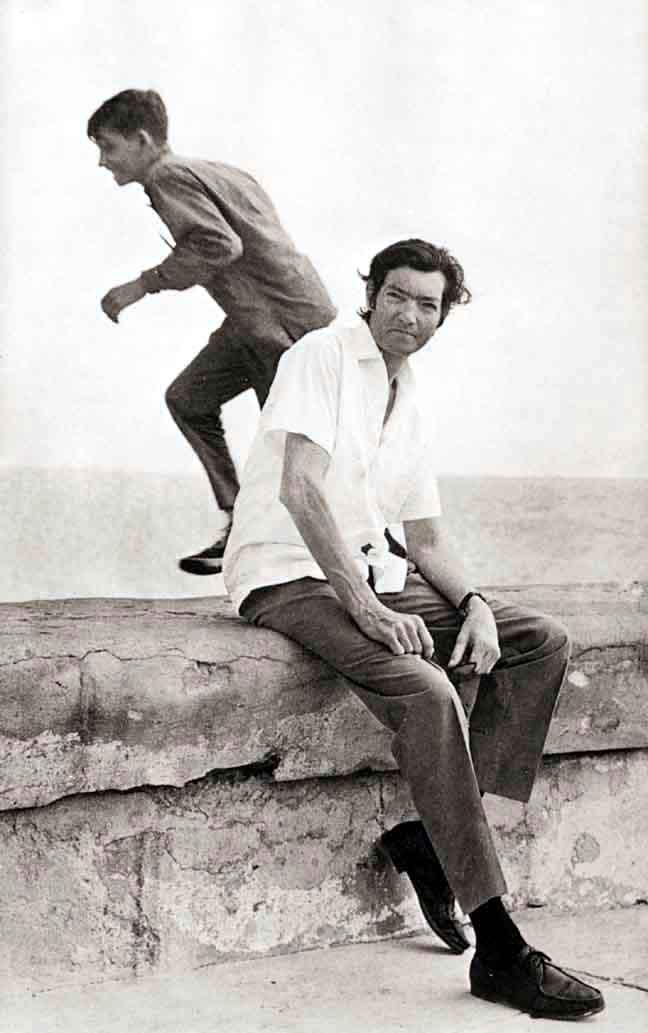No estamos ante la primera ni probablemente la última de las pandemias que han sufrido las naciones europeas a lo largo de la historia. Las pestes, las calamidades y las enfermedades de todo tipo han sido recurrentes. ¿Qué podemos aprender de los comentarios y de las reacciones de las sociedades que entonces las padecieron?
El conocimiento de la historia siempre enseña, otra cosa es que los seres humanos aprendamos de ella. Con frecuencia, la memoria subjetiva y su relato más o menos ficcional sustituye a la historia, es decir, sustituye a los hechos históricos, a la “verdad de los hechos” que decía Hannah Arendt, y los rodea de marcos de significación manipulados o falsos. La historia como una narrativa basada rigurosamente en los hechos y acontecimientos históricos, desarrollada racional y objetivamente y siempre abierta a nuevas investigaciones y descubrimientos –por tanto, como ocurre en la ciencia y en todo conocimiento riguroso, no definitiva– queda arrasada a veces por mitos y creencias y emociones que suplantan toda realidad y contribuyen a la mentira y falsedad de los hechos. Sin los marcos o narrativas de significación en un contexto complejo, nada podemos entender los humanos, pero ello no implica que no haya –de nuevo Arendt– una “verdad factual y que pueden existir los hechos independientes de la opinión y de la interpretación subjetiva” (Hannah Arendt, Verdad y mentira en la política, Página Indómita, 2017).
Efectivamente, las pestes, las enfermedades, las pandemias han sido hechos históricos, registrados en varias partes y sin discusión de su existencia, pero sus causas y sus consecuencias difieren según los niveles de conocimiento de distintas épocas y de los marcos de significación que los analizan. Precisamente, la historia oral y escrita de Occidente comienza con una epidemia. El gran poema fundador de Homero, la Ilíada, ya advierte sobre la catástrofe de la peste caída sobre los aqueos como castigo divino y como venganza de Apolo por el secuestro de la hija de uno de sus sacerdotes: “¿Qué dios pudo mezclaros en tan atroz contienda?// El hijo de Latona y del Cronión que, airado,// Lanzó por los ejércitos una peste tremenda…” (La Ilíada de Homero, traducción de Alfonso Reyes, FCE).
En numerosos textos clásicos se repite este castigo de los dioses por errores o maldades realizados por los humanos, como en Sófocles en su Edipo rey, y otros grandes poemas y dramas épicos. Más tarde, será sobre todo en Tucídides donde encontraremos por primera vez un relato histórico riguroso, centrado en la Atenas de la guerra del Peloponeso contra los persas y, especialmente, en la Atenas de Pericles en la guerra contra Esparta y sus aliados; en esta se describe objetiva y crudamente la peste que asoló a Atenas en el 430 a. C., fiel a los hechos ocurridos y sin alusiones a castigos sobrenaturales ni a intervenciones de dios alguno, ni a culpa alguna por los pecados de los humanos (Historia de la guerra del Peloponeso, Aguilar, 1969, 47 y 48-54). Algo excepcional no solo en el mundo antiguo, sino prácticamente hasta nuestros días. Volveremos sobre ello. Pero lo que sí recoge magistralmente el historiador griego es la desesperación de médicos y enfermos ante la devastación de una epidemia que provoca un horrendo final y contra la que no se posee ni conocimiento ni remedios. “Lo más terrible de la dolencia –nos cuenta Tucídides– era el decaimiento al sentirse enfermos –entregados a la desesperación, se abandonaban ellos mismos, sin poner remedio– y que, contagiándose unos al cuidar de otros, morían como ovejas; esto causó la mayor mortandad […] todo remedio humano resultaba inútil: oraciones en los templos, oráculos y otros recursos, todo era en vano y acabaron por renunciar, vencidos por el mal.”
Como es sabido, la muerte de Pericles por la peste y la devastación de los atenienses dio lugar a cambios sociopolíticos y geoestratégicos en el mundo mediterráneo. Si bien no ocurrió así con su potente cultura, que se expandió a partir de Alejandro y sus sucesores helenísticos y fue recogida y reinterpretada por Roma y base de toda la cultura occidental –la ciencia y la democracia son legados griegos–, junto con la decisiva herencia judeocristiana; en la Biblia abundan las menciones sobre plagas y pestes, generalmente enviadas por Yahvé ante la desobediencia o pecados de los hombres. En la historia de Roma las epidemias fueron constantes, pero locales respecto a la totalidad del Imperio, sin que se produjera un fulminante final, si bien en determinadas regiones y tiempos contribuyeron sin duda a la decadencia y empobrecimiento de las zonas afectadas, y desde luego la gran pandemia denominada Antonina (165-180 d. C.), en la que pereció el gran Marco Aurelio, llevada a Roma por las legiones que volvían de las guerras en Asia Menor, diezmó una tercera parte de la población romana.
Brotes epidémicos diversos y pandemias catastróficas siguieron la estela humana en todas las épocas. En el mundo europeo y euroasiático, fueron recordadas especialmente la terrible peste bubónica en el Imperio bizantino, bajo el emperador Justiniano (541-542 y 558), junto con contagios múltiples de cólera, viruela y otras enfermedades extendidas por toda Asia Menor. La Edad Media europea quedó marcada por la terrible peste negra de 1348, un antes y un después, como veremos. La Edad Moderna y el descubrimiento de América produjeron nuevos contagios y nuevas enfermedades, sumadas a las tradicionales epidemias de viruela, gripe, tifus, disentería, fiebre amarilla transmitida por el virus de un mosquito, etc. La contemporaneidad no se libró ni del cólera morbo en el siglo XIX, ni de la mal llamada “gripe española” de 1918, que causó más muertes que la Primera Guerra Mundial. Virus y bacterias forman parte inseparable de nuestras vidas –y no solo para mal–, como hoy sabemos por el avance científico. Y nuevas enfermedades infecciosas han continuado en el siglo XX y XXI hasta llegar a nuestra actualidad con la covid-19.
Pero, efectivamente, se ha ido aprendiendo a lo largo del dolor de siglos, aunque los seres humanos repitan en mayor o menor medida unos mismos o parecidos comportamientos y actitudes entre el egoísmo feroz en ciertos casos y el altruismo y generosa solidaridad heroica de otros. La historia nos enseña al tiempo en estas circunstancia críticas, una y otra vez, el valor de nuestras vidas efímeras y la constante innovación e invención del ser humano. Pero solo a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la contemporaneidad hemos tenido instrumentos reales para combatir los contagios y las muertes en alguna medida. Y aun con ello, nunca estaremos a salvo, como estamos viviendo en una actualidad que todavía asombra, por inesperada, al haber olvidado la fuerza de la naturaleza y de lo viviente.
Desde la huida ante la peste y el aislamiento o separación de los contagiados, de la cuarentena de barcos y personas y la incineración de los muertos contagiados, o de la confinación de ciudades y villas enteras, que se han repetido una y otra vez en la historia humana, hasta llegar hoy a la esperanza de las vacunas y cuidados médicos actuales hay un salto gigante, pero en el fondo nos sigue la advertencia de la inestable y dificultosa existencia y la necesidad de resiliencia, fortaleza y respeto a la naturaleza y hábitat que nos rodea.
¿Cómo afrontaron las sociedades de los siglos pasados los retos que les presentaba una epidemia de esta magnitud, teniendo en cuenta que sus medios eran mucho más limitados que los que hoy están a nuestro alcance?
La descripción que nos hace Tucídides de la peste de Atenas y del comportamiento de sus habitantes puede servir de guía en la historia de las epidemias tanto locales como “universales” o pandémicas para el mundo conocido antes del descubrimiento de América y, en general, para las sociedades preindustriales hasta el siglo XIX. Como es sabido, el crecimiento demográfico y la necesidad de subsistencia, o simplemente la curiosidad y la ambición de conocimiento y exploración de lo desconocido, han motivado el movimiento irrefrenable de pueblos enteros, especialmente en Euroasia, desde el Este –donde emergieron las antiguas civilizaciones– hacia el Oeste, dando lugar a guerras e intercambios culturales y sociales y cruzamiento de enfermedades y etnias a lo largo de los siglos. Estos continuados desplazamientos, generalmente violentos, que por donde pasaban alteraban al tiempo los nichos ecológicos de lo viviente, en especial los de los roedores silvestres como ratas y marmotas y otros varios animales, eran los portadores que, sin saberlo, expandían enfermedades cronificadas de unos territorios a otros. Fenómenos históricos que, si por un lado han originado guerras y conflictos violentos –furia y muerte–, por otro, en el asunto que tratamos, han amalgamado e inmunizado en el caso de ciertas enfermedades a pueblos y humanos de distintas procedencias. Precisamente, como también es sabido, el aislamiento de las poblaciones americanas a la llegada de españoles y europeos fue elemento decisivo para la mortalidad de los habitantes indígenas por el contagio de enfermedades para las que no tenían inmunidad alguna; mientras que, a la inversa, los contagios de enfermedades nuevas a los que llegaban, aunque fueron inevitables, no alcanzaron nunca la letalidad causada en los americanos originarios. Más que en las propias guerras, el jinete apocalíptico de la peste ha sido el fulminante heraldo de la propia muerte en su más terrible forma de horror y sufrimiento. La mal llamada “gripe española” de 1918 (surgida en Kansas, eeuu) causó más muertos y quizás también más secuelas en los supervivientes que la Primera Guerra Mundial (libros clásicos de William H. McNeill, Plagas y pueblos, Siglo XXI, 2016 y de Jared Diamond, Armas, gérmenes y acero, Debolsillo, 2016, entre otros).
Volviendo, pues, a esa pionera descripción de Tucídides como el primer historiador basado en hechos reales, de forma objetiva y buscando las causas reales de los acontecimientos (aparte de su predecesor Heródoto, padre de la historia, que relata maravillosamente hechos y mitos y leyendas unidas en su gran obra), encontramos en su historia de la peste ateniense lo que Jean Delumeau, historiador francés del siglo XX, en su imprescindible obra El miedo en Occidente elaboraría como una auténtica tipología de los comportamientos colectivos de los humanos en tiempos de peste a lo largo de los siglos y en muy diferentes pueblos o naciones infectadas. En todos ellos y en todas las épocas estudiadas, reaccionan sus habitantes de formas similares en el terreno de las emociones y de los miedos y terrores que acompañan las pandemias. Por lo menos hasta el siglo XVIII, los medios a los que pueden recurrir enfermos y médicos son en verdad muy limitados, aunque cambien algunos con el tiempo y se vayan incorporando poco a poco normas de higiene y aislamiento y cuarentenas que alivien los contagios masivos y fulminantes.
Pero lo primero que levanta una pandemia es el miedo y el terror ante una calamidad que no se sabe qué es ni de dónde procede, el pánico y la huida como recurso de los que podían permitírselo –algo imposible en la Atenas cercada, pero que fue conducta habitual en las epidemias de la historia–. Una reacción que se repite una y otra vez es la tendencia de las autoridades que en cada momento, si no han abandonado a todo correr el lugar infectado, intentan ocultar en lo posible la gravedad de la enfermedad en los primeros síntomas, para después tomar medidas contradictorias y en ocasiones dictatoriales e incluso criminales: en la peste de 1348 (a la que volveremos en varias ocasiones por ser paradigma de “un antes y un después” en Europa y en los lugares por los que hizo su macabro recorrido, con brotes recurrentes y ramalazos a lo largo de tres siglos), en algunos feudos y poblaciones, bastaba que se conociera un miembro infectado para encerrar a todos los que vivían con él en su propia casa, enfermos y sanos juntos, y tapiar la salida hasta que morían todos.
Ante la impotencia y el horror de una muerte terrible y dolorosa, las poblaciones no encontraban otra explicación que el castigo divino y la búsqueda de chivos expiatorios causantes de la ira de los dioses o de un dios vengador e inmisericorde. Mientras unos mantenían con plegarias y ofrendas alguna esperanza de salvación, otros numerosos grupos humanos caían en el desorden y el desenfreno. Tucídices cuenta cómo los hombres se lanzaron al disfrute de los placeres (un carpe diem que encontramos siempre en situaciones críticas) y a la avaricia y apropiación de los bienes de otros. “Pues viendo que los ricos morían en un instante y las riquezas eran igualmente transitorias, resolvieron deleitarse mientras pudieran.” Observaron que la epidemia no atacaba por segunda vez mortalmente a la misma persona y llenos de euforia, con un punto de locura y pérdida de la realidad, esperaban salir ilesos de toda enfermedad en el futuro. La peste introdujo también el desprecio a las leyes y el desenfreno compulsivo en sus conductas.
Así observamos que algunos de los ciclos emocionales humanos son intemporales, aunque su plasmación sea diferente en cada momento histórico, en función de contextos distintos. Lo más terrible de la dolencia –nos sigue contando Tucídices– era el decaimiento y desesperación y que seguían los contagios sin saber cómo y sin ninguna medicina que pudiera aliviar el sufrimiento y deterioro del cuerpo y del espíritu. En tal situación los atenienses se abandonaban a sí mismos y aunque hubiera algunos que, a pesar del peligro de contagio, cuidaban a familiares o amigos, otros morían abandonados “y no pocas familias murieron por falta de asistencia” y hasta los otros “acababan por cansarse del lamento de los moribundos”. Incluso, como hemos visto, los médicos, tan expuestos por su profesión y dedicación y víctimas muchos de la pandemia, se desesperaban viendo que todo era inútil, de la misma manera que la gente del común abandonaba las plegarias y renunciaban a todo.
En la tipología de Delumeau, este ciclo de temor y pánico, de oraciones y esperanza de salvación, de euforia engañosa y disfrute compulsivo del presente y, finalmente, de decaimiento y abandono de sí mismos, llegando en muchos casos a la desesperación, perturbación mental e incluso el suicidio, afecta en todas las épocas a ciertos sectores de la población que experimentan una situación tan al límite. Quizás más todavía en estas sociedades preindustriales, en las que el conocimiento de la existencia de virus y bacterias, y de su tratamiento, estaba todavía muy lejos.
Pero en los siglos contemporáneos, aunque el conocimiento científico sea uno de los factores decisivos en la historia de la vida, vemos también que no evita el miedo y su deriva irracional al pánico, se crean nuevas supersticiones y dislates, y la difícil asunción de la fragilidad y a la vez fortaleza de los seres humanos sigue siendo parte de los estallidos emocionales y conductas contradictorias. La ciencia no produce certezas absolutas, solo avanza a través del desarrollo de sus preguntas y el método prueba-error. Como sabemos, no hay ganancias absolutas en la historia o, si se prefiere, parafraseando un dicho de historiador: “el éxito nunca es definitivo”, pero tampoco el fracaso lo es.
La evolución de las sociedades
No cabe duda de que, tras una gran epidemia, como hemos visto en la de Atenas del 430 a. C., o como las pandemias de la época de Justiniano (siglos VI-VIII) –que arrasó el Imperio bizantino y contribuyó a su debilitamiento final–, o la de China en el siglo XIX, o la lepra en diferentes lugares y tiempo con toda su carga bíblica y terrorífica (hoy enfermedad curable), o la viruela sobre todo en el siglo XVIII o el cólera brotando intermitente en gran parte del mundo, o las epidemias de tifus también ahora vencidas, etc., producen en gran medida un “antes y después” en las sociedades que las sufren. Me voy a centrar básicamente en la pandemia de la historia de Occidente que creo es paradigmática, como ya comenté, de unas transformaciones sociales, económicas, políticas, religiosas y mentales, en una época en sí transformadora y esencial para entender Europa y Occidente: la peste negra de 1348, alargada en sucesivos brotes recurrentes en el siglo XVI y especialmente en el XVII, prosiguiendo un tanto en el XVIII y desaparecida en el XIX. La identificación del ADN de la bacteria responsable, la yersina pestis, no se descodificó por un equipo internacional de científicos hasta el siglo XXI (año 2002), si bien desde 1894, en Hong Kong, se reconoció la existencia del bacilo extremadamente mortífero.
La peste bubónica que trajeron a Europa en octubre de 1347 los barcos mercantes genoveses llegados a Mesina (Sicilia), procedentes de su factoría del puerto de Caffa, en Crimea, con una carga de cadáveres y marineros agonizantes, era absolutamente desconocida en Occidente. Desde la gran pandemia de Justiniano, Europa no había sufrido nada similar. La terrible nueva peste que traía la “muerte negra”, llena de horrores, prácticamente se hizo crónica durante los cuatro siglos siguientes. En la variada geografía europea, se había sufrido en los largos siglos de la que denominamos Edad Media –como en todas las sociedades preindustriales con una economía de subsistencia–, hambrunas, guerras, epidemias producidas por la pobreza, la falta de higiene, la escasez causada a veces por terribles sequías o inundaciones que acababan o dañaban grandemente las cosechas, pero en conjunto hoy sabemos por el avance de la investigación paleoclimatológica que, al menos entre los siglos IX y XIII, en general Europa había disfrutado de lo que los científicos de esta joven ciencia llaman Periodo Cálido Medieval. A pesar de que, en una economía de subsistencia, cualquier alteración en la cosecha anual puede producir escasez, hambrunas y debilitamiento por tanto de las defensas biológicas humanas, no es hasta 1315 cuando aparece “la gran hambruna” y es bien conocido el desarrollo comercial y urbano de los siglos XII y XIII, desde ese llamado “primer Renacimiento” del siglo XII hasta la creación de universidades y centros culturales, la edificación de grandes catedrales y la riqueza paulatina cortesana y de refinada civilización en varios sentidos. Dos siglos de edad de oro para arquitectos, maestros de obra, carpinteros y demás gremios relacionados con la construcción; también para el arte (Giotto). Sin una base de buenas cosechas, en un clima relativamente estable, para todo ese desarrollo en una sociedad europea relativamente bien ordenada (Europa como “un mosaico de Estados feudales y señores en guerra, a quienes solo unía la fe cristiana”, con el convencimiento religioso general e individual de sentirse “en manos de Dios”); una cierta riqueza de caza y pesca (especialmente la abundancia de bacalao, que los nórdicos expandieron hacia el resto del continente europeo), sin todo ello no hubiera sido posible el crecimiento demográfico, económico, social y cultural de esos dos siglos.
Sin embargo, ya desde finales del XIII, un frío intenso empieza a aparecer en el Norte, en Groenlandia e Islandia, y comienza un cambio climático que, aunque no sea determinante sino correlativo a otra serie de fenómenos, y con efectos distintos según los lugares, contribuye a la desestabilización de ese anterior equilibrio, siempre inestable por lo demás. En la misma época tiene lugar el gran movimiento poblacional de los mongoles, que atraviesan toda Euroasia y, como ocurre en cualquier situación invasora, altera la ecología de los lugares que atraviesan, generalmente con violencia, y contribuyen a la extensión del mal pestífero desde lejanas regiones donde la peste era endémica, pero relativamente sujeta a unos territorios determinados “con unas normas consuetudinarias de conducta en los habitantes humanos que minimizaban el riesgo de contagio”, a allá por donde pasan; “uno de tales focos naturales estaba localizado probablemente en la zona fronteriza entre la India, China y Birmania, al pie del Himalaya”, zonas por las que pasaron los veloces invasores “jinetes mongoles”, en la segunda mitad del siglo XIII, hacia “las amplias praderas del norte de Eurasia”, rompiendo las “reglas y costumbres locales” y expandiendo por tanto la infección pestífera cruzando todos los límites geográficos (como cuenta McNeill).
Todo ello confluye en lo que los científicos han caracterizado como la pequeña Edad de Hielo, “casi cinco siglos largos de una historia europea decisiva”, que llegará hasta la contemporaneidad del siglo XIX y la Revolución industrial en 1850. “Si durante los cinco siglos anteriores Europa gozó de un clima cálido estable, interrumpido en ocasiones aisladas por algunos inviernos duros, veranos frescos y tormentas memorables”, que no afectaron globalmente en su momento, la pequeña Edad de Hielo se caracteriza por una inestabilidad que “forma parte de una secuencia más amplia de cambios entre periodos fríos y cálidos de corta duración que habían comenzado 1000 años antes”. “Las fuertes lluvias y las grandes hambrunas de 1315-1316 marcaron el comienzo de una época de varios siglos durante los cuales fue imposible pronosticar el tiempo en Europa.” Hoy “aún no se comprende bien el sistema climático de nuestro planeta, ni la interacción entre la atmósfera y los océanos, que incide sobre el clima” (Brian Fagan, La pequeña Edad de Hielo. Cómo el clima afectó a la historia de Europa. 1300-1850, Gedisa, 2008).
Un importante fenómeno natural de esa interacción hoy conocida entre la atmósfera y los océanos, uno de los más devastadores de la historia del mundo, que ahora conocemos como la corriente de El Niño (de todo lo cual no podían tener ni idea los humanos de aquellos siglos), con cambios climáticos a corto plazo y anomalías climáticas –sequías, inundaciones, temperaturas extremas– acompañados de huracanes, terremotos, y otras catástrofes naturales, todo ello junto arrasaba globalmente los continentes y sus poblaciones y, como se puede deducir, multiplicaba las hambrunas, las enfermedades, los desplazamientos de humanos y animales y la pobreza y el terror ante lo incomprensible. La peste negra cayó en medio de esta naturaleza caótica. No se puede hablar de causalidad de unos fenómenos y acontecimientos con otros, sino de unas correlaciones que, por efecto acumulativo, llevaban a la destrucción de pueblos y civilizaciones en la historia en determinados periodos. El de la pequeña Edad de Hielo fue uno de los más feroces. Una buena investigación sobre el efecto de esta situación en una zona concreta, como fue el Perú y en parte de la monarquía hispánica concretamente en uno de los periodos más críticos y duros de esa pequeña Edad de Hielo, en el siglo XVII, es el estudio del historiador Fernando Iwasaki en su excelente libro ¡Aplaca, Señor, tu ira! Lo maravilloso y lo imaginario en Lima colonial (FCE, 2018). Podemos imaginar muy bien que la conjunción de terremotos, huracanes, avistamiento de cometas (una señal en el imaginario colectivo de la época como aviso de la ira de Dios por los pecados de los hombres), la terrible destrucción de Arequipa y las enfermedades contagiosas y mortíferas podían hundir en el pánico y en la irracionalidad a poblaciones enteras sin distinción apenas de estratos sociales.
La muerte negra en el siglo XIV parecía el anuncio inapelable del fin del mundo, la llegada del apocalipsis. La gran mortandad o la pestilencia, como se la denominó al principio, era algo nunca visto. La infección llevaba a la muerte en una semana o menos de forma fulminante y horrorosa. La total ignorancia de su causa y de la forma de contagio aumentaba el terror y el pánico. Con independencia de sus orígenes y transporte biológico que, desde el siglo XX, se pensó mayoritariamente que era debido a un complicado mecanismo de transmisión a través de la pulga de las ratas y actualmente se debate en la comunidad científica respecto a dos dolencias diferentes o a cepas mutantes bactericidas, la descripción de las formas de morir de los infectados en los testimonios que podemos tener en crónicas y obras diversas, como el famoso Decamerón de Boccaccio (1352), abarca al menos dos formas de morir, a cual más espeluznante. Sin detenernos mucho en ellas, en una los enfermos mostraban bubones negros del tamaño de un huevo en diferentes partes del cuerpo, con derrames internos y externos de sangre y pus, con dolores inimaginables y morían en más o menos cinco días. Otros tenían fiebre continua, de carácter neumónico, que infectaba los pulmones e impedía respirar y era tan virulenta, dolorosa y sangrienta como la anterior. En ambos casos, los enfermos exudaban por todo el organismo y hedían de tal manera que la descomposición corporal se presentaba desnuda antes de morir. Al sufrimiento físico se unía esa malignidad misteriosa y casi infernal. Desde nuestra época científica, puede deducirse que los primeros contagiaban por el contacto y los segundos por la respiración. En cualquier caso, ni los médicos ni las gentes del común podían explicar el horror continuado de tanta letalidad y su rapidez expansiva. La difusión de la plaga fue global para los tres continentes medievales: Asia, Europa y África. Una “unificación microbiana” que causó una fractura demográfica como pocas veces ha habido en la historia humana; las rutas de las caravanas en unas redes comerciales muy intensas en esa época medieval, el poderío en el mar de genoveses y venecianos recorriendo casi todo el mundo entonces conocido, incluyendo China, explican la extensión de la enfermedad.
En Europa, se calcula que desapareció al menos un tercio de la población, aunque algunos estudiosos lo aumentan hasta la mitad; lo cierto es que de algunos lugares, tanto aldeas, señoríos feudales o pequeñas ciudades, solo se conservó el nombre. La respuesta emocional y física a toda esta catástrofe fue variada y conocida por lo que llevamos dicho: huidas, egoísmo sin compasión ni afecto, pero también solidaridad y sacrificio entre los humanos, búsqueda de chivos expiatorios, embotamiento y desesperación. Desórdenes sociales y dureza de persecuciones, locura y delirios. Merece la pena referirse brevemente a estas conductas y actitudes.
Los médicos de mediados del siglo XIV poco podían hacer. Entre ellos, hubo de todo, los que huyeron espantados y los que aguantaron la embestida de la peste. Lo mismo ocurrió con los sacerdotes y por supuesto con las autoridades de cada lugar y clases altas que, a pesar de su mayor protección y sus huidas deliberadas en muchos casos (Boccaccio), no se libraron de ella; el carácter “igualitario” de esta pandemia lo vemos bien reflejado en el arte de la época, desde el Camposanto de Pisa a Brueghel. Los estudios específicos en varios lugares de Europa respecto a monasterios y frailes reflejan la misma imagen, si bien hubo mayor generosidad y cuidado de sus fieles en algunos casos en que pudieron sobrevivir, pues la mortalidad en espacios confinados –como podían ser monasterios o cárceles– podía ser letal para todos ellos en muy poco tiempo. San Roque, que murió en 1327, cuidando a los enfermos y habiendo renunciado a sus bienes anteriores, se convirtió en el protector de los pobres y enfermos, con el añadido legendario del perro que finalmente era el único ser viviente que, sin temor al contagio, ni asco por sus úlceras purulentas, se acercaba al santo.
Para los médicos que intentaban hacer lo que podían, el misterio del contagio era “el más espantoso de los horrores”. Las anteriores pandemias –Atenas, Justiniano– no habían dejado conocimientos concretos útiles que se pudieran utilizar, más allá de la huida y alejamiento o aislamiento de los infectados. La concepción cosmológica de la época, además de depender de la divinidad totalmente, estaba apoyada principalmente en el conocimiento de los astros, una sabiduría de la que no se podía prescindir, así como en la teoría de los cuatro humores (sanguíneo, flemático, colérico y melancólico) con la que se intentaba encontrar medios concretos para aliviar el dolor y curar; en resumen, fuera de las sangrías y purgas y unos remedios medicinales que estaban entre lo empírico y lo mágico, poco más podían hacer. La Iglesia no permitía la disección de los cadáveres, aunque la tradición anatómica de Galeno, presente en los tratados árabes, circulaba en algunos grupos que se interesaban por la anatomía y fisiología del ser humano de manera privada. En la medida de lo posible, los médicos contribuyeron a mantener ciertas medidas higiénicas, como el lavado de manos y la cremación de ropas y enseres infectados, impulsaron algo que no era ajeno en el siglo XIV pero que en medio de la peste se convertía en prioritario como era la cuestión, sobre todo en las ciudades, de los pozos negros y sumideros, fuente de infección de primer orden. Pero no podían averiguar el vericueto del contagio, se hacía hincapié en el aire emponzoñado, en emanaciones mortíferas que salían de las tierras removidas por los terremotos que se producían, en los incendios y en los terribles huracanes o “inmundas bocanadas de viento”. Los sabios médicos de París, convocados por el rey de Francia en 1348 para que dieran su dictamen, después de eruditas deliberaciones y reconociendo la imposibilidad de encontrar “la causa oculta” de tanta mortandad, declararon que se debía a la mala fortuna de un aire contaminado coincidente con la triple conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en determinado cuadrante en una fecha determinante; astrología y astronomía seguían unidas como un todo. Y ese dictamen se convirtió en la interpretación oficial y se tradujo, al parecer, a varios idiomas.
Para la gente del común, solo se podía explicar por la ira divina frente a los pecados de los hombres: los judíos, las brujas, los magos, se convirtieron en chivos expiatorios. El fanatismo y la irracionalidad se desataron por toda la cristiandad. Los peligrosos flagelantes, una plaga en sí mismos, aparecían por distintos lugares de Europa. Algún papa como Clemente VI, que llegó a prohibir las procesiones al darse cuenta de que eran gran foco de contagio, intentó con una bula en septiembre de 1348 detener la ola de antisemitismo en la que los cristianos culpaban a los judíos de la pestilencia y del envenenamiento de los pozos y demás fechorías, argumentando frente a la grey cristiana cómo la peste atacaba a todos los pueblos, incluido el pueblo judío, e incluso a pueblos lejanos donde no había judíos. Pero la semilla venía de mucho antes (véase Julio Valdeón Baruque, El chivo expiatorio. Judíos, revueltas y vida cotidiana en la Edad Media, Ámbito Ediciones, 2000).
En el excelente y ya citado libro de Delumeau puede seguirse el camino tortuoso de la satanización de un pueblo y de un género –el femenino– y, en general, del otro, del “de fuera”, el que no pertenece a la “tribu”; una pulsión de pertenencia al grupo que sigue presente en nuestra contemporaneidad a través del nacionalismo excluyente. Es posible ahora, con la abundancia de importantes investigaciones de historiadores actuales, matizar algunos aspectos de la obra del historiador francés. Mas la tesis principal de cómo el miedo y el terror conducen a la violencia y a la irracionalidad y persecución en varios estratos de una sociedad sigue siendo reconocible en nuestras propias vivencias contemporáneas.
Walter Benjamin nos enseñó a identificar la cruda realidad de que “todo avance civilizatorio viene emparejado con la barbarie”. Aunque sabemos, como se ha dicho, que la terrible peste no se va apagando hasta el siglo XVIII, su primera explosión en el siglo XIV, desde ya una larga perspectiva histórica, cambió la vida en Europa para siempre.
La terrible fractura demográfica y la pesadilla inhumana de esa muerte negra se tradujo en una desorganización económica y social en toda Europa. El círculo maldito de carestías-peste-catástrofes naturales fue el acompañamiento repetido durante los siglos siguientes hasta el XIX . A raíz de la peste de 1348, la descomposición en Europa de la estructura feudal fue imparable. La despoblación del campo por la elevada mortandad y la huida de los campesinos y siervos de los señoríos a las ciudades (ya lo hacían antes de la peste: “la ciudad hace libres”, pero ahora es en masa) provocó un desequilibrio profundo en las tareas agrícolas, la agitación social y las revueltas campesinas se repitieron cíclicamente, el empobrecimiento fue general en un principio. Sin embargo, la escasez de mano de obra obligó a subir los salarios y supuso la mejora de algunos sectores del campesinado, al tiempo que surgía lo que algunos historiadores han llamado un “proletariado agrícola”. La agricultura cambia para siempre al tener que lograr la adaptación de los cultivos con nuevas plantas que se pudieran aclimatar rápidamente tanto al calor agobiante como al frío polar; la ganadería sustituye en muchos lugares a la agricultura –la aparición de la oveja merina fue calificada por algunos como “hija de la pestilencia”–. La necesidad de la lana expande el mercado textil y va surgiendo una nueva organización que el comerciante introduce con la industria manufacturera casera en el campo, surgiendo la especialización y nuevos oficios. Los mercados se amplían, el proceso de urbanización sigue extendiéndose imparable en los siguientes siglos.
Todo ello en medio de conflictos entre los reinos y grandes señores de Europa. Solo recordar la famosa Guerra de los Cien Años que, intermitentemente, se extendió entre 1339 a 1453, casi en las mismas fechas del conocido Cisma de Occidente (1377 hasta el Concilio de 1414-1417). Poco a poco las monarquías nacionales y la influencia de las crecientes ciudades van imponiéndose a los restos feudales.
Pero quizás lo más llamativo es el cambio social y moral que se desarrolla a partir de la gran pandemia y sus repeticiones cíclicas. Por su parte, los médicos van ampliando la panoplia de prevenciones y cuidados, incluso higiénicos, si bien el lavado de manos de ellos mismos después de ejercitar su oficio en los partos tuvo que esperar hasta el siglo XIX y no se adoptó de forma fácil (Sherwin B. Nuland, El enigma del Dr. Semmelweis: Fiebres de parto y gérmenes mortales. Grandes descubrimientos, Antoni Bosch Editor, 2005; Louis-Ferdinand Céline, Semmelweis, Marbot, 2014), y aparecen nuevos estudios e investigaciones sobre la alimentación sana (diríamos hoy), contra las sangrías, sobre antídotos contra venenos y pestilencias; sobre la importancia de las plantas y su carácter curativo –creencia ancestral por lo demás– que es palpable en la creación de jardines botánicos en los siglos siguientes y en el auge sostenido de la farmacopea (Historia, medicina y ciencia en tiempo de epidemias, coordinado por Javier Puerto, Fundación de Ciencias de la Salud, 2010). Uno de los tratados más importantes desde finales del siglo XVI fue el publicado en 1569 por el español Francisco Franco: Libro de las enfermedades contagiosas y de la preservación de ellas, traducido y conocido en toda Europa (véase el Diccionario biográfico electrónico. Real Academia de la Historia). Igualmente, las autoridades responsables se cuidaron de la vigilancia en los puertos para evitar la entrada de barcos infectados, la obligada cuarentena (que vino determinada por los venecianos al comprobar que la incubación de la peste duraba 37 días), la creación de nuevos hospitales por reyes y particulares (la iniciativa privada generosa de distintos mecenas fue fundamental), la utilización de lazaretos para leprosos, reformados o construido de nuevo, que ahora servían para todas las enfermedades contagiosas y tenían su propio cementerio, etc. La paulatina concentración del poder y relativa unificación de medidas que desde la Baja Edad Media venían produciéndose en los distintos territorios europeos, alrededor de las monarquías en general, van acompañadas, como vemos, por unos cambios colectivos de las propias sociedades y en sus diferentes estratos que asumen la necesidad de normas y prácticas sanitarias que afectan a todos y que exigen una dirección de lo que será, ya mucho más tarde en nuestra contemporaneidad, la idea de una salud pública en la que todos están implicados. Y más en catástrofes pandémicas. Unas lentas transformaciones durante siglos, con numerosos zigzags, pero con innovaciones de los individuos y de los Estados.
Todo ello, acompañado de unos cambios en la forma de pensar y sentir, es decir, de unas transformaciones de mentalidad, incluyendo las creencias y prácticas religiosas y las ideas morales e intelectuales.
Así pues, el impacto moral y cívico de aquella pestilencia que parecía eterna cambió muchas cosas. La incapacidad de entender las causas de tanto mal conducía a una vivencia dramática que caracteriza ya la época gótica y las inmediatas siguientes, que introduce distintas formas de sentir la religiosidad y la devoción, pero también la imagen de la vida y fundamentalmente la de la muerte. Una muerte sin piedad ni dignidad. El “Dios nos ha abandonado” debió resonar en la desesperanza de aquellos seres humanos, al tiempo que la fuerza de la vida impulsaba a muchos al carpe diem. El sufrimiento de tantos deja una estela de melancolía que, en las páginas emocionantes de Johan Huizinga (El otoño de la Edad Media, traducción del alemán por José Gaos) sobre el siglo xv, en pleno Renacimiento, se traduce en un nuevo sentido del memento mori y en la retirada del mundo y lectura de la “Imitación de Cristo”. La insistencia en la muerte que, antes, solo pertenecía a círculos escogidos que sabían leer los libros piadosos, ahora se extiende por la predicación al pueblo por las órdenes mendicantes (que, por lo demás, como es sabido, realizan una tarea extraordinaria de solidaridad y apoyo a los pobres y enfermos) y por la profusión de imágenes, de grabados de madera o grandes obras de arte como el gran mural ya mencionado del Camposanto de Pisa. En este queda fijado ese igualitarismo de la muerte que se lleva lo mismo a reyes, papas, nobles, bellas doncellas que a los campesinos, a los pobres, a los mendigos. Las representaciones pictóricas del Juicio Final comienzan a aparecer no solo con los esqueletos saliendo de sus tumbas, sino como cuerpos en descomposición que causan horror y asco. El tema de la caducidad de la vida y esa imagen de la muerte se prolonga en el terrible siglo XVII, el “siglo maldito” con revoluciones, catástrofes y peste, y en la riquísima cultura del Barroco. La parábola de “los tres vivos y los tres muertos”, que recoge Huizinga, es de dominio popular y las danzas de la muerte (Brueghel) recorren toda Europa. Un sentido de lo macabro que, para muchos, se aleja del cristianismo y de la propia Iglesia. El triunfo de la muerte es paradójicamente un miedo a la vida que arrastra largo tiempo en tratados, libros, literatura, poesía, pintura y escultura.
El gran cine de nuestra época ha recreado, generalmente en tecnicolor en todos los sentidos, aquellos tiempos pestíferos una y otra vez: John Huston y su Paseo por el amor y la muerte en plena Guerra de los Cien Años, Ingmar Bergman en la inolvidable El séptimo sello, Visconti con su Muerte en Venecia, sobre la novela de Thomas Mann, Elia Kazan en su ya clásica Pánico en las calles… La lista se alarga hasta nuestros días y nuestras vivencias como la impresionante Dallas buyers club, del director canadiense Jean-Marc Vallée, sobre el sida, y tantas otras. En literatura Daniel Defoe con su relato sobre la peste de 1665 y Albert Camus con la insuperable La peste son trending topic en esta pandemia del siglo XXI, tan diferente a las anteriores y tan parecida en algunas reacciones humanas a las demás.
Los historiadores del futuro
Es demasiado pronto para pensar, no ya en los posibles análisis y relatos que harán los futuros historiadores, sino en lo que pasará realmente en el mundo después de la pandemia. La historia suele sorprender, las innumerables variables de la interacción entre los seres humanos y el factor de lo inesperado o azar que existe siempre hacen difícil predecir el futuro. Podemos ver ciertas tendencias a las que me referiré brevemente, pero lejos de cualquier intento de futurología; justo en este segundo año de la covid-19, hay demasiados discursos, filosóficos y sociológicos preferentemente, que nos anuncian mundos contradictorios y apocalípticos o, todo lo contrario, la paz y la igualdad para siempre, universal; unos y otros con un aire distópico inconfundible. Aunque estas actitudes hayan surgido en distintas épocas críticas anteriores, en la nuestra actual se agudiza por ese “presentismo” generalizado que ignora la historia y las humanidades, entre otras razones. Hay que recordar el penúltimo alud de “profecías” en los años setenta del siglo XX, entre las cuales nunca figuraron inventos y sucesos como el ordenador personal, el teléfono móvil o la caída del muro de Berlín. Algo parecido ocurrió con el paso de siglo.
Desde luego, lo primero que será evidente para el historiador es la gran diferencia de esta pandemia global con cualquiera anterior, dado el grado de desarrollo tecnológico, económico y social de nuestra época con otras anteriores. La ventaja que tenemos en esta época por el desarrollo de la ciencia y la tecnología es inconmensurable. Pero, como hemos visto, es también resultado de innovaciones sociales paulatinas, unas modestas y otras fulgurantes, que fueron cambiando Europa y se proyectaron en todo el mundo.
En el plano sanitario, la más llamativa diferencia es la existencia de las vacunas (desde aquel primer descubrimiento por Jenner contra la viruela a finales del XVIII) y la rapidez con que se han logrado ahora contra el virus, por más que todavía habrá que ver su eficacia a largo plazo y sobre todo que puedan llegar a todas partes del mundo, algo en precario en este momento. Además del desarrollo de la medicina y cirugía en todos los campos y de los medicamentos farmacéuticos. Y, como señalaba el doctor Luis Rojas-Marcos, refiriéndose al largo trayecto que ha recorrido la humanidad desde los tiempos antiguos, desde 1348 e incluso desde 1918 hasta el presente, “la higiene salvó más vidas que ninguna medicina” (entrevista en ABC 10-2-2010). Ello nos lleva a esa importante transformación social y política, e individual en la ciudadanía, de que los seres humanos estamos ligados en el mismo planeta y hay cosas que nos afectan a todos. En lo que estamos tratando, esa idea de salud pública que empieza a materializarse a partir del siglo XIX y se extiende en el XX después de la Segunda Guerra Mundial y llega a este siglo XXI con la urgencia de que afecta a toda la comunidad y que se regula por normas de higiene y de asepsia y protocolos respaldados por el Estado y autoridades, con el empuje de la sociedad. Si ya los venecianos habían creado un consejo especial con estos fines, es la contemporaneidad la que está ahora involucrada. Por lo que respecta a España, es también a partir del siglo XIX, desde 1811 cuando ya se intenta por la Junta Suprema de Sanidad crear una legislación y una Ley de Sanidad que verá la luz décadas más tarde, especialmente planteada a partir del Trienio Liberal (véase El poder y la peste en 2020, de Santiago Muñoz Machado, publicado en 2021, un pequeño gran libro donde el recorrido histórico por un lado y el análisis de los avatares de la pandemia que estamos sufriendo, por otro, es altamente recomendable).
Así pues, el historiador del futuro podrá comprobar que sí se va aprendiendo, no solo por los avances de la medicina, de la ciencia y de la técnica, sino también por las innovaciones sociales y comunitarias, por la percepción asumida de que todos estamos en el mismo barco y la solidaridad y responsabilidad es de todos y de cada uno. Históricamente, con medios científicos limitados, los individuos observan, buscan la manera de cortar la transmisión (cuarentenas, aislamiento, etc.), se adoptan normas de higiene (Rojas-Marcos); no todo viene del laboratorio (recordemos el libro ya citado de Céline, que también era médico, sobre el lavado de manos después de los partos por Semmelweis, expulsado de la profesión y muerto en la miseria), sino que la innovación y un sistema de inspección social de unas estructuras comunitarias deben funcionar para que se pueda salvar la vida de todos. Algo que no estamos seguros de que haya funcionado como debía en la covid-19.
Quizás el historiador del futuro comprenderá la sorpresa que gran número de humanos sintieron al llegar esta pandemia en el siglo XXI cuando desde el siglo XX consideraban en general, al menos en los países desarrollados, que eran invulnerables y dueños del mundo, y se asombre a su vez de la brecha creada entre el mundo natural y el mundo industrializado y tecnológico.
Y también el historiador del futuro se encontrará con un amplio abanico de conductas en los seres humanos que le recordará esas reacciones emocionales ante el miedo, la incertidumbre, la pérdida de confianza, incluso el pánico, que llevan a la irracionalidad y a creencias rígidas como la negación o la interpretación conspiranoica del hecho de la pandemia o el terraplanismo; o el rechazo a priori por motivos religiosos o prejuicios de las vacunas y, más grave si cabe, la búsqueda asimismo de chivos expiatorios; redes llenas de odio, actos vandálicos, bulos y prejuicios. Una lejana y compleja herencia en nuestra cultura, junto con la insistencia en el apocalipsis y la distopía, de carácter judeocristiano en buena parte que, de alguna manera, recupera desde la laicidad la idea de los dioses vengadores, irritados contra los pecados de los hombres. Afirmaciones como hemos llegado a leer de que estamos “en peligro de extinción” o que “cada época tiene la pandemia que se merece” remiten al “castigo de Dios”, que ahora pasa por el “castigo de la Naturaleza” (solo nos falta la “mala conjunción astral” del siglo XIV). Y afirma un sentimiento de culpabilidad que confunde la responsabilidad de cada uno con una “culpa” de todos. Como señaló Hannah Arendt, “si todo el mundo es culpable nadie lo es”, pero aclaraba que la culpa es específica y no general, tiene nombres y apellidos (Hannah Arendt, Responsabilidad y juicio, Paidós, 2003). Por lo demás, la actitud de líderes y autoridades negando la existencia de un virus letal o despreocupándose de la población, o desbordados por la ignorancia y la presión ciudadana y dando normas y noticias contradictorias, puede reconocerse en otras experiencias pandémicas.
Y también las reacciones altruistas, generosas, de los seres humanos; su capacidad de innovación y la resiliencia de generaciones. Como alguien señaló no hace mucho: la peste no impidió el Renacimiento, la viruela del siglo XVIII no acabó con la Ilustración, la gripe de 1918 no impidió la democracia liberal; el coronavirus no detendrá la innovación tecnológica o la globalización, las ganas de vivir y el deseo de abrir nuevas fronteras. Ello no significa ninguna fe ingenua y optimista en el progreso y en el futuro, sino la aceptación de los avatares de la historia, la corrección de los errores humanos que llevan a la destrucción, una cierta sabiduría estoica para conocer lo que depende de nosotros y lo que no, y actuar en consecuencia. En resumen, la fuerza de la vida.
Pandemias y clima
Como en el ejemplo de la gran pandemia de 1348 respecto a la pequeña Edad de Hielo, efectivamente existe esa interrelación, pero no se debe simplificar como “causa-efecto”, sino como una correlación que implica una relación recíproca, una dependencia entre “variables aleatorias”. Dicho esto, la humanidad desde su origen ha dependido siempre del clima y sus variaciones –lentas a veces, catastróficas otras–, que han obligado a los humanos –y también a animales y plantas– a saber cómo adaptarse a ellas para sobrevivir. Cuando las personas y los pueblos afectados no lo han logrado, sencillamente han desaparecido.
La actual paleoclimatología –el estudio del clima en la historia– dio un paso gigantesco desde los años ochenta del siglo XX y, en un entrecruzamiento científico genial entre la investigación de esta joven ciencia y los estudios de una astronomía puntera y de alta tecnología, ha sido capaz, a través de fuentes históricas varias y la lectura estructurada de los anillos de crecimiento de los árboles, de proporcionar un conocimiento detallado y fundamental de la evolución y cambios climáticos de nuestro planeta Tierra. De la secuencia de tales anillos de los árboles analizados, vamos recibiendo una valiosísima información: desde la de algunos antiguos pueblos desaparecidos, en ciertos casos de forma fulminante por el último “empujón” de la corriente de El Niño en forma salvaje (los mayas clásicos en el siglo vi, la total desaparición en ese mismo siglo vi de la milenaria civilización de los moches del Perú andino o la del Egipto Antiguo mucho antes), hasta esas complicadas interacciones entre la atmósfera y los océanos, que inciden en el clima y que, como ya se mencionó, aún no se llega a comprender bien la complejidad del sistema climático.
Sabemos que la pequeña Edad de Hielo, 1300-1850 (“pequeña” para diferenciarla de las glaciaciones primigenias y de la gran Edad del Hielo) , “en un zigzag interminable de cambios climáticos cortos” cada aproximadamente veinticinco años, se extendió durante varios siglos decisivos en la historia occidental: cinco siglos “durante los cuales Europa salió del feudalismo medieval y pasó por el Renacimiento, la era de los descubrimientos, la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y, en definitiva, por los procesos históricos que fueron construyendo la Europa moderna”. Gran hazaña si no olvidamos que la humanidad ha sobrevivido a “quizás ocho o nueve glaciaciones en los últimos 730.000 años” y que, al final de esa gran Edad de Hielo, se inició “el proceso irregular del calentamiento global” al que se adaptaron con “prácticas nuevas” aquellos antepasados y fundaron las “primeras civilizaciones preindustriales del mundo en Egipto, Mesopotamia y América. El precio del cambio climático súbito, que se traducía en hambre, enfermedades y dolor, solía ser alto” (Brian Fagan, La corriente de El Niño y el destino de las civilizaciones, Gedisa, 2010).
A partir de 1850 estamos en un nuevo Periodo Cálido, de calentamiento global. Como nos demuestra la paleoclimatología, la humanidad ha pasado varias veces por estos cambios climáticos “a largo plazo”, que llevan en sí imprevisibles cambios de duración más corta y contribuyen a producir catástrofes naturales y desorganización social extrema. El que unos pueblos, una civilización subsista a ellos depende de la capacidad de los humanos para adaptarse y cambiar a su vez. Como dice Fagan, “la cuestión clave es la sustentabilidad”. En definitiva, un inestable equilibrio a mantener entre el crecimiento demográfico, las técnicas y modos de supervivencia y tener la suficiente movilidad para expandirse y buscar nuevos territorios y asentamientos si ello es posible. Un final trágico, incluso fulminante, de una civilización no sucede por una única catástrofe, es el efecto acumulado de múltiples sucesos y errores u omisiones, falta de liderazgo y de cambios por parte de los seres humanos. Un ejemplo que impresiona es el relato que Fagan nos hace del pueblo de los “indios pueblo ancestrales” en Nuevo México que, a diferencia de los mayas clásicos o de los moches peruanos, fueron capaces de abandonar sus ciudades y tierras y transformar su forma de vida antes de que las catástrofes y la paralela debilitación física y moral de sus habitantes les aniquilaran y llegara la batida definitiva, el último “empujón” de El Niño imprevisto y feroz. Los indios pueblo ancestrales, acomodados en el “cañón Chaco” de Nuevo México desde aproximadamente el año 1000, decidieron dispersarse para sobrevivir ante unas condiciones ambientales insostenibles, y así lo hicieron entre el siglo XI y XIII de nuestra era: el poseer una compleja y flexible idea del mundo y de sí mismos, en donde el movimiento continuo formaba parte para ellos del movimiento de las nubes, de los ríos, de la naturaleza, les permitió no solo sobrevivir sino prosperar y llegar hasta nuestros días.
“Hasta el nacimiento de la ciencia occidental y la Revolución Industrial, todas las sociedades humanas dieron por descontado que el cambio climático súbito era voluntad de los dioses.” Ahora conocemos la complejidad de un universo y de un planeta del que somos responsables también la propia humanidad. La urgente necesidad de ocuparnos y preocuparnos por el efecto de acumulación exponencial justo desde la Revolución industrial, debido al gran desarrollo en todos los sentidos de nuestro mundo contemporáneo, es algo que nos afecta a todos y cada uno de los seres humanos. Si en todas las épocas que hemos repasado hay siempre en cada una algo nuevo, algún cambio e innovación humana, en la actual, por primera vez, la intervención humana ha contribuido, con esa fuerza poderosa de la interrelación de ciencia, tecnología e industrialización, en los vectores influyentes del clima. Paradójicamente, el éxito de nuestra especie –demográficamente, más de 7.000 millones de humanos– puede estar rompiendo el equilibrio inestable natural de forma crítica e induciendo y participando en un cambio climático que hay que evitar por nuestra parte que pueda llegar a un punto de no retorno. No por casualidad diversos científicos han bautizado nuestra época como la del Antropoceno, y los estudios sobre los animales y plantas, el peligro de una zoonosis creciente que afecta a la interrelación natural entre humanos-animales-insectos, debido a cambios en el clima y temperatura, con la pérdida de una diversidad natural y la posibilidad de transmisiones patógenas más complicadas, desvelan la relativa fragilidad de nuestro entorno. Resulta por tanto prioritario en el mundo global del siglo XXI que la humanidad recapacite sobre los peligrosos límites a que hemos llegado y que no es del caso extenderse aquí. Como señala Brian Fagan, todavía hay opciones para que el golpe final nunca llegue, tenemos medios para ello. “Los seres humanos nos hemos adaptado sutilmente al ambiente del planeta durante los últimos diez mil años, pero hemos pagado un alto precio […] tenemos que escuchar los pasos de la historia y aprender de ellos.”
Nuevo vocabulario
La lengua y los giros de los hablantes cambian y evolucionan continuamente, pero es evidente que el impacto de esta pandemia dejará una serie de voces incorporadas casi definitivamente; especialmente en el ámbito científico y médico, muchas de ellas perdurarán y también en el lenguaje de la gente del común quedarán algunas incrustadas en la pesadilla pandémica sufrida. Ya en el DRA, como buen “notario de uso”, como se define la Real Academia Española, se van incorporando algunas de ellas (de acuerdo con las academias hispanoamericanas), pasadas del ámbito especializado al habla popular y dotadas en muchos casos de unas nuevas significaciones. Por ejemplo, las propias definiciones y metáforas del virus y su entorno: coronavirus, covid-19, confinamiento, desescalada, teletrabajo, videoconferencia, videollamada, encuentro virtual, la conocida cuarentena y ahora popularizada y atribuida a otros contextos, triaje con toda su carga moral en esta pandemia al aplicarlo en algunos lugares a “los mayores” en momentos críticos; conviviente, mascarilla o barbijo en parte de la América hispana; etc. A estas habría que añadir algunas otras extendidas y originadas directamente desde el poder político, pero puestas en cuestión por considerarlas en unos casos con cargas ideológicas que pueden ser efímeras y en otros por referirse a contextos muy diferentes que pueden distorsionar el presente vivido; tales como nueva normalidad, en guerra, contra el enemigo (el virus no tiene “intenciones” propias como las personas), desafección referida a las noticias, estado de alarma, etc.
Procedentes también del campo médico y técnico, es interesante cómo se han asimilado ciertas frases especializadas, que transitan ahora tanto en los medios como en los hablantes, pasando de la óptica epidemiológica a la conversación de forma natural. Si cada periodo histórico crea en parte un universo lingüístico propio, este nuestro ha extendido estas “locuciones nominales” o textos compuestos, o “unidades fraseológicas” internacionalmente y de manera comunitaria. Tres ejemplos que serían significativos: inmunidad de rebaño (nadie se ha considerado molesto siquiera y ha sido entendido como meta benéfica que es); doblegar la curva (quién iba a pronosticar que, para referirse al contagio, fuera común en el habla culta una descripción con raíz matemática y médica) y, la más utilizada –pero con nuevos sentidos– la distancia social. Como tuve el gusto de escuchar en una charla sobre estos temas del director de la Fundación bbva, Rafael Pardo Avellaneda, un concepto que de forma natural implicaba la diferencia de culturas (generalizando un poco, los europeos del sur nos aproximamos mucho unos a otros; los anglosajones de una y otra parte del Atlántico no lo hacen con tanta efusión y, si hablamos de japoneses o chinos, la distancia de cortesía es regla prioritaria; cada cultura ha establecido sus normas no escritas sobre el particular), ahora se ha convertido en una norma internacional que, aunque motivada por la pandemia, posiblemente tenderá a quedarse o a hacernos más conscientes de su importancia. (Algunas mujeres de los países más efusivos agradeceremos mucho que esas distancias de cortesía queden como norma de educación general.) Estos casos de enriquecimiento y léxico nuevo seguramente se ampliarán con el tiempo.
Otra cuestión importante en este periodo, protagonizado por algunos medios de comunicación y, fundamentalmente, en las redes sociales y el mundo político, que afecta al lenguaje en cuanto instrumento de comunicación y de pensamiento en su propia esencia, es la propagación de “marcos de significación” falsos o mentirosos, las popularizadas fake news. En ellas se niegan los hechos ocurridos o se tergiversan de manera insidiosa, de forma que minan una necesaria “confianza social” para seguir manteniendo la convivencia y la vida de todos. Además de crear incertidumbre, desconcierto y un desánimo general sobre una posible salida de las crisis interrelacionadas de la pandemia y de la economía –la salud y la supervivencia– conducen o pueden conducir a los ciudadanos a ese “decaimiento” que hemos visto en los coletazos finales de otras pandemias de la historia y que aceleran la descomposición general para llegar al “todo da igual”. El ser humano como “animal de realidades”, que decía Zubiri, necesita esa “verdad de los hechos”, al que ya me referí, y poder distinguir entre ello y la ficción. Resulta esclarecedor releer las páginas de Castilla del Pino sobre los niveles de diferenciación, en una sociedad tan compleja como la que vivimos, entre verdad-falsedad en el nivel cognitivo; verdad-ficción en el nivel del mundo empírico/mundo mental y el último de verdad-mentira que puede destruir toda construcción normativa y de significaciones de la realidad. Las mentiras históricas que nos acosan desde determinados núcleos –fundamentalmente separatistas y antisistema–, ese nihilismo moral desinhibido, decía Safranski, con que se muestran son las falsedades que inventan “principios que hacen lo malo bueno”, justifican los “instintos de odio y envidia”; son peligrosas palabras, peligroso lenguaje mentiroso que cierran el mundo, que llaman a la sumisión y no a la libertad, como ya escribí en otro lugar (Discurso de ingreso en la Real Academia Española, De Historia y Literatura como elementos de ficción, RAE, 2002).
Volvamos una vez más, para terminar, a la gran novela de Albert Camus, La peste: “he escrito esta narración en honor de los apestados, para dejar al menos recuerdo de la injusticia y violencia que padecieron, y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los seres humanos más cosas dignas de admiración que de desprecio”. ~
Una versión de este texto, en forma de conversación, apareció en Metahistoria.