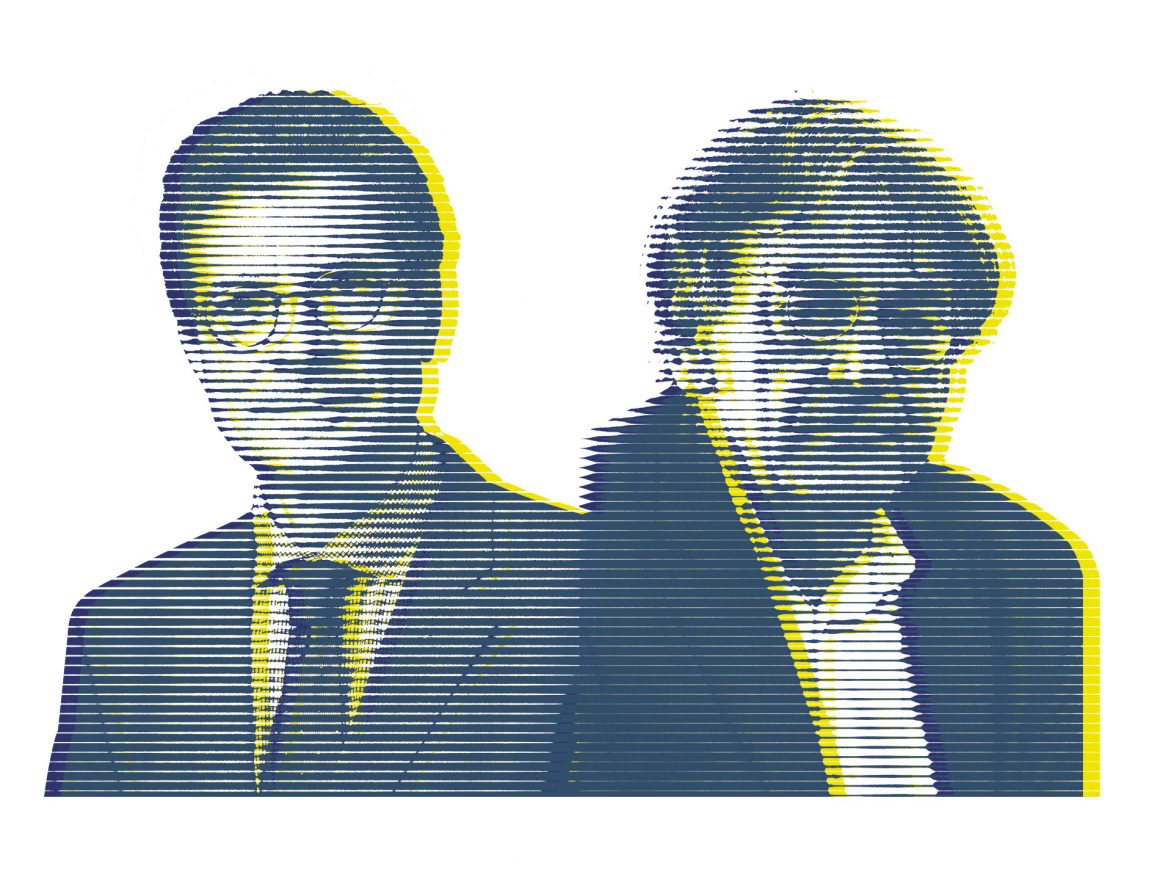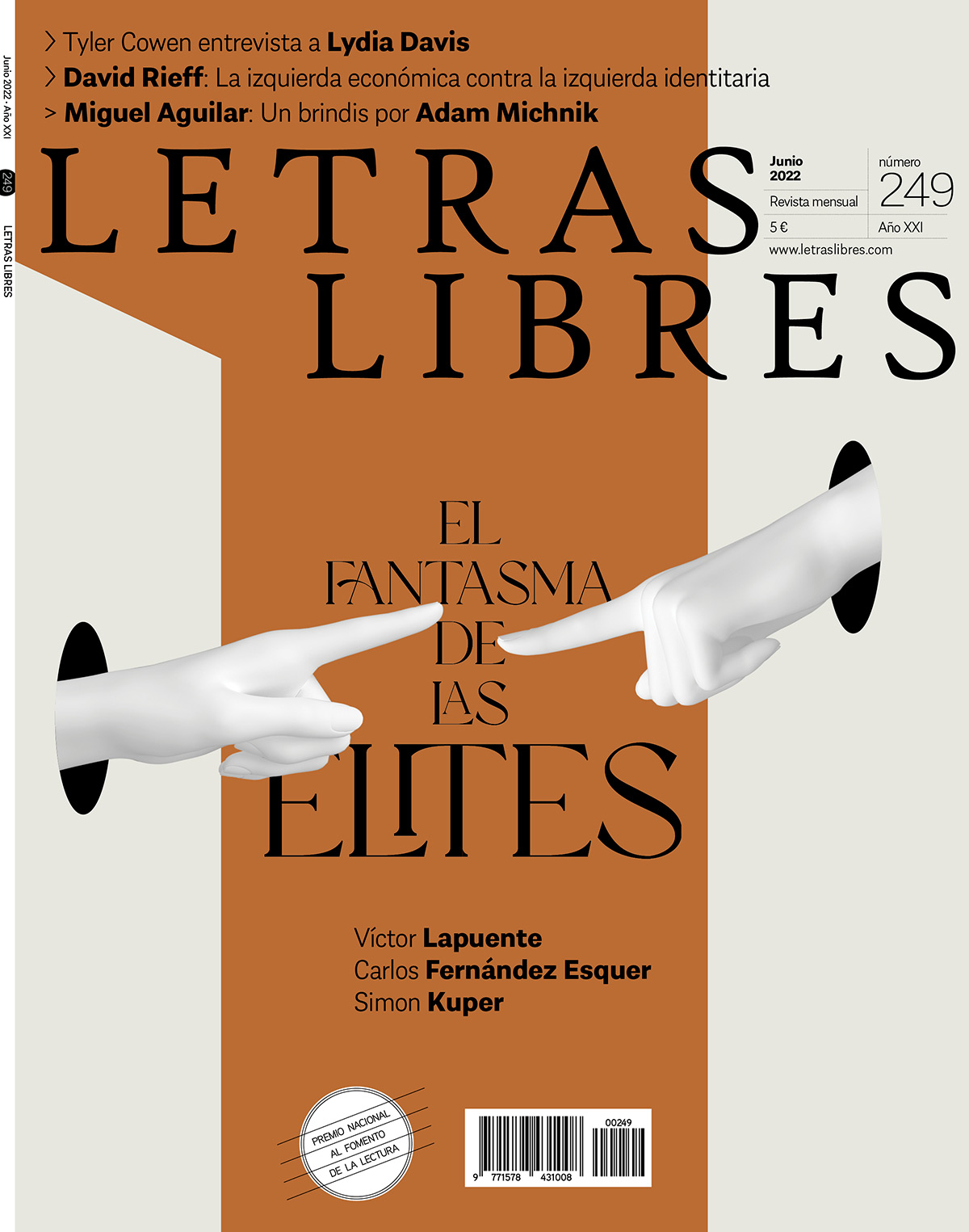en recuerdo de Danubio Torres Fierro
L’après littérature, de Alain Finkielkraut, y La vie derrière soi. Fins de la littérature, de Antoine Compagnon, son los libros más recientes de dos de los ensayistas franceses más fecundos pero, por sus títulos, solo se asemejan engañosamente. La de Finkielkraut es una meditación que ocurre, por así decirlo, en la vida pública de la literatura, amenazada por el siglo de la cancelación, del nuevo puritanismo, de la igualdad por encima de la singularidad. Una vez más, un pensador conservador (y Finkielkraut lo es en la más noble acepción del término) alerta sobre el fin de la literatura o contra su mutación en un incoloro recetario de buenas intenciones, una cartilla moral, similar –aunque no idéntica– a las antes impuestas por el más rancio tradicionalismo católico o por los intemperantes utilitarismos sociales de toda especie. Compagnon, por su parte, el primero de los historiadores literarios de Francia una vez fallecido Marc Fumaroli, medita en el interior de la experiencia literaria, preguntándose, a raíz de su propia jubilación como profesor en el Collège de France, cuál es el fin de una carrera literaria, cómo se despide un escritor, en qué momento “se jubila”, desde la vejez del vizconde de Chateaubriand hasta el adiós de Philip Roth.
Tenemos así a la literatura vista de fuera, de cara al público lector, y a la literatura observada desde adentro, en la escritura (no en balde Compagnon, aunque después se volvió martillo de herejes en El demonio de la teoría, de 1998, ha seguido siendo “un buen barthesiano”, para decirlo en sus términos). Empecemos con Finkielkraut, con su alma de pedagogo, heredero de Péguy y de Alain, preocupado por quienes se inician en la experiencia del mundo y sus batallas.
L’après littérature es un libro pesimista ante el hundimiento de las humanidades y de la apreciación pública del genio literario. Hijo único de un judío polaco sobreviviente del Holocausto, el parisino Finkielkraut (1949) vive y escribe bajo la amenaza del fin de nuestra cultura y por ello, cuando habla del 68 francés, pide mesura y humildad. Él, quien entonces profesaba de maoísta y participó activamente en el movimiento estudiantil, recuerda aquella algarada con escasa nostalgia, aunque destaca algunas virtudes de los baby boomers de los años setenta del siglo XX de las que carecen nuestros jóvenes. En el 68 de París se habló mucho, se gritó más, pero en realidad se hizo poca cosa. Esa revuelta fugaz de los niños ricos (como la llamó Pasolini, no Finkielkraut) no le impone el respeto que le merece la vecina Primavera de Praga, que fue, según su amigo Milan Kundera, “una defensa apasionada de la tradición cultural europea en el sentido más amplio y tolerante del término, la defensa lo mismo del cristianismo que del arte moderno, ambos negados parcialmente por el poder”.
((Finkielkraut, op. cit., p. 141.))
Identificándose con Kundera, Finkielkraut se autorretrata. Es un intelectual nacionalista dispuesto a probar la amargura de la impopularidad defendiendo los valores, a la vez cristianos y “modernistas”, de la civilización europea. Finkielkraut –me imagino yo– no encuentra contradicción alguna en que compositores como Messiaen o Mompou hayan sido a la vez católicos y novatores al estilo del siglo XX. Judío, Finkielkraut no reniega del fondo judeocristiano, critica las concesiones de presidentes como Hollande y Macron al espíritu antiintelectual de los tiempos y no rehúye reafirmar su creencia en una identidad europea. Pero no entiende bien Finkielkraut, debo decir, porque es demasiado francés para ver el mundo en su totalidad, que la “sinceridad” que él alaba en Éric Zemmour, el candidato ultraderechista, es una de las baratijas que venden todos los populistas, aquí y allá.
Al analizar los festivales actuales, Finkielkraut llama la atención en que la cultura contemporánea está dirigida a vencer la exclusión y a celebrar la hospitalidad, transformando al creador en un predicador, porque los herederos del “traumatismo hitleriano” no buscan en Proust, James, Flaubert, Purcell, Goya o Wagner ningún criterio de verdad interior, convencidos como están de que sea suficiente con la inclusión multicultural, porque suponen que la verdad está siempre en la “izquierdosidad”, abogada de los débiles y dueña del porvenir. En nombre de la “humanidad”, se excluye la jerarquía intelectual, porque “todo es cultural” y el arte debe responder antes que nada a “la dignidad de las personas”, con la excepción de los indignos varones heterosexuales blancos. Criticando todos los artilugios y eufemismos de lo políticamente correcto que hoy día ejerce la cancelación de Balthus, por ejemplo, Finkielkraut detesta “el ideal igualitario” que solo busca la desigualdad en “el secreto de las alcobas” y no la ve en los méritos artísticos.
Vivimos, asegura Finkielkraut, bajo “el nihilismo de la compasión”, víctimas de una “devastación filantrópica” provocada, en buena medida, por el neofeminismo, uno de los blancos de L’après littérature, porque esa mutación del robusto y victorioso feminismo liberal y libertario, forjado en los años sesenta, adolece de cuatro faltas conceptuales graves. A saber: el amalgamisme que hace equivalentes a los más repugnantes crímenes sexuales con formas de la seducción que permitieron que un Elie Wiesel, entre muchos, pasara de testigo esencial del Holocausto a sospechoso de faltas a la nueva moral, según denuncia Finkielkraut. Paradójicamente, la homologación de la sociedad capitalista o neoliberal –digo yo– con los campos de concentración ha revictimizado a los sobrevivientes, al hacer de cualquier centro comercial un equivalente de Buchenwald.
El neofeminismo, también, según Finkielkraut, es un renacimiento del realismo socialista. Siendo el objetivo del arte fincar jurisprudencia sobre la diferencia absoluta entre una vida humana y otra (Appelfeld, Fumaroli), la “ontología del arte” es extranjera a las nuevas inquisiciones, siendo también y en tercer término, ese neofeminismo, una “desertificación del sentimiento” que vacía de todo contenido a la pasión poética o artística; finalmente, esta nueva tendencia feminista es un vandalismo (el neologismo lo inventó el obispo constitucional Grégoire para oponerse al saqueo del arte religioso durante la Revolución francesa) por la desnaturalización de la lengua a través del lenguaje inclusivo. En cuanto a esa jerga juvenil, volátil como cualquier otra, me parece que Finkielkraut se alarma demasiado: las dificultades de trasladarla al inglés, la lengua franca imperante, la tornará pasajera, en mi opinión.
También es un bovarismo que, originado en la insatisfacción de Madame Bovary, tiende a sobreponer la subjetividad del yo quejumbroso sobre la realidad del mundo. Se impone la idea, ha escrito recientemente David Rieff, en Letras Libres, de que “cada individuo tiene un control absoluto sobre su propia identidad, un control totalmente basado en cómo se siente”.
{{ “El esencialismo subjetivo o la utopía de nuestro tiempo”, sitio web de Letras Libres, 22 de febrero de 2022.}}
Y las manifestaciones más ruidosas y combativas de esa hipersensibilidad, la del neofeminismo, ocurren, naturalmente, en las democracias occidentales donde la mujer ha alcanzado poder y conocimiento como en ningún otro momento de la historia y en algunos países, como Francia misma, donde el desprecio absoluto por la mujer es característico del islam, invariablemente justificado y consentido por la izquierda local. Pero tampoco en ese punto se puede ir muy lejos con Finkielkraut, cuya crítica del bovarismo es pertinente para Europa occidental y las universidades estadounidenses, pero es de escasa utilidad en países sin Estado de derecho como el México feminicida.
Finkielkraut, empero, no considera verdaderamente puritano al neofeminismo: “La obsesión de ellas es la igualdad, no la castidad. No quieren reprimir la sexualidad sino democratizarla y se han impuesto como mandato instaurar el reino definitivo de la transparencia, limpiando las relaciones entre los seres de toda ambigüedad, de toda confusión, de toda asimetría.” Ello significa, si al arte nos remitimos, no solo alterar el desenlace de Carmen, de Bizet, como lo hizo Leo Muscato en 2018, haciendo que sea Carmen quien asesine a don José, lo cual no deja de ser un devaneo, sino imponer una “ideología ferozmente binaria que sacrifica la pluralidad humana a la urgencia del combate”.
((Finkielkraut, op. cit., p. 59.))
Tras criticar otras mitificaciones identitarias, desde aquellas que denuncian en Europa el racismo cuando nunca se habían admitido tantos migrantes –se sabe gracias a los antropólogos que no hay sociedad por más abierta que sea que tolere la inmigración masiva y sin restricciones– hasta el abuso de la palabra “represión” para rechazar toda medida estatal –como el vapuleado confinamiento sanitario de 2020–, un Finkielkraut pasa –ahora sí– a la nostalgia. Él, del todo ajeno a los estructuralismos, recuerda cuando los baby boomers acatábamos la sentencia de Lacan de que uno solo puede ser culpable de ceder a su deseo para volver a la literatura y recordar que, “en tiempos ordinarios, había dos antídotos a la desaparición de lo particular en lo general: la literatura y el derecho”, es decir, “la atención a las diferencias y el rechazo a pensar en términos de masas, que caracterizan el acercamiento jurídico y el acercamiento literario de la existencia”, ya que uno y otro “nos preservan de la ideología”, mientras que en tiempos de revolución –como los nuestros, según L’après littérature– la piedad es una fiebre despiadada que pone la justicia penal al servicio del Comité de Salud Pública.
En La vie derrière soi. Fins de la littérature, la mención a Roth importa por el inusual anuncio de su jubilación antes de morir: no publicaré más, he dado por cumplida mi tarea, etc. Los escritores, medita Compagnon, a diferencia de los músicos o de los compositores, no suelen llamar la atención clínica: pueden escribir sin oír o dictar sin ver. Pienso en sordos como Maurras, ciegos como Borges o inválidos como Bousquet. No les falla la mano (como el célebre caso de Nicolas Poussin, cuyos temblores, fuesen artritis o mal de Parkinson, preocuparon a sus amigos y clientes)
{{Compagnon, op. cit., p. 47.}}
y acometen una empresa tan aparentemente extraña como la de componer recluidos en su silencio, como el último Beethoven. Ante ello, se pregunta Compagnon, ¿cuál es el verdadero final de un escritor? ¿En qué medida el dolor lo paraliza? El mismo Compagnon (Bruselas, 1950), interrumpidas sus cátedras de despedida del Collège de France por la pandemia, pierde también a Patrizia, su muy querida amiga, y se compara con Nathalie Sarraute, quien solo anotó la hora del deceso de su marido en una agenda, o con el duque de Saint-Simon, quien, a la muerte de su mujer, interrumpió en 1743, por única vez, la escritura secreta de sus Memorias, que le tomó una década. Pero no dejó el papel ni la pluma pues en esos cinco meses de duelo garabateó diariamente círculos, cruces, gusanos.
¿Alguna vez, leemos en La vie derrière soi, se puede dejar de escribir totalmente, ante la enfermedad, pero sobre todo ante la inminencia de la muerte? La mayoría muere con las manos en la masa, como Joyce, Musil, Updike y, ejemplarmente Proust, quien horas antes de fallecer olvidó que ya había matado al escritor protagónico de En busca del tiempo perdido, Bergotte, y “alargó” la vida del personaje con unas líneas en unos papelitos casi ilegibles. Otros, sobre todo los diaristas, no pueden detenerse, como Gide, quien anunciaba el tomo final de su diario público e, incontinente, se hacía de inmediato de un nuevo cuaderno, o su amigo y rival Valéry quien, al respecto, como en todo, fue más comedido. Sartre, en tan mal estado físico y mental durante sus últimos años, dejó testimonios de sentirse bien en la jubilación forzada, pese al abuso que sufrió de parte de Pierre Victor, un discípulo que lo habría utilizado como su ventrílocuo en la prensa. En cambio, Colette nunca se resignó a dejar de escribir. Están, desde luego, los escandalosos renunciantes: Molière, Rimbaud, Salinger, Roth.
El final de un escritor, para Compagnon, abarca varios temas. Uno, el de si existe algo similar al “estilo tardío” propio de los viejos artistas, noción que es una ya antañona meditación entre los historiadores alemanes del arte (Alterswerk, Altersstil, Spätstil, Spätwerk) y tiene mucho que ver con la Vida de Rancé (1844), de Chateaubriand. Otro, la diferencia, ya conocida por los latinos, entre senectud (senectus) y decrepitud (decrepitas), así como “la catástrofe de las obras tardías”, aquella que sufre Kafka al pedirle a Brod la quemazón de sus manuscritos, instrucción que el buen amigo, como se sabe, desobedece.
A esta última desesperanza, Compagnon agrega el examen del viejo mito griego del “canto del cisne” o las palabras finales atribuidas a los escritores y su significado, entre otras meditaciones, sin olvidar las puestas en escena de un escritor moribundo, como Gustav von Aschenbach en La muerte en Venecia (1912), de Thomas Mann, o las obras sobre el fin no solo de la literatura, sino de la obra, del escritor y de su tiempo, como lo es, totalizante, La muerte de Virgilio (1945), de Hermann Broch, “la novela de un escritor asqueado de la literatura sobre un escritor asqueado de la literatura”.
((Ibid., p. 139.))
Si la obra de arte tendiente a lo absoluto –pensando en Balzac– es un tema romántico, la curiosidad o el culto por el estilo tardío proveniente de la historia del arte entró con retraso a la crítica literaria. Los “estilos tardíos trascendentes”, dice Compagnon, suelen ser los de Miguel Ángel, Tiziano, Rembrandt y Poussin, pero “lo sublime senil” necesitó que Adorno primero y Edward W. Said, después, encararan al Beethoven de 1827 (un viejo enfermo, a la hora de su muerte a los 56 años). Antes de aquellos últimos cuartetos beethovenianos imperaba, leemos en La vie derrière soi, cierta gerontofobia. La vejez, según Schopenhauer y otros decimonónicos, era melancólica, pero ciertos estudiosos estadounidenses de la vida creativa empezaron a hacer estadística en la centuria pasada, encontrando –pareciera lógico– que las grandes obras suelen ser el resultado de la madurez tardía, aunque esos estudios a menudo confunden la llegada de un artista a la fama con las fechas de las obras consagradas, no siempre coincidentes. Y la gerontofilia, a su vez, nace de Goethe, que hace de su vejez una obra de arte y del demoradísimo Segundo Fausto, una prueba de extendida vitalidad neoclásica. El siempre infravalorado sociólogo Simmel, muerto en 1918, fue el primero en exaltar a la brillante senectud como la causa de las grandes despedidas de Beethoven y Goethe.
Mientras el jovencísimo Le Clézio le da a Compagnon el título de su libro –cuando en 1963, a sus veintitrés años, dice, en su primera novela (El atestado), que “ser joven es repugnante” y que ya quisiera “tener toda la vida detrás de sí” para sentirse verdaderamente libre–,
{{Ibid., p. 102.}}
los últimos modernos, con Roland Barthes a la cabeza, no enfrentan al estilo tardío en literatura sino hasta releer la Vida de Rancé. Tenida por una obra piadosa para complacer a su confesor y apartar las dudas que sobre su devoción católica siempre provocó, acusado Chateaubriand de ser un pagano y hasta un libertino que se servía de la Iglesia por vanidosos fines políticos, la Vida de Rancé, para el juicio decimonónico, era una hagiografía del fundador de La Trapa, mal hecha y por encargo. Estaba llena de descuidos atribuibles a la senilidad y al desorden en la cabeza de un viejo escritor cuyos jóvenes visitantes encontraban invariablemente chocho, saltando en la plática de siglo en siglo, como una suerte de Nostradamus cansado de profetizar, según lo veo yo. Pero leída por Barthes en 1971, quien venía de regreso de los años duros del estructuralismo, la Vida de Rancé sorprende por adecuarse con felicidad a los gustos contemporáneos, por la arbitrariedad de su juego con los géneros literarios y por la voz libérrima del narrador. Sin duda, Chateaubriand estaba lejos de sospechar ese destino para ese libro de intenciones sin duda devotas. El mismo efecto producirá, en los lectores de fines del siglo XX, un libro entonces poco leído y hoy canónico del vizconde, las Memorias de ultratumba.
En la misma época en que Barthes relee la Vida de Rancé, Harold Bloom postula el agon como motor de la creación poética, leemos en La vie derrière soi. La correlación entre Barthes y Bloom, marcada por Compagnon (no en balde de origen belga), habla con claridad de su cosmopolitismo, con largos y provechosos años de profesor en la Universidad de Columbia. Pese a ser un especialista en Montaigne, Pascal, Baudelaire y Proust, para Compagnon la literatura es mundial, como lo fue para Fumaroli y para la llorada Pascale Casanova, todos ellos muy lejanos del actual espíritu de París, un poco provinciano al pagar culpas dudosas con inversiones multiculturales.
Ese agon gerontofílico, señalado por Proust en la tercera manera de Rembrandt (reprobada en esos días), hace de la creación última una economía energética, que no fue ajena a Melville o al Mann de las Confesiones del estafador Félix Krull (1954), por ejemplo, ni a la Vida de Rancé, pero que, con mayor frecuencia, al estar el artista en posesión definitiva de sus poderes artísticos, lo impele a desafiar a la forma, deconstruir la subjetividad, rehusarse a la síntesis y tirar la casa por la ventana, con esa impresión que Said tenía de lo inacabado en los últimos cuartetos de Beethoven. No creo, simplemente como el oyente que soy, que el orientalista nacido en Jerusalén y musicólogo muy calificado, tenga razón. El Segundo Fausto o Finnegans wake no parecen ser obras inacabadas sino, como bien dice Compagnon, apoyándose en Broch y en Hannah Arendt, en su día exégeta del autor de La muerte de Virgilio, son “rupturas estilísticas brutales”,
{{ Ibid., p. 129.}}
porque a veces retoman la estructura primitiva del mito. Solo el escritor que abandona su obra, mandando quemarla o cambiando de oficio, Virgilio o Rimbaud, parece autorizado a sacrificar la literatura para que renazca en un nuevo avatar.
El sacrificio, idealmente, también puede verse a través de la figura del “canto del cisne”, presente desde los diálogos platónicos y muy querida del siglo XIX, canonizada por Maurice Barrès al recordar al olvidado, aunque no del todo olvidable, Alphonse de Lamartine, quien tuvo, tras haber querido ser el primer presidente de Francia y acaso por ello, una fea vejez plena en privaciones. Cisnes cantores los hay en Baudelaire y en Mallarmé, pero es en L’abdication du poète (1913) donde Barrès se compadece mejor. Presenta a Lamartine como “un Moisés que baja por los escalones del Monte Sinaí y quien quizá nos sorprende con el reflejo de la zarza ardiente en la frente” porque es “en esos años de vejez donde mejor podemos discernir cuáles eran las profundidades religiosas y las verdaderas fuentes de su inspiración”.
{{Ibid., p. 165.}}
Pero ante la pompa oratoria que explica la admiración barresiana por Lamartine más vale, como lo haría Gide y lo autoriza Compagnon, compensar con un abogado del diablo y no lo hay mejor que Stendhal, para quien la vejez es simplemente un naufragio y una humillación, lastimosa edad prepóstuma que exige berreando el bálsamo de la solemnidad.
Novissima verba es una expresión de Virgilio y figura dos veces en la Eneida, nos cuenta Compagnon, en boca de la suicida Dido (Canto IV) y de Corineo (Canto VI). Las novissima verba designan a la vez las últimas palabras del moribundo y su elogio fúnebre confiado a un amigo fiel. Estuvieron muy presentes en la poesía francesa del XIX, en Hugo y en Lamartine, habiendo fascinado a Barrès y a su discípulo surrealista y comunista, Aragon.
{{ Ibid., pp. 179-180.}}
Pero ya para Gide eran una antigualla, incapaz como era de finalizar públicamente su diario, privado pero no secreto, como se sabe. El siglo XX, sugiere Compagnon en La vie derrière soi, las sustituyó por la doble sentencia de Wittgenstein sobre los beneficios de quedarse callado y los límites del lenguaje como los del mundo. Pareciese que una centuria tan consciente de haber sido el tiempo del genocidio, considera impropio, con razón, dar a bardos y héroes ese privilegio que millones no tuvieron, lo cual sería una consecuencia virtuosa del traumatismo hitleriano mencionado por Finkielkraut.
La vie derrière soi, de Compagnon, acaba por ser un homenaje del historiador literario a la naturaleza diacrónica de la literatura. Prefiere, para finalizar un libro que en el fondo es una manifestación, aunque académica, del duelo por el ser amado y de la incertidumbre ante la muerte a través de la improbable o inaudita jubilación del escritor, abandonar todo historicismo, aparcar la senectud y la decrepitud para plantear como certeza –la de Emerson y de Shelley– eso que resume Borges en Otras inquisiciones (1952) cuando alude a aquella Defensa de la poesía shelleyiana: que todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir sean los episodios y los fragmentos de un solo poema infinito, escrito por todos los poetas del globo.
Así, la gran literatura será contemporánea y será eterna, descartando (guiño del antiteórico Compagnon al Tel Quel posestructuralista que aspiraba a una escritura “marca libre” y sin denominación de origen) todos los nombres y las edades de los autores para hacer de lo literario una pansofía anónima, expulsando a la historia de la literatura al hielo eterno (otra concesión a Barthes). Estaríamos ante una superación de la muerte que sería a la vez el abandono de toda agonía, una perfección bucólica y por idílica estática, donde vuelvan a imperar la inmortalidad y la posteridad, odiadas por los posmodernos.
Es aquí donde el universo político-cultural de Finkielkraut y la intimidad del tardío estilo literario de Compagnon se encuentran: si hay un futuro público para la literatura es indispensable no solo el respeto, sino la admiración devota por su secrecía, incluidas sus aberraciones y, por qué no, también sus escándalos o sus tonterías, porque escribir una novela misógina o un poema androfóbico, un texto híbrido, neutro o fluido, lo mismo que leer a Baudelaire o mirar a Balthus, contra lo que temen los (y las, si se me permite esta vez) puritanos, es una actividad libre y privada que nunca debe salir del espacio liberal, que es el Pórtico estoico para el lector común.
No es casual que a Finkielkraut y a Compagnon los una una pasión común por Roth, del cual al menos el primero fue buen amigo. Finkielkraut se siente obligado a recordar que si alguien fue hereje entre los suyos fue Roth, cuyo Lamento de Portnoy (1969) fue comparado por Gershom Scholem con Los protocolos de los sabios de Sion, como una salvajada antisemita. Si Roth nunca ganó el Premio Nobel (como tampoco Kundera, el otro favorito de Finkielkraut, hombre de pocos autores, entre los que está Paz), es porque, según se arguye en L’après littérature, la visión masculina del mundo ya es inaceptable y el autor de Operación Shylock (1993) es repudiado por ejemplificar lo “heteronormativo”. Mas como lo prueba su Nathan Zuckerman, Roth jamás escribió en nombre de ningún “nosotros”. Nunca negó la identidad judía, sino que la puso en duda, como era su deber. “Cuando generalizamos el sufrimiento, tenemos el comunismo. Cuando se particulariza, tenemos a la literatura”, repite Finkielkraut ante un Roth que consideró que la última de las batallas perdidas era la palabra. La palabra exacta es la justicia del escritor.
((Finkielkraut, op. cit., p. 90.))
Esa justicia, se me ocurre, no es del todo terrena. Philip Roth, Alain Finkielkraut y Antoine Compagnon, como usted o como yo, no sabemos qué hay después de la muerte ni estamos seguros, seres precoces, maduros o tardíos, de haber leído los libros suficientes o los indispensables para aprender el arte del bien morir. Solo creemos, y por ello nos encontramos frente a esta página, en que después de la muerte, una vez transcurridas nuestras vidas, estará la literatura. Y debemos prometernos que así será. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile