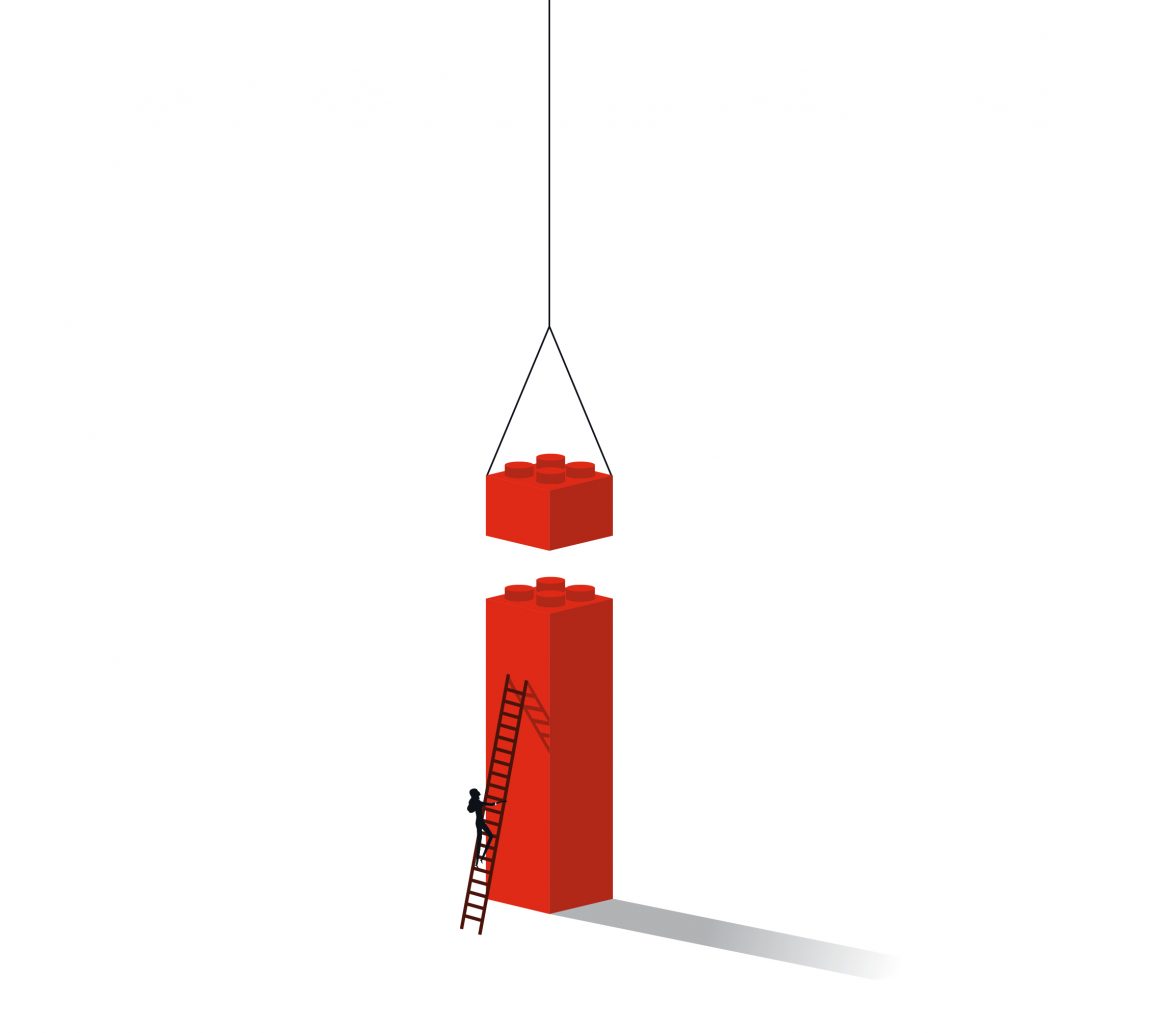Vivimos tiempos de vértigo. Las señales de la degradación institucional, advertidas desde hace mucho tiempo por numerosos autores, en este principio de 2024 se acumulan en torno a la tramitación de la ley de amnistía. La única ventaja de esta situación es que, aunque sea al filo de las noticias de cada día, los ciudadanos van entendiendo la importancia de contar con buenas instituciones para asegurar el mantenimiento de la democracia liberal representativa, la que consagra la Constitución de 1978 y la única digna de ser llamada democracia. Efectivamente, para las denominadas democracias iliberales, o democracias en tránsito a autocracias, todas las instituciones deben estar subordinadas al poder ejecutivo.
En ese sentido, aunque los problemas institucionales españoles vienen de lejos y son responsabilidad compartida de los dos grandes partidos –así como los nuevos partidos comparten la responsabilidad de haber perdido una oportunidad histórica para reformarlas–, es indudable que se produce ahora una serie de circunstancias que hacen que ya no sea posible reconducirlas a un escenario institucional de normalidad, por mucho que deseemos autoengañarnos. Y no cabe duda de que algunos, especialmente los que ostentan el poder, lo desean. Pero lo cierto es que no podemos hablar de normalidad institucional cuando se presenta una proposición de ley de amnistía a medida de unas personas muy determinadas y a cambio de los votos para la investidura del presidente del gobierno, lo que exige inevitablemente forzar todas las costuras institucionales que pudieran oponerse o dificultar su tramitación o su aplicación, desde la Mesa del Congreso hasta el Tribunal Constitucional, sin olvidar por supuesto al poder judicial y la Fiscalía General del Estado.
Clientelismo político
No es una novedad que el que tiene el poder en cada momento aspira a gobernar con las menores limitaciones posibles, y esas limitaciones o contrapesos son esencialmente institucionales. De ahí que sea tan relevante, y más en momentos políticos de emergencia, el control o la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos, empezando por las de contrapeso (los famosos checks and balances), pero también del resto de entidades del sector público y de las propias administraciones públicas. De hecho, en el sector público tanto estatal como regional la situación roza el esperpento, dado que su utilización sistemática para colocar a personas sin trayectoria profesional alguna más allá de la política supone que la inmensa mayoría de los directivos públicos no estén adecuadamente cualificados para los puestos que ocupan, y además que el nivel de rotación sea muy elevado, tal y como señala la Fundación Hay Derecho en sus estudios sobre mérito y capacidad del sector público.
En suma, si hay algo que brilla por su ausencia en la cúpula de nuestras instituciones es el principio de mérito y capacidad, así como el de neutralidad e independencia, que suelen ir de la mano. A este fenómeno lo podríamos también denominar clientelismo político y se encuentra profundamente arraigado en nuestra cultura política.
La oportunidad para el cambio que se produjo después de la Gran Recesión y del 15m con la irrupción de los nuevos partidos, Podemos y especialmente Ciudadanos, se cerró tras su estrepitoso fracaso, por causas que no vamos a entrar a analizar aquí pero que fundamentalmente están relacionadas con el tipo de liderazgo caudillista ejercido por sus máximos responsables. Pero más allá de otro tipo de consideraciones, estábamos ante una oportunidad histórica, básicamente porque, al tratarse de formaciones nuevas, no tenían la necesidad (común a los partidos de masas) de colocar una gran cantidad de cuadros. Recordemos que el peculiar cursus honorum de la política española exige empezar a trabajar en el partido desde las Juventudes sin que haya una carrera profesional previa o alternativa.
Por otra parte, había permeado en una parte de la opinión pública –gracias al esfuerzo de una serie de intelectuales comprometidos– la idea de que la modernización de España solo podría realizarse si se llevaba a cabo una decidida profesionalización de las instituciones, en línea con lo sucedido en países próximos, como Portugal, aunque en este caso se debió al rescate europeo a cambio, entre otras cosas, de la imposición de determinadas condiciones de mejora institucional. Nada de esto ocurrió en nuestro país, como es sabido, y la ventana de oportunidad se cerró, probablemente al menos para una generación.
Lo que hay que entender, como advierte Rafael Jiménez Asensio en Instituciones rotas (Estudio Sector Público, 2023), es que el clientelismo político no solo no es nuevo, sino que es precisamente el elemento vertebrador de toda nuestra historia constitucional, desde el siglo XIX hasta ahora mismo. Es, probablemente, el factor que proporciona más continuidad a la cultura política española, a través de monarquías, repúblicas y dictaduras. Por decirlo de otra manera, la cultura política clientelar es la que tenemos por defecto o de manera inercial. De ahí que para corregirla haga falta un enorme esfuerzo cultural, político y social, en definitiva, una especie de alineación de diversos factores capaces de vencer la resistencia del sistema tradicional, alineación que pareció poder producirse alrededor del año 2016 con el denominado “pacto del abrazo” entre el psoe de Pedro Sánchez y el Cs de Albert Rivera. En todo caso, aun cuando dicho acuerdo hubiera prosperado, no hay que obviar que se hubiera requerido de mucho tiempo y paciencia, de una transición muy cuidadosa y medida para evitar la reacción de aquellos que esperaban su turno para pastar del presupuesto, por usar la muy gráfica expresión de Pérez Galdós.
Perdida dicha oportunidad, hemos vuelto a lo de siempre, pero de forma inevitablemente más agravada, dado que el deterioro no solo se acentúa sino que se utiliza al servicio de determinados fines políticos, como ocurre ahora mismo con la ley de amnistía. En todo caso, llama la atención la falta de cultura política e institucional que impide que el deterioro de todas y cada una de nuestras instituciones (que puede entenderse ahora mismo con enorme intensidad) se perciba no ya con claridad sino con alarma por los ciudadanos españoles. El ambiente de polarización es una de las causas, dado que lo que no se tolera al adversario se perdona al afín, estableciendo un doble rasero absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la coherencia intelectual y ética.
Ocupación partitocrática
Todas las alarmas deberían saltar, especialmente en el caso de la colonización de las instituciones de contrapeso, empezando por la más esencial, el poder judicial –del que forma parte, por cierto, la Fiscalía General del Estado–, pero que alcanza también a órganos tan cruciales como el Tribunal Constitucional. Tenemos la impresión de que lo sucedido en 2017 en Cataluña se ha trasladado al ámbito nacional y que los ataques a la separación de poderes se han recrudecido desde el poder ejecutivo y el legislativo precisamente porque el poder judicial es el único que, aun con limitaciones, puede hacer de contrapeso a los abusos de poder, empezando por los derivados de la necesidad de otorgar una amnistía a la carta y con rapidez a Puigdemont y a otra serie de personas investigadas o procesadas por delitos relacionados poco o mucho con el procés.
Quizá lo más interesante que debemos destacar en este punto es que, como ya señalaba antes, la propia debilidad de las instituciones provocada por la ocupación partitocrática se convierte en un argumento para atacarlas cuando se oponen a los fines o intereses políticos del partido de turno. Lo hemos visto con el órgano de gobierno de los jueces, el cgpj, deslegitimado desde la izquierda por una falta de renovación que persiste desde hace más de cinco años, o con el Tribunal Constitucional, criticado desde la derecha por haber sido nombrados como magistrados por el bloque progresista dos personas que procedían directamente del ejecutivo.
De esta manera, sus pronunciamientos, incluso en las raras ocasiones en que son unánimes, quedan privados de cualquier valor en la medida en que se los contempla sencillamente como agentes políticos o más bien como agentes partidistas, plenamente inmersos en el juego político y por tanto sin credibilidad institucional. Incluso las instituciones más independientes, como ocurre con la inmensa mayoría de los jueces y magistrados, son vistas con enorme recelo, y sus pronunciamientos en asuntos de gran interés mediático y político se consideran también como pronunciamientos “de parte” aunque se apoyen en sólidos fundamentos técnicos. El daño que se hace a las instituciones en términos de confianza es enorme, lo que a su vez ahonda más en su deterioro, en una espiral descendente que parece no tener fin.
En las instituciones politizadas lo previsible es que el criterio técnico coincida con el político: la seguridad con la que el actual presidente del gobierno afirma que la ley de amnistía es constitucional o que no existen delitos de terrorismo recuerda a la convicción con la que el expresidente Mariano Rajoy defendía la inocencia de la infanta Cristina. Lo interesante es que es muy probable que sus vaticinios se cumplan, al menos en lo que de ellos depende. Y en las no politizadas lo previsible es que cada decisión técnica se lamente o se celebre según favorezca a unos u otros en la guerra política. Es un panorama realmente desolador para cualquier ciudadano mínimamente consciente de la necesidad de instituciones fuertes y sólidas en un Estado democrático de derecho, lo que exige, como se ha dicho ya, profesionalidad, neutralidad e independencia de los partidos políticos de turno.
La buena salud institucional depende de personas muy concretas, básicamente de las que las dirigen o trabajan en ellas en cada momento histórico. Este conjunto de profesionales debería ser leal a los fines y objetivos de la institución, algo muy diferente de la lealtad al máximo responsable político si es este –lo que no es nada infrecuente– el que la utiliza para fines partidistas poniendo en peligro su credibilidad y, por tanto, su legitimidad. Ejemplos no faltan precisamente, desde el cis hasta el Tribunal de Cuentas. Por tanto, denunciar el mal funcionamiento institucional es una muestra de lealtad a la institución, aunque ciertamente no esté exento de riesgos, como demuestran tantas y tantas historias de denunciantes de corrupción.
No es fácil para el ciudadano no experto formarse una opinión fundada sobre estas cuestiones sin apoyarse en lo que dicen los políticos, los medios de comunicación y también algunos expertos “de parte”, de forma más o menos interesada. Pero si como decía Ihering podemos juzgar a un pueblo por su reacción en el momento en que siente su derecho amenazado, podemos también juzgar a una ciudadanía por su reacción en el momento en que sus instituciones están amenazadas. Por tanto, informarse, preocuparse y ocuparse es esencial para devolver las instituciones y su necesaria reforma al debate público y para no resignarse a presenciar su deterioro constante sin reaccionar.
No podemos conformarnos con la idea de que nuestra crisis institucional es inevitable o irreversible, a la manera de una enfermedad crónica con la que uno debe acostumbrarse a vivir. Siempre he pensado que la sociedad española actual encierra un potencial enorme que debería concentrarse en defender lo que realmente importa, aunque solo sea para legarlo a las generaciones que nos sucederán: unas instituciones sólidas como fundamento de un Estado social y democrático de derecho del que podamos y puedan sentirse orgullosos. ~