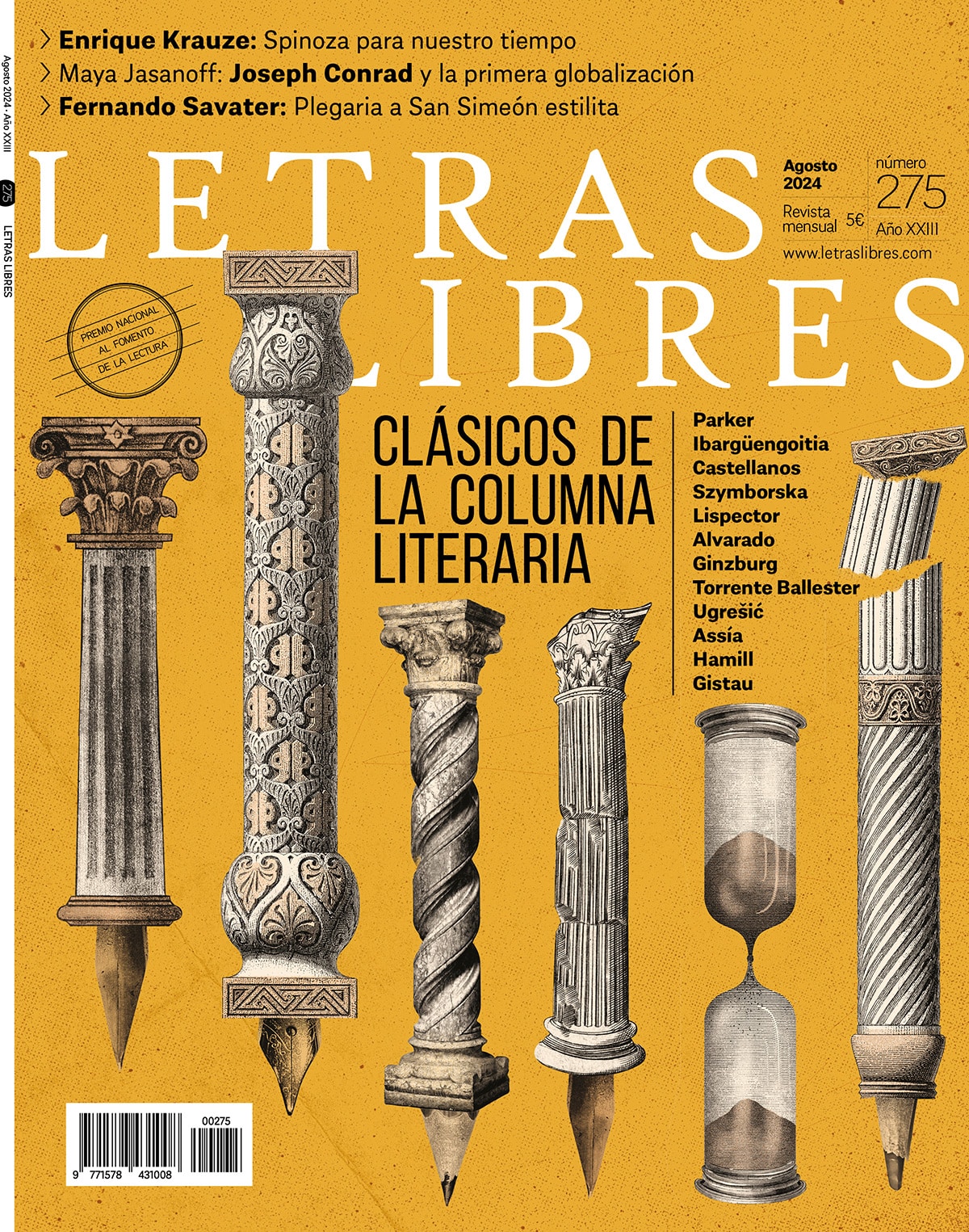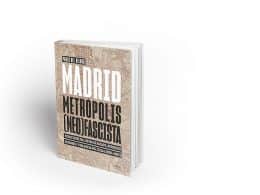El periodismo de Pete Hamill (Nueva York, 1935-2020) se forjó a la vieja usanza: un noviciado como copy, nombre que recibían los adolescentes que volaban de escritorio a escritorio en las viejas redacciones de los diarios entrelazando como golondrinas las cuartillas recién mecanografiadas que salían de una máquina de escribir directamente al linotipo donde un estilista formaba con plomo fundido los tipos móviles que se volverían letra impresa… y de allí, posteriormente a la calle, directamente a la escena de un crimen a la sombra de algún reportero experimentado que lo guiaba como detective en la madrugada lluviosa cuando Hamill contempló por primera vez un cadáver rodeado por su propia silueta pintada con gis entre sombras de silencio, fotógrafos inquietos y esa típica enramada que forman las llamadas escaleras para incendios como nervadura de las entrañas de miles de departamentos en Manhattan. El viejo reportero le enseñó a detectar que el muerto llevaba diferentes calcetines en cada pie, “señal de que a este hombre lo vistieron a oscuras”, y la consecuente pista “subamos al cuarto piso donde se ve abierta la ventana y confirmemos que no fue suicidio al contemplar el maquillaje corrido por las lágrimas de una mujer en camisón… y la ira aún sin apaciguar de un marido despechado o incluso el arma que sigue tibia en alguno de los cajones”.
El adolescente que se formó con los recados que serían notas y las excursiones a los bajos fondos que semillarían sus primeros reportajes soñaba con ser pintor y había empezado estudios en artes plásticas, pero el periodismo a la vieja usanza le abrió el sendero maravilloso a una vida en letras y Pete Hamill se volvería no solo pluma privilegiada en reseñas y notas de journalism puro y duro, sino columnista genial y luego uno de los editores más notables de la industria a finales del siglo XX. Hamill además publicaría más de media docena de libros de ficción dura y pura, novelas y cuentos que ensancharon los rayos de su talento narrativo esencialmente forjado en eso que Juan Villoro ha bautizado como “prosa con prisa”.
Para concentrarnos en el arte de la columna según Pete Hamill hay que considerar de entrada que su ciudad de Nueva York –y en particular, su corazón en tinta llamado Manhattan– tenía tanto bullicio, cuentos por contar y noticias instantáneas de vida en sociedad que se publicaban siete periódicos al día y las calles no solo olían a tinta fresca sino que revoloteaban hojas interminables de papel destinado a volverse amarillo u ocre no solo entre las miles de manos que las leían en los vagones del metro o las barras de los bares, sino revoloteando en las callejas de vientos vespertinos en las faldas de los basureros… o como manto de los desheredados que dormitan en los portales.
Un referente inevitable para empezar a cuadrar el columnismo de Hamill surge de la revolución en prosa y el megaimpacto literario que provocó Jimmy Breslin, otro irlandés aguerrido como Hamill pero más proclive al lodazal de las trincheras de la noticia, las cicatrices del alma abiertas por diversas injusticias y el enfrentamiento valiente a los oprobios del poder, mientras que Pete ya pintaba para ser una voz más de conciliación o diálogo aun metido en las mismas batallas. Con el tiempo Breslin y Hamill se volverían no solo amigos y luego compañeros de columnas en el New York Post, sino referentes exquisitos del Arte de Hecho: escribir con buena pluma historias verídicas, tan rayanas en la mejor literatura que parecen novelas, aunque en la digestión de lo que informan el lector se resigna feliz o dolorosamente a masticarlas no más que como realidad palpable. Nada más y nada menos.
Jimmy Breslin y Pete Hamill honraban a diario y durante no pocas décadas la máxima periodística de A. J. Liebling: “Quizás escribas mejor que yo, pero no más rápido y quizás escribas más rápido que yo, pero no mejor.” Con esa adrenalina esencial, la columna como literatura con prisa en prosa reveló tantos telones y vericuetos de la expresión escrita que poco a poco se fue filtrando de las cuadrículas el cuento, crónica y novela norteamericana y, por ende, eso que llaman Nuevo Periodismo no solo se viste con trajes de tres piezas de Gay Talese o bajo las alas de los sombreros de Tom Wolfe, sino en la tipografía en taquicardia de Truman Capote u otros títulos que van de la mera pulpa de la ficción o las grandes tramas que se volvieron cinematográficas. En esas bambalinas floreció la prosa de Breslin hasta convertirlo en una figura muy popular, polémica y controvertida: el único columnista que ha sostenido correspondencia pública con un asesino serial y que de alguna manera contribuyó a su detención, pero concentrémonos en la cara amable de Pete Hamill que no se volvió ni controversial ni polémico a pesar de que también se convirtió en el popular y envidiable Don Juan de la noche neoyorquina y sus luminarias. Habiendo sido íntimo amigo de Robert Kennedy al poco tiempo de su martirio, Pete sería pareja de Jackie la viuda de John F. antes de volverse de Onassis y luego novio más que novio de Shirley MacLaine, hasta que la actriz reveló públicamente creerse la reencarnación de Nefertiti.
Pete Hamill era hijo del esfuerzo migrante irlandés y su primera academia fueron los bares de Brooklyn donde su padre intoxicaba cíclicamente el resentimiento futbolero de haberse roto una pierna en la liga de las naciones migrantes y ahogando por temporadas el calvario y los estragos de llevar encima siete bocas hambrientas de sus hijos. Su madre era una maravilla de resiliencia y resignación que vivía el asombro diario de conquistar y saborear libremente todas las bellezas del mundo que le quedaban en sus paseos por las calles de Brooklyn o Manhattan como Tierra de Oz. Pete evocaba emocionado la primera salida a un cine allende el puente de Brooklyn que de vuelta a casa parecía el umbral de la Ciudad Esmeralda y de la mano de su madre el trote sincronizado de leves risitas sobre los tablones que parecían un sendero de ladrillos amarillos.
Eso es: la columna de Hamill tiene raíz en la calle, en el habla de transeúntes y turistas, migrantes y habitantes de siglos que pronuncian sin cesar el habla de las calles, los acentos diferentes por barrio y el vapor que emana de las alcantarillas. La calle que parece sendero entre rascacielos y los senderos que parecen caminito entre viejas casas bajas, el infinito pulmón de un parque que fue vivienda de desempleados en alguna gran crisis pretérita o jardín al pie de un bardo de Liverpool. Pete lo vivió todo no solo con la aguda mirada sino con la prosa de poeta: el que traducía en párrafos cortos los parlamentos esotéricos de los borrachos en el bar, las muñecas de las madrugadas y las tribulaciones de banqueros o empresarios de clase media al filo de la bancarrota… todo en prosa para leerse de mañana en ruta al tedio diario de una oficina o de vuelta a casa en el mismo tren con la memoria recargada de ilusiones.
La prosa del columnista Hamill se cimentó en los colegios católicos del medio siglo, al filo de intentar olvidar la Segunda Guerra Mundial y antes de imaginar la división geográfica de Corea. Fueron monjas las que tatuaron en su caligrafía la búsqueda inalienable de “sustantivos concretos y verbos activos” para hacer fluir –aún sin ficción– el planteamiento convincente, los justos y amarrados nudos de la trama y el desenlace que merece la nota. Con ese juego de trinomios Hamill se volvió el observador omnisciente, la mirada precisa que le sigue la sombra a los llamados Vigilantes que pretendían cobrar justicia por su propia mano acribillando a potenciales delincuentes o bien martirizando a inocentes adolescentes cuya piel parecía identificarlos como violadores. Así sucedió con el afamado cuarteto de presuntos violadores de una mujer asesinada en Central Park que motivó la ira enloquecida de un tal Donald J. Trump hace ya tantos años que parece absolutamente inverosímil que tiempo después llegara a la presidencia de los Estados Unidos.
El demente Donald pagó con sus engañosos millones de dólares una campaña en prensa y televisión para exigir el retorno de la pena de muerte en Nueva York aplicable instantáneamente a los cuatro jóvenes negros y fueron precisamente Breslin, pero sobre todo Hamill, quienes clamaban –al parecer en el desierto– a favor de la cordura, la ley y la veracidad de los hechos. Como confirmación del arte mismo de la columna sus voces lograron apaciguar el huracán… y años después el verdadero asesino violador confesó su demoniaca culpa al caer arrestado por otra violación. Hamill hizo una columna donde subrayaba la baba necia de la imbecilidad obnubilada mientras que Trump siguió rampante en su sordera populista.
Lo mismo pasó con cuatro mártires acribillados por un ciudadano en el metro que aseguraba haberse sentido amenazado de muerte al confrontar a los cuatro jóvenes (efectivamente portadores de navaja y destornilladores afilados). El ciudadano ario más que rubio de mirada siniestra se volvió héroe instantáneo de la llamada opinión pública y casi logró su absolución y exculpación por haber matado a tres de los cuatro jóvenes afroamericanos y haber condenado al otro a una vida en silla de ruedas. Hervía en toda la prensa y en círculos concéntricos por encima de todos los Estados Unidos hasta que Breslin como investigador incansable y Hamill como Sherlock con lupa confirmaron que los balazos de muerte entraron por la espalda de los presuntos criminales muertos. La ley establece que es crimen matar con arma de fuego y hasta las viejas películas de vaqueros subrayan la cobardía de quien tira por la espalda, pero además había evidentes resortes de racismo y absoluto silencio ante las razones de fondo que insuflaban lo pretendido por cuatro jóvenes negros, adolescentes, desempleados, desposeídos y enraizados en la grafiteada negligencia de una ciudad que se acercaba al abismo del hampa, la prostitución y demás cochambres hasta que dos escritores, autores de columna en papel periódico, pusieron los puntos sobre las íes y como en los cómics de superhéroes contribuyeron de mágica manera a un mejor amanecer para Ciudad Gótica.
Pero Pete tocaba la entrañable melodía de la literatura pura como pianista en la madrugada de Manhattan. Por eso y mucho más fue amigo de Frank Sinatra y cuajó a la muerte de La Voz el entrañable y ejemplar ensayo Por qué importa Sinatra, pero también por eso habitó la noche y sus madrugadas. Por un lado la batalla de años con el alcoholismo lo llevó a acuñar otro libro indispensable que merece inmediata traducción al español (A drinking life), pero por el otro lado está la pulpa de las columnas que otean las sombras de la noche, las conversaciones en murmullo, los secretos al filo de la barra de un bar que desvían el curso de una política pública como el drenaje en Brooklyn o un posible semáforo en la esquina de Lexington y la 51, así como la leyenda palpable de un boxeador que habita ya en el olvido o la nostalgia inevitable cuando alguien recuerda un concierto de los Ramones al filo del río. Hamill llevaba en la estilográfica las venas de Tito Puente y eso que llaman salsa, tanto como el respeto irrestricto por los migrantes de todas las formas de la eñe y el caló portorriqueño o los sabores de México que empezó a florecer en su vida y misterio desde la década de los años cincuenta hasta poco antes de morir en Brooklyn.
Con o sin partitura hay columnas de Hamill que son un perfecto solo de saxofón en jazz o párrafos que suenan al leerse como pequeños arpegios de improvisadas notas o palabras que acompañan la respiración de un bohemio al dar el último trago a un vaso bajo que tuvo hielos en algún momento previo a convertirse en agua de whisky… como el trago que se echó con Frank la memorable madrugada en que Sinatra venía de grabar “Fly me to the moon” y así también las viejas columnas del joven Hamill cuando escribió desde el desaparecido estadio de los Dodgers de Brooklyn, cuando los reporteros deportivos enviaban en alas de palomas mensajeras sus notas calientes entrada por entrada hasta las respectivas redacciones de los diarios en Manhattan, y las columnas donde Hamill se concentró en la simple y descarnada radiografía de la Noche con mayúscula y sus luces de neón o la silueta de los edificios congelados bajo una tormenta de nieve para denunciar la injusticia gélida de sus inquilinos sin calefacción.
La melodía del columnista es un reto en prosa para toda pluma que intente escuchar la música en cada línea: Pete llevaba con el pie derecho el tempo que se iba fraguando en la vieja máquina de escribir –y luego en el no tan silencioso repiqueteo del procesador de palabras o computadora ya portátil o de pantalla ancha–. Hamill escuchaba la música de las palabras y lograba armonizarlas con las notas que leía desde sus libretas y la memoria viva de lo visto y palpado en las calles, desde las azoteas entre las nubes y bajo los túneles del subterráneo.
Pete Hamill presenció a dos metros de distancia cómo entraron las balas al cráneo de Bobby Kennedy en Los Ángeles. El delirante asesino había incluso apoyado el puño con revólver en el brazo izquierdo de Hamill que venía anotando palabras al vuelo, mirando de frente a Bobby y caminando de espaldas hacia la entrada de una cocina de hotel. El trauma le provocó no solo una lamentable navegación etílica de su luto sino un hermético bloqueo que silenció a su pluma… hasta que alguien logró recordarle que su vocación de escritor y su destreza como periodista no solo deberían destilar más novelas y crónicas, sino más y mejores columnas del único Hamill capaz de biografiar, retratar o evocar a la Asamblea de Fantasmas de lo que se llamó Nueva York: los muertos y sus legados, los vivos pero olvidados, los famosos en desgracias, los héroes anónimos, el perfume de un donaire y el aliento de las nubes moribundas. Es como si volviera a la columna para continuar con una labor que en el fondo se publica para confortar al afligido y afligir al acomodado o acomodaticio. Columna para dar voz al vacío y acallar los gritos del engreído.
Efectivamente, en ninguna escena de la película Casablanca se escucha que Rick o Humphrey Bogart le diga al pianista: “Play it again, Sam”; si acaso, es Ilsa Lund o Ingrid Bergman la que lo dice aunando como plegaria que toque esa melodía específica por los viejos tiempos. Cada mañana con o sin el debido desayuno echo de menos la ensoñación en blanco y negro de empezar una jornada leyendo una columna de Pete Hamill, más aún cuando la tormenta pixelada de todos los posibles colores se conjura en pantallas de todos los tamaños para inundarnos con ruido, banalidades y muchas, muchísimas mentiras y por todo eso, al abrir sus libros y resignarme a que solo nos queda la tinta, le pido a Pete que vuelva a tocar un párrafo. Play it again, Pete, porque en el fondo el arte de la columna es sonata o mazurca, bolero o canción de grandes bandas en el marasmo del periodismo que esencialmente pertenece al reino del conocimiento y no a la engañosa esclavitud publicitaria o monetaria y, esencialmente, la columna es un género privilegiado al convertir el mero oficio de informar en opinión, debate democrático y conversación; eso que se puede incluso abrir a la vera sapiencia o sabiduría con la debida honestidad y filiación a los hechos, el repudio o erradicación del chisme y la mentira y todo eso es precisamente la música en palabras que destilaba Pete Hamill con las yemas de los dedos, el inmenso corazón y el intelecto forjado en su manera de leer el mundo. ~