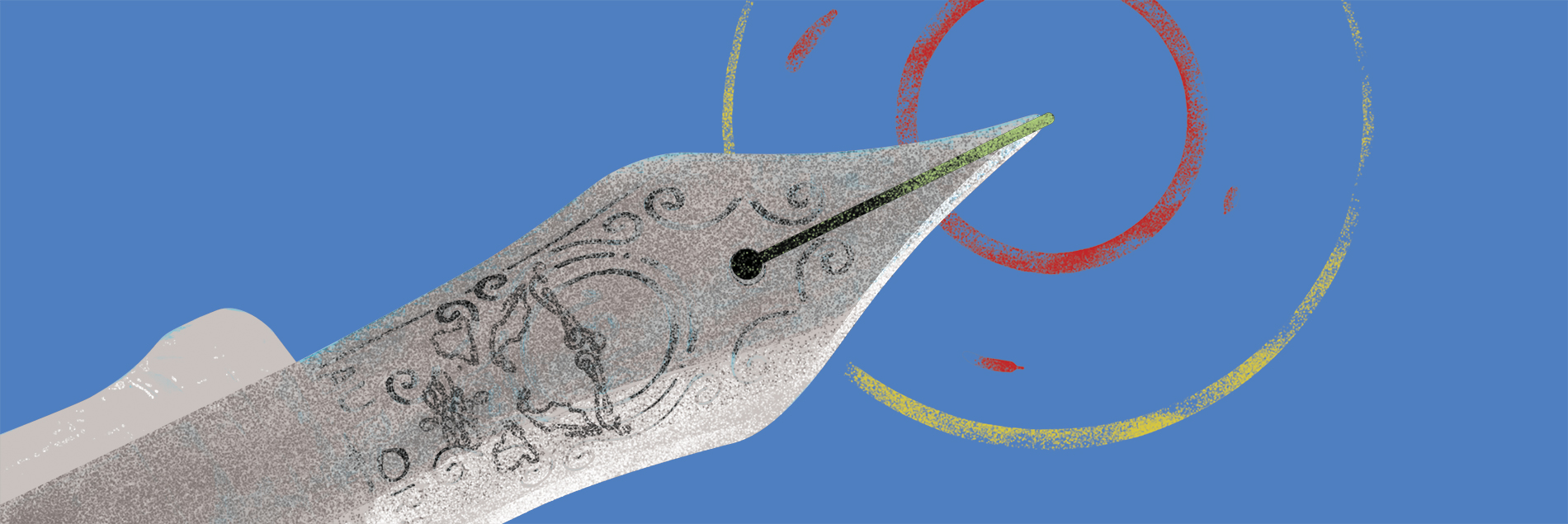Las crónicas de su entierro en el cementerio civil de Larache, el lunes 5 de junio, no mencionan la presencia de destacadas autoridades políticas, culturales o literarias de la España contemporánea porque no hubiesen pintado nada ahí, escuchando compungidas al escritor e íntimo amigo José María Ridao mientras leía un párrafo de En los reinos de taifa. Hubiese sido un sarcasmo insuperable, a la altura de los suyos dispersos por una enloquecida y desatada Carajicomedia. La expatriación física o moral ha sido extraordinariamente rentable en la cultura española del siglo XX, y Juan Goytisolo pateó el mismo territorio sin ley y sin tierra que escogieron un buen puñado de creadores cruciales y de feliz memoria, desde Picasso o Buñuel hasta Cernuda, Juan Benet, Jorge Semprún o Rafael Sánchez Ferlosio. La derecha más obtusa ha entendido que en esas peripecias extravagantes dentro y fuera del territorio nacional latía una sospechosa forma de desdén por España o la cultura española cuando el motor de esas itinerancias geográficas o morales ha sido el alto respeto por la pluralidad de culturas hispánicas: unas fueron arrasadas y vejadas por la hegemonía militar del nacionalcatolicismo y otras simplemente despreciadas por la mesopotámica cultura católica española.
A Juan Goytisolo no lo han incinerado en Marruecos porque allí es ilegal. Quizá vale esa mínima anécdota como metáfora de un destino de disidencia condenada al incumplimiento o a un nivel de frustración congénita, como tantos artículos del Goytisolo anciano expresaron año tras año en las páginas de El País: destilaba insatisfacción con la cultura en España y con su papel en ella. No es un reproche aunque suene a reproche: es una condición del intelectual que accede a una ciudadanía indócil a la ley de la sangre, la tierra, la educación, la patria o la familia. Un extrañamiento tan radical como el de Juan Goytisolo dispone al escritor a la intemperie en cuanto que se autocrea y se gestiona fuera de los parámetros y las coordenadas del resto de su comunidad cultural. Puede haber ahí un secreto afán de mortificación punitiva de sí mismo: la lengua se descompone y disuelve no sé si rizomáticamente pero sin duda sí intencionadamente como pura expresión de la exclusión de sí mismo, quizá egotista, quizá endiabladamente amorosa, quizá solo resignada a no ser jamás lo que la sangre y el lugar exigían que fuese.
Cuando los lectores veíamos en los últimos años que sus libros seguían una itinerancia alarmante por sellos editoriales menores o minoritarios, y hasta sospechábamos una progresiva indiferencia del lector actual hacia su obra, no entendíamos solo que el lector español había perdido entidad literaria o de golpe se hubiese hecho perezoso. De hecho, yo sentía que su obra entraba en una suerte de ensimismamiento autodestructivo o una suerte de obsesiva ratificación de sí mismo como expatriado de todo, cada vez más perentoriamente ligado a un mundo distante del mundo mayoritario. Su experimentación confidencial en Telón de boca, sin embargo, llegaba después de al menos dos buenas novelas de combate y contundencia estilística y literaria, y ninguna de las dos atenuaba la honradez de una voz urgida por contar con sarcasmo el final del comunismo (La saga de los Marx) y con piedad la guerra de Sarajevo, incluida la inquietante analogía con la Guerra Civil (El sitio de los sitios).
Es verdad que la larga vida de Goytisolo fuera de España comportó una desconexión progresiva y acentuada de sus avatares cotidianos, y quizá sintió de veras que todo iba a menos, como escribió en un célebre artículo y como muchos jalearon entonces, a medias entre la convicción y el puro oportunismo. No creo que fuera a menos la cultura española cuando escribió eso (ni después), pero sí estoy seguro de que lo escribió convencido y concienzudamente seguro de lo que decía, a pesar de haber vivido en la espesura de la peor España del siglo XX y haber crecido en medio de la obscena revancha de una victoria franquista. Pero se fue sin regreso a mediados de los años cincuenta, aunque sus regresos fueron constantes a la materia de la memoria sentimental y literaria para sabotear un canon hemipléjico o como mínimo sectario. La dispersión de sus lecturas fue premeditada porque las deficiencias del presente moral estaban enterradas en malas lecturas antiguas o las proscripciones de autores que hoy nadie discute como centrales de nuestro presente, desde La Celestina a la relevancia del islam en nuestra cultura, desde el Cernuda de la condena y el rencor hasta el repudio a la hipocresía moral y sediciosa de un catolicismo desvergonzado (incluida la alta influencia de un Américo Castro salvador). En sus Crónicas sarracinas o sus violentos ensayos de El furgón de cola se perfila el rastro de un rostro a veces crispado, muy a menudo irritado e irónico, pero tenía razón: la tiene su mejor literatura narrativa pero también el instinto de la extraterritorialidad para aprender a errar en libertad.
“Hay hechos que a fuerza de ser esperados, cuando ocurren al fin, pierden toda impresión de realidad” (empezaba así la poderosa necrológica “In memóriam ffb, 1892-1975”) y hay otros que, a fuerza de ser esperados, cuando ocurren al fin, ratifican un mapa más justo. Hoy me desconsuela la información que aporta El País del 10 de junio en torno al sueldo que recibió el escritor del periódico en los últimos diez años –Cebrián exhibe una muy alta estima por Goytisolo en sus memorias–, además de la aceptación depresiva del Premio Cervantes de 2014 como auxilio económico, a pesar de haberlo repudiado con anterioridad. Pero no creo que la dolorosa vejez precaria de un escritor de primera fila haya de modificar lo que ha sido Juan Goytisolo para la cultura democrática española: el espolón y la lanza incansable contra sus opresiones, hipocresías y docilidades turiferarias. La crítica cuajó primero contra él, tras superar una juventud narrativa de poca entidad pero alta fiebre. Juan Goytisolo se adueñó poco después de sí mismo, a los treinta y tantos, con la trilogía novelesca que abre Señas de identidad y que cierra un dúo autobiográfico magistral, Coto vedado y En los reinos de taifa. Fueron parte del laboratorio que hizo de nosotros, nuevos y viejos entonces, peones de una cultura democrática más exigente y menos intolerante, más permeable a la heterodoxia y más comprometida con la restitución de la pluralidad de rutas y modos de vivir una ciudadanía europea que, en su caso, estuvo anclada en una maurofilia que acabó siendo irrenunciable, aunque le obligase también a renunciar a su propia incineración. ~
(Barcelona, 1965) es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona. En 2011 publicó El intelectual melancólico. Un panfleto (Anagrama).