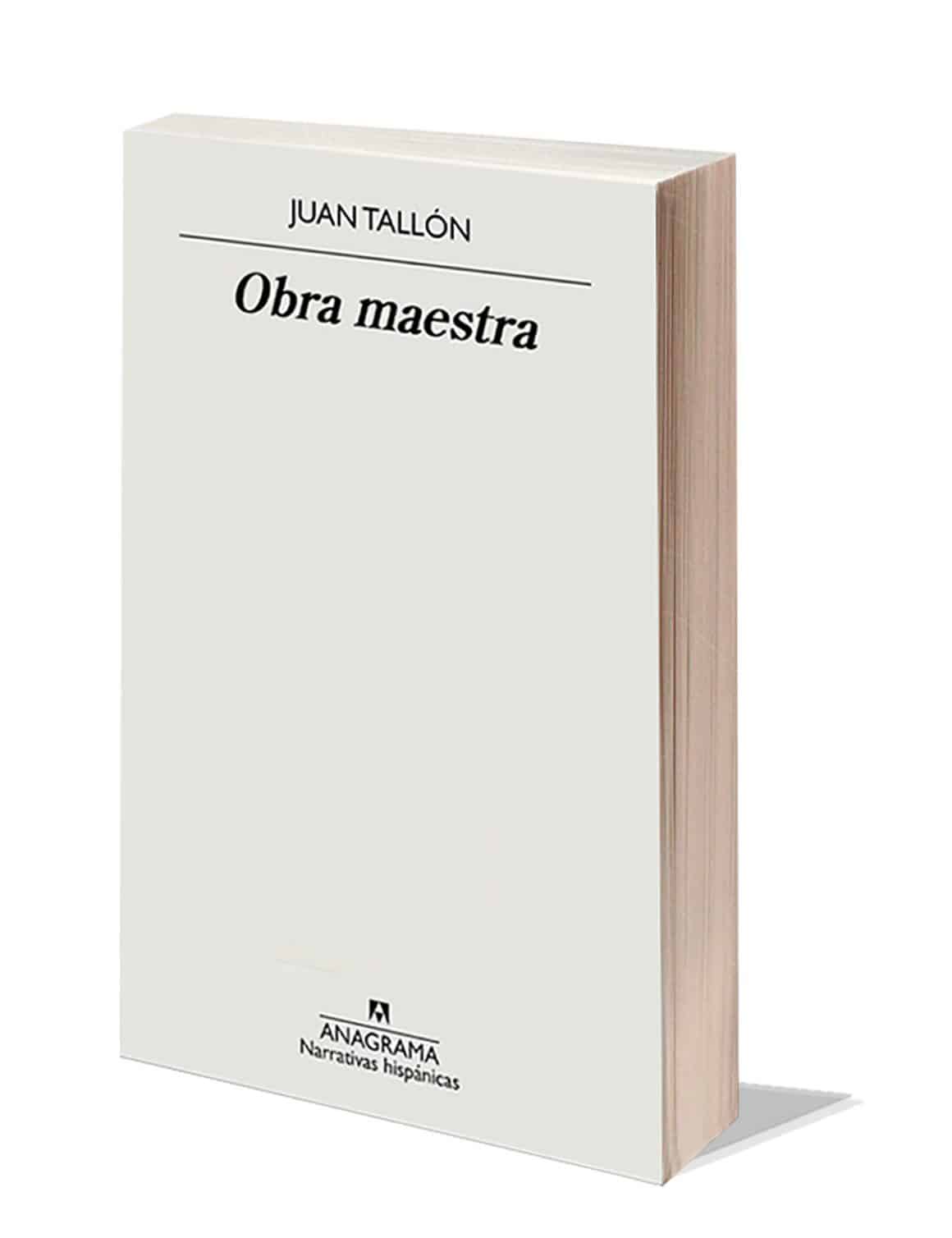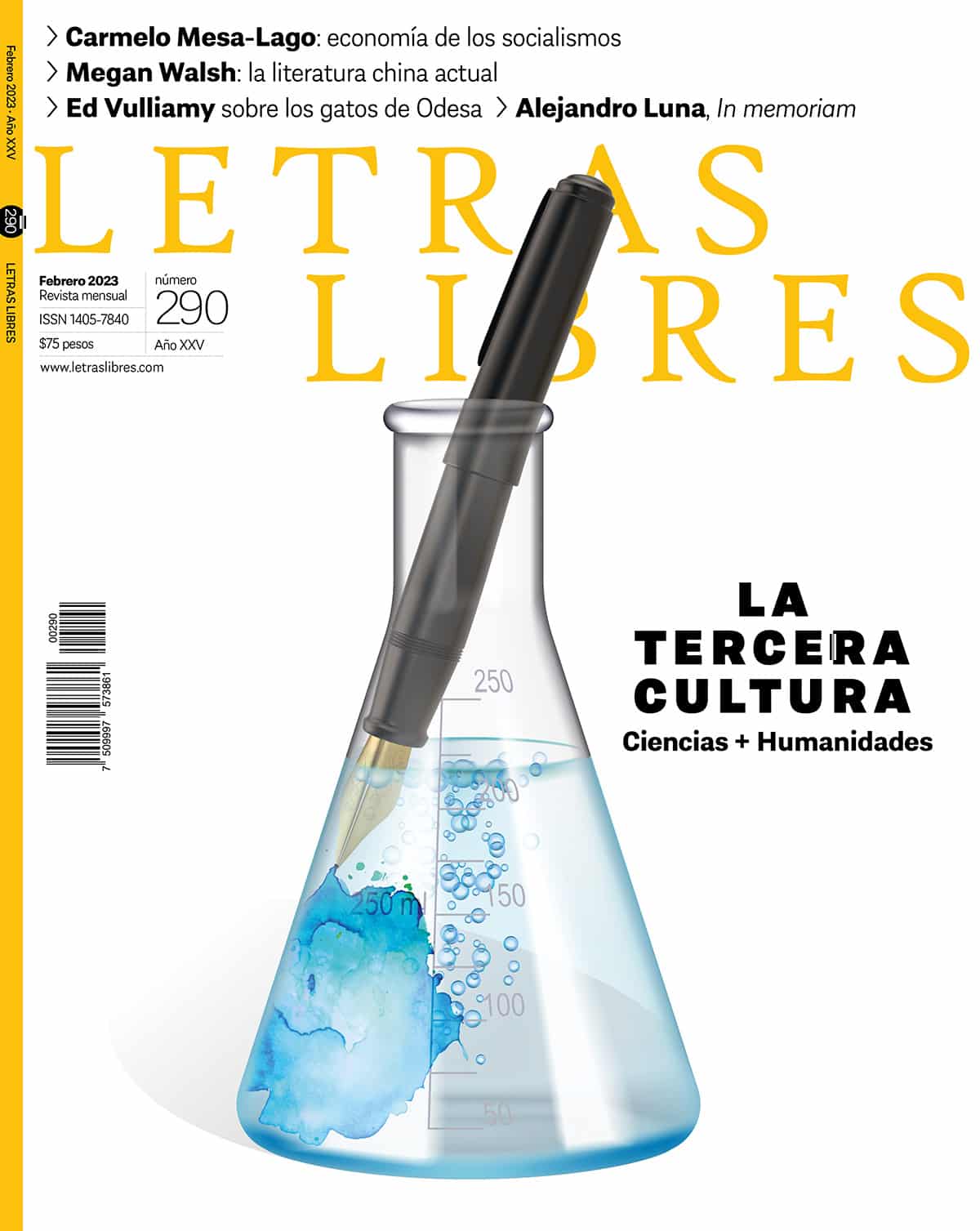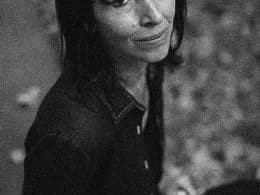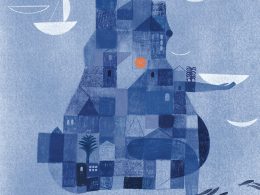Sin conocer suficientes novelas sobre la pintura y la escultura, me parece que Obra maestra (2022), de Juan Tallón, es una de las más complejas y virtuosas entre las que he leído sobre ese dominio. Carece de un monstruo como personaje, a diferencia de Bomarzo (1962), de Manuel Mujica Lainez, aunque, como la del argentino ante el Renacimiento italiano, la del gallego Tallón (1975) es un magnífico cuadro de época, de la nuestra, entre el posmodernismo y el arte contemporáneo; al igual que Jusep Torres Campalans (1958), de ese mexicano por elección que fue Max Aub, Obra maestra, al narrar a manera de rompecabezas documental la historia verídica de la desaparición de Equal-Parallel/Guernica-Bengasi (1986), del escultor californiano Richard Serra (1939), se presenta como una novela sin ficción. En cambio, la de Aub, sobre un presunto y olvidado colega de Pablo Picasso, es una biografía ficticia, pero ambas invitan, sin profesar ninguna teoría estética aunque aludiendo a la guerra de las escuelas, a participar de la polémica sobre el canon artístico y la posteridad de sus piezas, entre la superstición de la originalidad y la avidez del mercado.
Regresando en el tiempo, releí La obra maestra desconocida (1831), de Honoré de Balzac, que es un mal cuento pero una profecía sobre la vanguardia: Frenhofer, uno de los maestros antiguos, oculta la más sublime, según él, de sus pinturas porque a los ojos de su discípulo, el joven Nicolas Poussin, su cuadro es una aberración sin decoro ni proporción, ni sentido. El arte del porvenir se ha convertido en el arte del tránsito entre los siglos XX y XXI: la desaparición de la escultura monumental de Serra, con sus 38 toneladas, cuando fue mandada a almacenar irresponsablemente por el Museo Reina Sofía, no es arte sino “chatarra carísima” para los gitanos de Arganda del Rey, en la periferia de Madrid, quienes aún actualmente son sospechosos de haberla cortado, para su venta a granel, en mil pedazos ante la insólita inadvertencia de bodegueros y autoridades.
Serra mismo cree que eso fue lo ocurrido. Por ello acabará por hacer una réplica de su propia escultura porque para él –no en balde se habla de arte conceptual– lo original es la idea, no sus reproducciones.
{{Tallón, op. cit., p. 165.}}
El maestro Frenhofer, en el cuento de Balzac, se inmola junto a su pintura, pues, en el siglo XVII, era incomprensible un arte sin público. El héroe balzaquiano no pudo cruzar la frontera; hacerlo fue el destino de la vanguardia y según Robert Hughes, el crítico de arte australiano que dominó Nueva York, el precio de mercado desde los años ochenta de la centuria pasada es estratosféricamente más alto que en los tiempos de Rafael Sanzio. Es el baremo de una vida artística destinada a proteger a los multimillonarios de la inflación, ahorro seguro y de inevitable multiplicación, asunto que no ignora Tallón en Obra maestra.
((Robert Hughes, The spectacle of skill. Selected writings, Nueva York, Knopf, 2015, p. 91; Tallón, op. cit., p. 173.))
También leí, para colorear esta reseña, La obra (1886), de Émile Zola. Nada más lejano, en la superficie, al impresionismo inicial, aplaudido por el novelista, que el universo descrito en Obra maestra. El combate de Claude Lantier, el protagonista de Zola, por el absoluto, es el de cualquier artista, al menos si es posterior al romanticismo. Pero si uno lee, con Tallón, al taxista del Guggenheim de Bilbao describiendo el desembarco de las esculturas de Serra en 2005, tenemos el tono de cierta epopeya no solo romántica sino fáustica: “En el puerto una grúa móvil de nueve ejes, tan grande como nunca había visto ninguna, estaba preparada para retirarlas del barco y dejarlas en tierra. Me sobrecogió que, pese a la envergadura de la que todo parecía estar revestido –el puerto, el buque, la grúa, las esculturas–, las maniobras resultasen casi silenciosas, y estuviesen ejecutadas por muy pocas personas, e insignificantes en su tamaño.” Y a pregunta expresa del taxista, Serra le explica: “Casi soy un industrial. Para completar mis obras necesito que colabore mucha gente. No soy un pintor, que solo se necesita a sí mismo y quizás a un modelo, o un paisaje, o una idea dentro de su cabeza. Yo soy un catalizador de personas. No podría ser el escultor que soy sin la ayuda de muchísima gente.”
((Tallón, op. cit., p. 236.))
Es curioso, atando los cabos de mis lecturas, que la decepción de Zola ante el impresionismo por, en su opinión, haberse desviado del credo naturalista y convertirse, con el modo puntillista, en otra versión del Arte por el Arte, lo haya conducido al reclutamiento de realistas como Gustave Courbet, quienes soñaron con un arte monumental y pedagógico. Este solo llegaría, en su manera ideológica, con el muralismo mexicano y con la escultura monumental donde el arte se socializa, al estilo de Serra. A diferencia de Frank Gehry, según Hal Foster, las esculturas de Serra son públicas, rehúyen el hermetismo.
{{Hal Foster, Design and crime [an other diatribes], Londres, Verso, 2003, pp. 36-37.}}
Como le cuenta el escultor novelesco a su taxista, lo suyo es una suerte posmoderna de arte industrial y Obra maestra –teniendo en cuenta lo cuidadoso que es Tallón al respetar las reglas de la novela sin ficción y el ejercicio de su inhibición moral– pinta el paisaje de la dispendiosa España democrática y sus ministros socialistas antes de la crisis de 2008, con sus logros y su arrogancia, pero es el cuadro balzaquiano de una nueva clase de museógrafos, de curadores, de mercaderes y de críticos comprometidos, o no tanto, con el arte contemporáneo, todos ellos actuando, según el orden periodístico diseñado por Tallón, para que nosotros nos preguntemos sobre el destino público del arte, lo cual no está muy lejos, se me ocurre, de la decepción de Zola al escribir La obra.
“La escultura si no es Dios es un cachivache”, dijo Eugenio d’Ors, uno de esos supremos estilistas catalanes que aparecen de tarde en tarde, citado por Tallón. Cachivache era para los vecinos que la vieron abandonada antes de desaparecer: “Quizás haya que empezar por decir que nadie supo nunca, ni en los buenos tiempos, que era una obra de arte. Le llamamos muro, pero es una escultura de Richard Serra. Es tan grande y disimula tanto su valor artístico, que para entenderla hay que observarla desde el aire. Son dos bloques de cincuenta y tres metros de largo cada uno, y tres de alto, circulares y concéntricos.”
((Tallón, op. cit., pp. 49 y 106.))
Serra, según el testimonio tomado en Obra maestra, afirma “que la mayor parte de mi trabajo desde mediados de los setenta trata sobre tu movimiento en relación con el espacio a lo largo del tiempo”.
{{Ibid., p. 105.}}
A pocos ha dejado indiferentes la obra de Serra, incluido el rejego Hughes, quien lo consideraba el único sublime entre los escultores de Estados Unidos, un campeón del acero capaz de plantar, en pleno Manhattan, esculturas de apariencia tan feroz como elegíaca. Arte público, pero no cívico. Al contrario, el ensayista francés Marc Fumaroli siente piedad por la tristeza de “los niños que han crecido contra natura al pie de unos altos mazacotes de hormigón, tristes y abstractos como un depósito de archivos o una escultura de Richard Serra, entre los que los árboles están abocados a permanecer tísicos…”
((Hughes, The shock of the new, Nueva York, Knopf, 1991, p. 369; Marc Fumaroli, París-Nueva York-París. Viaje al mundo del arte y de las imágenes. Diario de 2007 a 2008, traducción de J. R. Monreal, Barcelona, Acantilado, 2010, p. 483.))
Los equívocos en torno al arte contemporáneo aparecen y desaparecen a lo largo del montaje novelístico (“Es muy raro”, dice un artista convocado por Tallón, “¿se pierde una obra y le retiras su condición artística, para investir con ella a su copia? Un poco inaudito sí es”)
{{Tallón, op. cit., p. 177.}}
de Obra maestra, pero no sé si la novela podría ser leída, también, como si su tema fuera el robo de La Gioconda porque es demasiado el peso –pensando en Equal-Parallel/Guernica-Bengasi– de la época sobre ella. En tiempos caracterizados por su ligereza, hasta lo más pesado se desvanece: esa es la lección dada por Tallón en una novela solo fragmentaria en su apariencia porque conduce al lector a completar el rompecabezas de manera dichosa.
Cada uno de los testimonios recabados o inventados por Tallón –desde su propia historia para arrancarles a los burócratas papirófagos los legajos de la causa judicial hasta la opinión de César Aira, personaje, de que fue Serra quien ideó la desaparición por afán protagónico y crematístico– encaja a la perfección –si acaso el último me decepcionó un poco– porque entre las decenas de voces convocadas en torno al misterio cada una es distinta a la otra y todos ellos están escritos con sobrada elegancia.
Quizá la escultura robada, desmantelada o sepultada para ser creada nuevamente por Serra quede como uno de esos meteoritos del Chaco sobre los cuales la crítica argentina Graciela Speranza ha meditado en su calidad de piezas forjadas “durante millones de años en el trayecto, y a la vez, más que nunca, un objeto de arte contemporáneo, un ready-made cósmico”.
{{Graciela Speranza, Lo que no vemos, lo que el arte ve, Barcelona, Anagrama, 2022, p. 42.}}
Cachivache industrial o invención elegíaca, la obra maestra desaparecida de Richard Serra ha encontrado en Juan Tallón y su Obra maestra a una de las novelas más irónicas y perturbadoras sobre la batalla cultural de nuestro siglo. ~