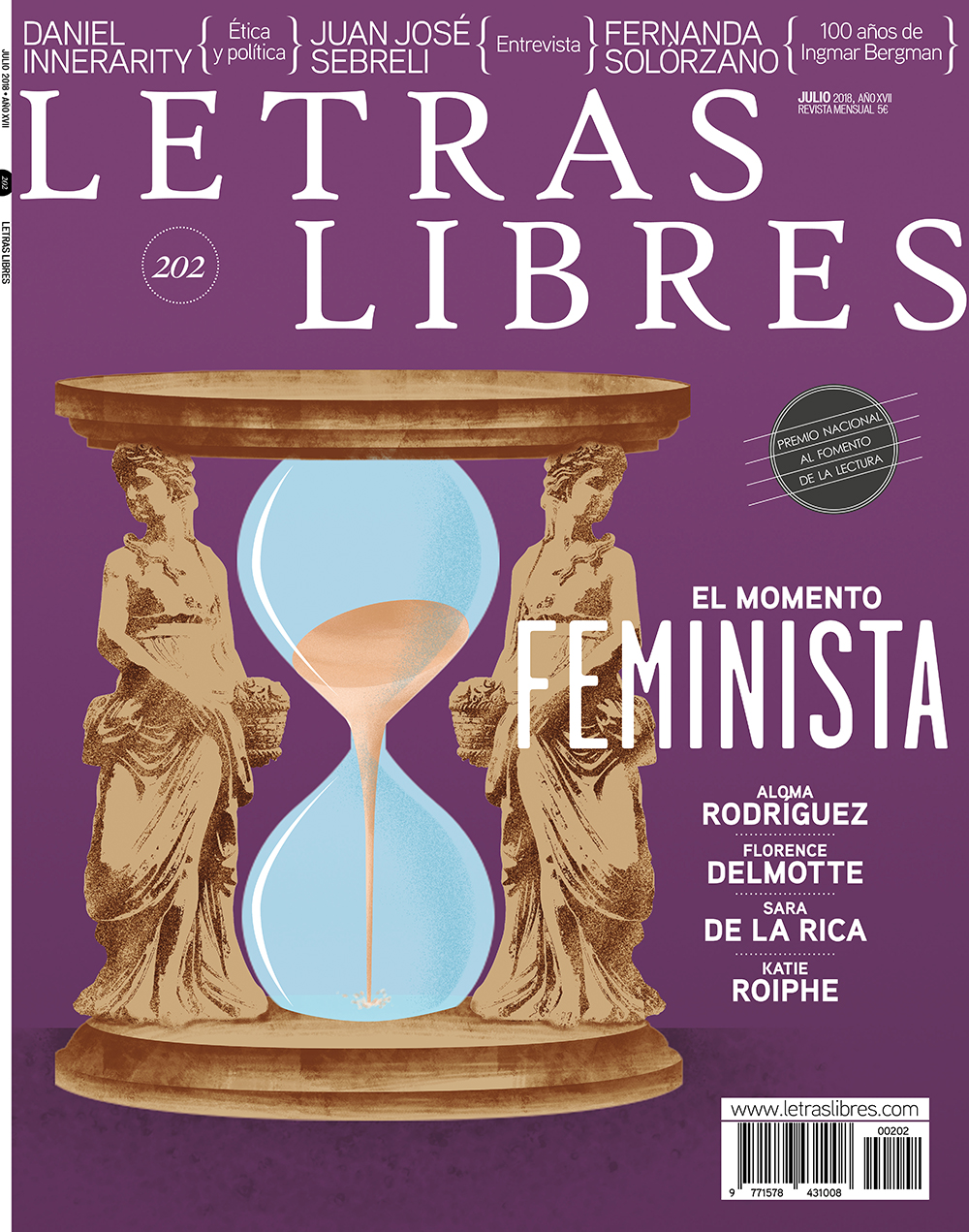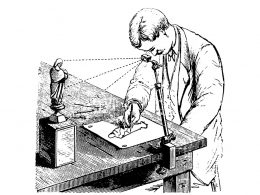Nadie quería hablar conmigo para este artículo. O más bien, más de veinte mujeres hablaron conmigo, a veces durante horas, pero solo después de que les prometiera que no publicaría sus nombres, y les daría lo que empecé a llamar anonimato profundo. Era raro, porque lo que decían no siempre parecía tan extremo. Pero en mi salón, en cafeterías, en mi bandeja de entrada y mi buzón de voz, había mujeres novelistas, editoras, escritoras, agentes inmobiliarias, profesoras y periodistas normalmente dispuestas a hablar pero con tanto miedo a parecer políticamente insensibles que no querían unir sus nombres a sus ideas, y yo no podía culparlas.
Por supuesto, el frenesí previo a la publicación de fantasía y furia en Twitter que se generó en torno a este ensayo es la primera prueba por la que nadie quiere hablar abiertamente. Antes de que el artículo estuviera terminado, no digamos publicado, la gente me llamaba “proviolación”, “escoria humana”, “bruja”, “monstruo salido de It (Eso) de Stephen King”, “demonio”, “zorra” y “basura”, todo a causa del rumor de que iba a dar el nombre de la autora de la lista Shitty Media Men.
((La lista Shitty Media Men era un documento de Google creado en octubre de 2017 que recogía acusaciones contra unas setenta personas del mundo editorial y periodístico estadounidense. Moira Donegan, que había trabajado como asistente editorial en The New Republic, fue quien creó y publicó online la lista de manera anónima. La lista, como documento de Google, estuvo activa unas doce horas, y se hizo viral en el mundo de los medios. Donegan la retiró cuando supo que Buzzfeed iba a publicar un artículo sobre el caso, pero copias del documento siguieron circulando en internet. Algunas personas mencionadas fueron investigadas, suspendidas o despedidas, o renunciaron a sus trabajos. (N. del E.)
))
La feminista de Twitter Jessica Valenti dijo que era una perspectiva “de mierda” e “increíblemente peligroso” sin haber leído una sola palabra del texto. Otros tuits eran directos: “Tío si katie roiphe publica ese artículo su carrera ha terminado”. “Katie Roiphe me puede comer la polla.” Con este nivel de control del pensamiento, ¿alguien en sus cabales intentaría decir algo levemente provocativo u original?
Durante años, las mujeres confinaban sus quejas sobre el acoso sexual a redes de susurros por temor a las represalias de los hombres. Esta es una fea verdad sobre nuestro pasado reciente con la que solo ahora empezamos a forcejear. Pero en medio de este bienvenido descubrimiento, parece que muchas mujeres todavía temen diversas consecuencias (la ira de Twitter, el daño a sus reputaciones, repercusiones profesionales y críticas de sus amistades) por hablar en voz alta: esta vez, por parte de otras mujeres. En otras palabras, sin darse cuenta están creando una nueva red de susurros. ¿Esto puede ser algo bueno?
La mayoría de las nuevas susurrantes se sienten como yo, excitadas por este momento, por la larga y postergada posibilidad de hacer que hombres corruptos y abusadores como Harvey Weinstein, Charlie Rose y Matt Lauer asuman la responsabilidad de sus actos. Comparten algunos de sus objetivos más amplios: hacer posible que las mujeres trabajen sin ser importunadas ni acosadas incluso fuera de la burbuja de Hollywood y los medios, rompiendo las estructuras que han protegido históricamente a los hombres poderosos. Pero se sienten un poco inquietas por la extraña energía que hay detrás del movimiento, una extraña energía que a veces es difícil comprender.
Aquí hay algunas de las cosas que esas profesionales me dijeron con la condición de que se retirasen sus nombres:
Creo que lo de “creer a todas las mujeres” es una tontería. Las mujeres también son narradores no fiables. Entiendo lo difícil que es salir a hablar, pero no lo compro. Es una visión sentimental de las mujeres […] Creo que hay más consentimiento del que te arrepientes del que nadie está dispuesto a reconocer en voz alta.
Si hubieran dado la lista Shitty Media Men hace diez años, cuando tenía veinticinco, habría llamado acosador a un tipo inofensivamente enamorado y habría dicho que un torpe encuentro de borrachos era una agresión sexual. Me odiaría a mí misma por haber arruinado dos vidas.
Una cosa que la gente no dice es que el poder es un afrodisíaco. […] Fingir que no lo es resulta deshonesto.
Lo que me parece verdaderamente peligroso es el desdén total que muestra el movimiento hacia un principio sagrado del sistema de justicia penal de Estados Unidos: la presunción de inocencia. Soy de México, cuyo sistema judicial dependía, hasta 2016, de la presunción de culpabilidad, que se traducía en que la gente pasaba décadas, a veces la vida entera, en la cárcel antes de ver a un juez.
Nunca me he sentido acosada sexualmente. Se lo dije el otro día a alguien y me dijo: “Estoy segura de que te equivocas.”
Al Franken pidió una investigación y deberían haberle permitido que tuviera una, los hechos son todavía ambiguos, las fuentes eran escasas.
¿Por qué no me tiraron los tejos a mí? ¿Me pasa algo malo? #WhyNotMeToo
Creo que #MeToo es una herramienta potencialmente valiosa que se degrada cuando las mujeres se lo apropian para abarcar cosas como “dm raros” o “citas raras ‘para comer’”. Y no creo que tocar la espalda de una mujer justifique una primera página del New York Times y la aniquilación total de la carrera de alguien.
Tengo experiencia en esta sensación de no poder hablar. A principios de los noventa, hubo llamadas con amenazas de muerte a Shakespeare and Company, una librería del Upper West Side donde tenía que dar una lec- tura de mi libro The morning after. Esa noche, frente a un grupo agitado y algunos policías, leí un pasaje donde comparaba el lenguaje de los panfletos sobre violaciones en citas en los campus con las guías de conducta para jóvenes señoritas de la época victoriana. Cuando lo leía en las universidades, alumnas que se consideraban feministas gritaban para que me callase. Fue una temprana lección sobre el efecto escalofriante de la ortodoxia feminista.
Pero las redes sociales han permitido una intolerancia más elaborada hacia quienes disienten del feminismo, como acabo de experimentar personalmente. Twitter, sobre todo, ha dado energía a los extremos airados del feminismo del mismo modo en que se la ha dado a Trump y sus defensores: las voces más ruidosas, airadas y simplificadoras se elevan y se vuelven normales o parte de la corriente dominante.
En 1996, un niño de seis años con gafas de culo de vaso, Jonathan Prevette, fue expulsado del colegio por acoso sexual tras besar a una niña en la mejilla. Esto se interpretó en general como una señal de exceso: en palabras del New York Times, “una doctrina pensada para proteger contra el acoso sexual puede haber alcanzado un perjudicial nivel de absurdo”. Pero me pregunto qué ocurriría hoy. Quizás algunas feministas estarían tuiteando: “¿Acaso las niñas de primero no tienen derecho a sentirse seguras?” ¿No se quedarían calladas las nuevas susurrantes?
Una cosa que hace que sea difícil participar del momento feminista es la sensación de que hay una ira enorme, imposible de gestionar. Si pensamos en las cosas que han hecho los hombres durante siglos sin que les pasara nada, esta ira es comprensible. Pero también puede conducir a una alarmante desproporción. Rebecca Traister, una de las voces más inteligentes y prominentes del movimiento #MeToo, escribe:
La ira que muchas de nosotras sentimos no se corresponde necesariamente con la severidad de la transgresión. Muchas de nosotras estamos en cierto sentido tan furiosas por el tipo que nos miró el escote en un retiro corporativo como por Weinstein, aunque podamos reconocer que hay algo loco en ello, una extraña hiperreacción.
A primera vista, esto parece sincero y perspicaz de su parte. Parece, por un momento, reconocer la energía que nos inquieta a algunos, una ira que no tiene interés en distinguir entre Harvey Weinstein y el hombre que te mira el escote: una ira que, como dice la propia Traister, está “terriblemente fuera de control”. Pero, extrañamente, también se diría que le parece bien, incluso le estimula. Cuando los defensores de Trump dejan que su ira quede terroríficamente fuera de control, nos sentimos alarmados, y con razón. Quizá Traister debería considerar que “estoy tan enfadada que no pienso con claridad” no es el mejor estado de ánimo para vislumbrar e idear radicalmente una nueva sociedad.
Una cosa sería que el colapso del continuum de mal comportamiento solo se produjera en momentos de exceso que todo el mundo reconoce. Pero me temo que el colapso es una parte explícita de esta nueva ideología. La necesidad de diferenciar entre ofensas más pequeñas y asaltos no resulta interesante para cierto tipo de feminista de Twitter; les genera impaciencia, sospecha. La actitud más profunda hacia el proceso legal es: ¡no me molestes con tonterías! (Una de las editoras de n+1, Dayna Tortorici, tuitea: “Entiendo que incomode la falta de proceso legal. Pero… quedarte sin trabajo no es morir o ir a la cárcel.”)
La reverenciada feminista Rebecca Solnit dio un argumento parecido en una entrevista de 2014, hablando tras la masacre de Isla Vista, en California. “Creo que es importante que tengamos una visión general de todo esto”, dijo. “Empieza con estas microagresiones; termina con violación y asesinato.” Solnit no sostiene literalmente que todos los hombres arrogantes cometerán agresiones sexuales. Pero al conectar a hombres condescendientes con violadores como parte del mismo manantial de desprecio masculino hacia las mujeres, hace irrelevante la idea de proporción y aporta un atractivo elemento dramático a la lucha contra el mansplaining. Da un lustre de respetabilidad general y caché intelectual a la idea peligrosa de que, en último término, las distinciones entre Weinstein y un hombre que mira un escote no son importantes.
A causa de la ira que anima el movimiento, incidentes que de otro modo podrían parecer escandalosos nos resultan aceptables o normales. La lista Shitty Media Men, recopilada por fuentes anónimas que señalaban malas conductas sexuales en el mundo editorial, es un buen ejemplo. Si pensamos en lo que opinaríamos de una lista que circulara en secreto, basada en fuentes anónimas, sobre musulmanes que podrían volar aviones, lo raro del documento resulta más evidente. Y, sin embargo, The Guardian describió la lista como un intento de “tomar control del relato hablando en público”, mientras que el Washington Post dijo que “el asunto era la comunidad”. Según The Awl, “unos cuantos falsos positivos es probablemente un precio aceptable”, y Mashable opinaba: “Quizás las mujeres que entren verán un nombre y se sentirán algo menos locas, un poco más validadas al pensar que esa interacción rara que tuvieron con ese tío de los medios en un bar era, de hecho, chunga.” Hay algo escalofriante en hacer circular listas de ese tipo, con sus sombrías acusaciones capaces de arruinar reputaciones y carreras, solo para que una mujer pueda estar segura de que una interacción rara que tuvo con un tipo de los medios era, de hecho, chunga. (“Parece maoísta”, dice una de las profundamente anónimas, mientras que otras cuestionan que la lista estuviera destinada a permanecer en la clandestinidad en primer lugar.)
Para hacer una lectura atenta de la lista: algunas de las ofensas de la hoja (“dm raros”, “citas a ‘comer’ extrañas”, “mirar con lascivia”, “flirtear”, “lenguaje violento” e “insinuarse a varias mujeres online”) no parecen lo bastante sustanciosas o infrecuentes como para colocarlas en la categoría de mala conducta sexual. Ni siquiera estoy segura de que merecieran una advertencia en el caso de una joven empleada con esperanzas. Tengo alumnas de posgrado que van a trabajar a este tipo de publicaciones, y soy muy mamá gallina con ellas. Pero no me imagino sentada frente a una de mis alumnas inteligentes y ambiciosas en mi despacho, rodeada de estanterías con libros como El segundo sexo, Una habitación propia, I love Dick y Los argonautas, diciendo: “Antes de que vayas a trabajar allí, tengo que advertirte que ese tipo podría mirarte lascivamente.” Me preocuparía parecer condescendiente y tratarla como a una niña incapaz de manejarse en el mundo.
No pretendo sugerir que quienes hicieron la lista no entendieran la diferencia de escala entre una mirada lasciva y una agresión, sino que el borrado de la distinción entre un comportamiento común (aunque algo baboso) y un acoso sexual grave revela mucho sobre su forma de pensar. Para ellas, el mundo está lleno de monstruos lascivos que debes sortear, como en un videojuego. Y si algunos te parecemos demasiado ocupados con problemas de escala, con la separación entre pequeños momentos repugnantes de comportamientos criminales, es porque pensamos que la mera idea del poder de la mujer está en juego.
Uno de los hombres de la lista –un escritor sin autoridad sobre nadie, y él mismo bebedor– está acusado de lo siguiente: “escoge como objetivo mujeres muy borrachas”. Para mí, la expresión “escoger como objetivo” es elocuente sobre los motivos y la mentalidad de las creadoras de la lista. ¿Por qué es entrarle a alguien, incluso con la tercera copa en la mano, escoger como objetivo? Quizás algunas de las mujeres lo escogen como objetivo a él, o a otro: el tipo alto con un libro de tapa blanda en el bolsillo de la chaqueta al otro lado de la sala, por ejemplo. Por mucho que nos preocupe la salud de los bebedores que se quedan hasta el final de la fiesta hablando con otros bebedores, no estoy segura de que esto se pueda enmarcar con precisión como opresión política. Entre otras cosas, la expresión establece una serie de premisas sexistas sobre lo impotentes y pasivas que las mujeres (quiero decir, objetivos) son en la fiesta.
En uno de los artículos sobre acoso sexual de The Cut, de la revista New York, Emma Cline describe una noche de copas en la que el director de una organización literaria se sienta demasiado cerca de ella en un taxi y le pide el número de teléfono cuando regresan a casa tras una fiesta. (“¿Por qué es esto una historia?”, pregunta una de las profundamente anónimas.) De acuerdo, estamos acostumbrados a la infinita mediación de las pantallas en nuestras vidas personales. Aun así, una se pregunta en qué momento se convirtió el hecho de que alguien te pida tu número de teléfono en un gesto agresivo y deshumanizador en vez de, digamos, algo molesto o incómodo. En cierto modo, pedirle a alguien el número de teléfono parece similar a pedir el consentimiento: es preguntar, no asumir, es acercarse, arriesgarse al rechazo. Empieza a parecer que el fin de este proyecto no es que poderosos abusones sexuales rindan cuentas, sino, como un conocido me dijo, “la presunta criminalización de todas las iniciativas sexuales masculinas”.
Un par de días después de que mi amigo dijera esta frase potencialmente exagerada, Josephine Livingstone emitió un nuevo veredicto en The New Republic: “Probablemente no deberías besar a nadie sin preguntar.” Insiste en que todo el mundo, no solo los estudiantes universitarios, debe obtener ahora permiso verbal; todas esas formas que antes pensabas que podías usar para distinguir cuando alguien quería besarte hace seis meses ya no importan. “El mundo ha cambiado, y el consentimiento afirmativo es ahora el estándar.” Merece la pena fijarse en el tono amistoso pero amenazador de policía secreto de bajo rango en un nuevo Estado totalitario.
Los hombres no están totalmente equivocados si creen que parte de la ira se dirige contra todos los hombres. Apenas sumergida en este proyecto está la idea hirviente de que los hombres han cometido el crimen dramático e indefendible de pertenecer al género masculino. Este tuit es de Kaitlin Phillips (en Twitter: @yoloethics), una enérgica y joven escritora, que dice del mundo editorial: “No es una revolución hasta que consigamos que los hombres dejen de ofrecerse jajaja.” En The Outline, una nueva publicación digital, Leah Finnegan escribe: “Muchos hombres se preguntan qué hacer con sus bocas y cerebros en momentos como este y la respuesta es: cierra el pico y lárgate.” También tuiteó: “Sencilla y práctica forma de limitar el acoso sexual: que Obamacare cubra la castración.” Aunque es una posición bastante extrema, el tono no resultará extraño a cualquiera que entre incluso brevemente en Twitter o Facebook. Nos alarma la tendencia rampante y peligrosa de Trump de culpar a “todos los inmigrantes” y “todos los musulmanes”, y culpar a todos los hombres me parece solo un poco menos ominoso.
Rebecca Traister escribe sobre hombres que viven asustados,
amigos y colegas con suficiente conciencia como para estar intranquilos, para saber que están en una lista en algún sitio o imaginar que podrían estar. Escriben y llaman, sin decir del todo por qué, pero sin dejar tampoco ninguna duda: una vez fueron infieles con una colega; una vez hicieron un comentario que sospechan que estaba mal; no están seguros de que hubiera consentimiento en aquella ocasión. ¿Están condenados?
Parece que lo están, porque continúa: “Los hombres no han tenido éxito a pesar de su horrible comportamiento o desconsideración hacia las mujeres; en muchos casos, han tenido éxito a causa de él”. En este contexto, no es del todo sorprendente que cuente que su marido le dice: “A estas alturas, ¿cómo puedes siquiera tener relaciones sexuales conmigo?”
Si en cierto nivel subterráneo de esta conversación todos los hombres son presuntos culpables, entonces todas las mujeres son inocentes, y supongo que mi pregunta es: ¿De verdad queremos esta inocencia? ¿Cuál es su precio? En su presciente crítica de comienzos de los setenta sobre el movimiento feminista, Joan Didion escribió: “Cada vez más parecía que la aversión era hacia la propia vida sexual adulta en sí: era mucho más limpio ser niñas para siempre.” Después protestaba contra una idea feminista del sexo que asumía que las mujeres eran, en su memorable expresión, “pájaros heridos”.
El sintagma de Didion volvió a mi cabeza cuando leía el comentario de Rebecca Solnit en la entrevista que he citado más arriba:
Cada mujer, cada día, cuando sale de casa, empieza a pensar en la seguridad. ¿Puedo ir ahí? ¿Debería ir allá?… ¿Tengo que buscar un taxi? ¿El taxista va a violarme? Ya sabes, las mujeres están constreñidas por el miedo a los hombres, limita profundamente nuestras vidas.
(A esto una de las profundamente anónimas responde: “Me siento afortunada por vivir en una sociedad en la que puedes caminar por la ciudad de noche. No creo que aquellas de nosotras que somos mujeres blancas privilegiadas con carreras tengamos de verdad tanto miedo”.)
La idea de este miedo ubicuo y sobrecogedor es reiteradamente conjurada y repetida por las feministas de Twitter. En uno de sus textos, Traister se queja de un hombre que fue despedido hace muchos años de Harper’s Magazine tras un caso de mala conducta sexual y que ahora escribe para New York. No menciona que ha trabajado sin incidentes en dos redacciones desde entonces. Moira Donegan (anterior nombre en Twitter: @MeganMoira; actual: @MoiraDonegan), la creadora de la lista Shitty Media Men, tuiteó:
¿Y qué hay de las mujeres de New York que se sienten incómodas trabajando con él? ¿Por qué su capacidad de sentirse seguras en el trabajo es menos importante que la segunda oportunidad de ese hombre? Para ellas es su primera oportunidad.
El hombre, como dice la propia Traister, no tiene mujeres a sus órdenes. No trabaja en la redacción. Así que la amenaza que su mera existencia supone para la seguridad de las jóvenes empleadas de New York parece un tanto exagerada. No puedo evitar pensar que es @MoiraDonegan la que le está dando un poder que no tiene, y al mismo tiempo, no dándoles a esas jóvenes supuestamente asustadas e inseguras el crédito suficiente: ¿Por qué les debería importar un escritor que mata el tiempo en casa?
A veces esta ira puede parecer ansia de sangre. En el ensayo que escribió sobre la creación de la lista, Donegan describe su “deseo de un mundo más amable, más respetuoso y más igualitario”.
((Donegan publicó su ensayo en The Cut el 10 de enero. La decisión de identificarse como creadora de la lista fue impulsada por su percepción de mi decisión de revelar su identidad.
))
Sin embargo, después de que saliera la lista pero antes de que Lorin Stein dimitiera como director de The Paris Review, ella tuiteó: “todos los perfiles de Lorin Stein dicen que es ‘delgado y con gafas’, pero la cosa es esta: no es tan delgado”. Añadió: “Supongo que ‘con gafas, calvo y reventando las camisas que encargó con las medidas de hace quince años’ no suena igual.” Más tarde, eliminó esos tuits. Pero si pudiéramos pensar en términos menos marcados por el género un instante, uno podría preguntarse razonablemente: ¿quién acosa a quién?
Mientras escribía este ensayo, una de las anónimas me envió un texto que Donegan escribió en The New Inquiry sobre la noche devastadora de la victoria de Trump. Había visto las elecciones en casa con amigos y, cuando salieron los resultados, los hombres bebían tequila en un vaso de chupito con forma de pene, y se reían y hacían chistes y las mujeres lloraban y se abrazaban. En vez de pensar en escoger nuevos amigos, Donegan termina con una acusación general a los hombres y un golpe para la causa:
Esto es lo que me recordaron los últimos días: los hombres blancos, incluso los de izquierdas, están tan seguros, tan aislados de la política de una presidencia reaccionaria, que muchos de ellos ven la política como entretenimiento, una distracción sin consecuencias, en la que pueden contentar su vanidad fantaseando con que están del lado bueno […] La mañana posterior a la elección, encontré el vaso de chupito con forma de pene en mi cocina y lo arrojé contra la pared. No estoy orgullosa de haberlo hecho, pero me sentí bien al destruir algo que amaba un hombre blanco.
¿Ves por qué algunas susurramos? Es la sensación de ferocidad a la espera, de un odio violento que solo aguarda ser desatado, lo que hace que la gente se guarde para sí sus opiniones, o solo las comparta con amigos cercanos. Hace poco vi un llamativo recordatorio cuando Wesley Yang publicó un artículo perspicaz y conflictuado en Tablet titulado “Adiós a un canalla”, sobre el director de The Paris Review Lorin Stein y el momento feminista.
Enseño la obra de Yang a mis estudiantes de posgrado, así que sé un poco de él. Es un hombre coreano estadounidense que ha escrito de manera inolvidable acerca de cómo las mujeres blancas de su círculo social lo consideraban sexualmente neutro. Ahora está casado y tiene un hijo. Poco después de que saliera el artículo de Tablet, @yoloethics empezó a tuitear:
RECORDATORIO DIARIO de que los hombres que no tienen ni una posibilidad de imaginar que follan son mucho más peligrosos que los que la tienen.
Lo único que quiero para navidad es una lista de hombres vírgenes de los medios. Tener hijos no os excluye, hombres que dirigís vuestra ira sexual reprimida contra las mujeres.
En otro tuit, se burló de Yang porque publicaba en Tablet. Tras leerlos, tenía curiosidad por saber quién era, y descubrí que su obra ha aparecido en lugares como n+1, Artforum y Vice, y que en otros estados de ánimo escribe sobre sus botas Margiela y su abrigo de piel; básicamente, su cuenta mezcla la frivolidad de Sexo en Nueva York con la agresividad de Breitbart.
Normalmente no citaría tanto Twitter, pero los extremos de insultos que se han desatado en esta conversación encuentran allí su expresión más pura. Algunas de las figuras aparentemente marginales escriben y editan en medios como The New Republic y n+1, y se encargan de establecer el tono de la conversación; es muy fácil unir los puntos entre sus visiones y las de las feministas de la corriente dominante. Tengo la sensación de que si conociéramos a @yoloethics o el resto de su cohorte de Twitter en persona, parecerían normales, divertidas, inteligentes, cultas. Pero la energía agresiva y la fealdad están ahí, bajo el fervor de nuestro nuevo ajuste de cuentas, hábilmente disfrazado de un ilusionante cambio social. Parece que a veces el momento feminista propicia una cobertura a la sed de venganza, a vendettas personales, política de oficina y desilusión común, que lo que consideramos un cambio social puramente positivo es también, para algunos, un deporte sangriento. La gramática es mejor en estos tuits feministas, pero sin embargo son reconociblemente trumpianos.
En algunos sentidos, si damos un salto de imaginación, el mundo que vislumbran las feministas de Twitter –donde se habría eliminado que nadie tire los tejos a nadie, que se pidan teléfonos, que alguien se incline hacia alguien para besarle sin pedir permiso verbalmente– no parece tan lejos del mundo de Mike Pence cuando dice que nunca comerá solo con una mujer que no sea su esposa. Esta extraña convergencia revela algo crítico del momento: las maneras complicadas en las que podría robar la derrota de las mandíbulas de la victoria.
Parte de lo que molesta a muchas de las personas con las que hablé es el tono de pureza moral. Como cultura, parecemos estar en el proceso de dividirnos entre los que no tienen defectos y los caídos, los moralmente correctos y los malditos. ¿Son perfectas las feministas de Twitter? Porque yo sé que no lo soy. Un antiguo alumno mío, Thomas Chatterton Williams, escribió sobre esta extraña bifurcación en (por supuesto) Facebook. Sobre las redes sociales, declara:
He llegado a aprender que todo el mundo es totalmente antirracista, completamente woke (despierto) […] que cada hombre es un feminista heroico que habría puesto por su cuenta fin a la lujuria del lugar de trabajo (¡ojalá hubiera estado allí!). Es bueno aprender esto en las redes sociales, porque en la vida social a menudo conocía a individuos complicados y con defectos.
La idea de juzgar a los demás sin conocer (o molestarse en aprender) todos los datos es inherente a esta performance de pureza moral. Aunque supiéramos poco o nada de lo que hacía el locutor Garrison Keillor, la gente no sentía ninguna obligación de suspender el juicio. En vez de eso, hablaban con confianza de lo que hacía gente como Garrison Keillor, cosas que pensaban o imaginaban que hacía, a partir de acusaciones no específicas de fuentes desconocidas (múltiples alegaciones de “comportamiento inadecuado”). La ausencia de detalles o información tangible nos invita a elaborar nuestras propias opiniones, fantasías y especulaciones a partir de nuestra experiencia de lo que alguien nos ha hecho a nosotras, o a partir de nuestras impresiones de lo que hacen los hombres que tienen poder.
Yo misma he tenido este comportamiento. No hace mucho, estaba en el sofá de una amiga, y ella estaba hablando de Lorin Stein, un conocido mío desde hace tiempo, con especial intensidad. Ella también conocía a Lorin Stein, que todavía era el director de The Paris Review. Por supuesto, más tarde Stein dimitió bajo una nube de mala conducta sexual reconocida. No estoy capacitada para investigar o arbitrar una mala conducta reconocida ni otras alegaciones que puedan surgir en el futuro. Mi amiga estaba tomando una manzanilla y me contaba historias de segunda y tercera mano sobre él con lo que, por un minuto, pensé que era entusiasmo, pero podría haber sido preocupación política. “Me cae bien Lorin”, me dijo. “No hay nada personal.” Luego me informó de que Stein había acosado sexualmente a dos becarias en Farrar, Straus and Giroux, donde había trabajado antes de entrar en The Paris Review, y que esto condujo a acuerdos secretos y sellados. Ofreció esta información altamente específica con tanta confianza que, aunque doy clase en un departamento de periodismo, no me paré a pensar: ¿Esto es factualmente correcto?
Mientras hablábamos, me quedé atrapada en su entusiasmo. Es cierto que cuando pensaba en el verdadero Lorin Stein, pensaba más en palabras en la página: los fragmentos serializados de A contraluz de Rachel Cusk, por ejemplo: yo lo dejaba todo para leerlos. Pero, mientras hablaba, estaba totalmente absorta. Quería decir algo que agradara a mi amiga. La indignación crecía y se expandía y nos excitaba. Era como si ya no pensáramos en Lorin Stein: hablábamos de todas las cosas por las que nos habíamos enfadado alguna vez, de las formas en que los hombres nos habían insultado u ofendido o desdeñado o maltratado, del modo en que las mujeres hermosas son recompensadas y luego ya no. Me sentía como si estuviéramos entrando en un club, tenía una reconfortante sensación de justicia social, me parecía que estábamos participando en una cosa de peso e importante.
A la mañana siguiente conté el perturbador nuevo dato del acuerdo con fsg a una amiga periodista.
((Según un portavoz de FSG, hubo un “incidente de conducta inadecuada” que afectó a Lorin Stein durante su tiempo en la editorial. (Dimitió como editor at large en diciembre.) Esta persona, sin embargo, negó que hubiera habido quejas de becarias o acuerdos sellados.
))
¿Podía ser cierto? Ella investigó concienzudamente y me llamó esa noche para decirme que no encontraba ninguna verdad en los rumores del acuerdo. Sentí asco hacia mí misma por repetir lo que era probablemente una mentira sobre alguien que me caía bien y contra quien no tenía nada. ¿Qué me pasaba?
Stein admitió relaciones consensuales con escritoras, empleadas y mujeres profesionalmente vinculadas a la revista durante el tiempo en que trabajó allí.
(( En su carta de dimisión, entregada al comité de la Paris Review, Stein declaró haber “tenido citas o expresado un interés sexual en mujeres que tenían relaciones profesionales con la Review: antiguas colaboradoras, becarias y escritoras que podrían en algún momento entregar obras a la revista”. Una persona que forma parte de la junta y no quiso ser identificada dijo a Harper’s Magazine: “Entiendo que Lorin quedó con becarias después de que lo fueran, pero no mientras ocupaban ese puesto.”
))
Admitió haber creado el tipo de lugar de trabajo sexualmente cargado que podría haber sido aceptable durante el apogeo de, digamos, la Partisan Review (o la Paris Review original de George Plimpton) pero que ahora se reconoce como desmoralizante e inapropiado. Niega vehementemente que esto afectara sus gustos literarios o sus decisiones personales. Puede ser difícil separar a un hombre y las cosas que puede o no haber hecho de cientos de años de opresión sexista. Pero recuerdo algo que Zephyr Teachout escribió sobre la prisa liberal dominante para condenar a Al Franken: “Como ciudadanos, deberíamos todos permanecer ambivalentes mientras se reúnen los datos y conformamos nuestros pensamientos.”
Al pensar en The Paris Review, me descubrí de acuerdo con un argumento de Rebecca Traister: “Lo que une estas revelaciones no es necesariamente el daño sexual, sino el daño profesional y el abuso de poder.” Crear un lugar de trabajo justo es lo que importa aquí, y si The Paris Review era un espacio inhóspito para las mujeres, eso es verdaderamente perturbador. Pero todavía me molestaba algo. No podía evitar darme cuenta de que las mujeres figuraban de manera muy conspicua en las páginas de la Paris Review de Lorin Stein, especialmente escritoras nuevas o jóvenes. De los siete prestigiosos premios Plimpton para escritores emergentes, cinco fueron a mujeres. Una de las mujeres, Ottessa Moshfegh, que fue nominada al Booker pocos años después de que Stein la publicara, me dijo: “Lorin es un editor brillante, y ni mi género ni mi sexualidad parecieron tener nunca nada que ver con cómo se desarrolló nuestra excelente relación de trabajo.” Otra de las escritoras anteriormente desconocidas que Stein promocionó, Amie Barrodale, me escribió esta versión íntima sobre cómo Stein había editado un relato que ella tardó cuatro años en escribir:
Señaló problemas importantes que yo no había visto: a mitad del relato, cuando me resultaba duro emocionalmente escribir, toda la vida y el humor desaparecían de la voz […] Señaló delicadamente una cosa que me daba miedo decir. Él no sabía qué era, pero sabía que había algo que yo estaba guardando. […] Para mí era imposible escribirlo, pero confié en él y lo escribí y de inmediato me di cuenta de que 1) eso tenía que estar allí y 2) había perdido su poder sobre mí […] Otra cosa que hacía [Stein] era pillarme cada vez que yo fingía. Subrayaba una expresión falsa, algo complicado con un garabato. Lo que más le agradezco es que vio lo que era bueno del relato.
Pese a su ambiente de club de chicos a las órdenes de George Plimpton, The Paris Review bajo la dirección de Lorin Stein prestaba especial atención a escritoras como Anne Beattie, Lydia Davis, Vivian Gornick y Amparo Dávila. Stein descubrió o promovió a talentos jóvenes como Emma Cline, Alexandra Kleeman, Isabella Hammad, Angela Flournoy y Kristin Dombek. Cuando te entierras en los propios números, está claro que The Paris Review era un lugar fructífero, vibrante y profesionalmente útil para las escritoras. Nada de esto encaja en la narrativa politizada. (“Lorin Stein solo ve a las escritoras como objetos sexuales”, me dijo tajante una mujer que nunca trabajó con él.) Pero también es verdad. La realidad de The Paris Review un martes por la tarde es más desordenada y más complicada y confusa de lo que piensan nuestras políticas moralizantes.
La noche en que el New York Times dio la noticia de la dimisión de Stein, estaba en una cafetería con una de las mujeres profundamente anónimas, y después de irme corrió tras de mí y me alcanzó en la calle oscura para hablarme de eso. Cuando llegué a casa, vi que @MoiraDonegan había tuiteado una fotografía del artículo con las palabras “¿alguien quiere champán?”. Pensé en el email que Lorin me había mandado cuando salió mi libro sobre las muertes de los escritores, The violet hour. Era un proyecto extraño e íntimo, pero en unas líneas hizo que volviera a ser vívido para mí, me renovó y me dio energía para sentarme, en una larga tarde de verano, y empezar algo nuevo. Al margen de lo que nos parezca el fin de una era en The Paris Review, no parece un momento para celebrar.
Tener muchas visiones opuestas parece ser lo que pide este momento: tolerar y ser sincero con respecto a las ambigüedades. Si estamos en un verdadero ajuste, debería haber espacio para puntos de vista más verdaderamente divergentes, una gama completa de sentimientos, espacio para debatir lo que es y no es mala conducta sexual, que es una cuestión importante y genuinamente confusa sobre la que personas razonables pueden tener opiniones distintas, y lo harán. Entretanto, saco un ejemplar de The Paris Review, con dos mujeres tomando el sol en una playa de color verde neón en la cubierta, que contiene la entrevista que hice a Janet Malcolm, algo que Lorin editó, publicó y promocionó en circunstancias difíciles. En esta entrevista, Malcolm me habló de lo difícil que era ser escritora en los años sesenta, cuando The New Yorker le dio una columna sobre decoración de interiores, y estuvo a punto de hablarme de lo difícil que era ser madre y escritora, pero dijo que tendría que ir a un bar oscuro para mantener esa conversación. Quería decirle a @MoiraDonegan: guardemos el champán para más tarde.
Puedo ver que el drama del momento es atractivo. Ofrece una grandeza, una pureza que arrastra a nuestros seres posiblemente fallidos, titubeantes y ambivalentes. Justifica todos nuestros fracasos, reveses y mediocridades; no éramos nosotras, eran los hombres, o el patriarcado, que nos detenía, nos objetificaba. Es más fácil pensar, por ejemplo, que nos discriminaba, en vez de que nuestro cuento no era lo bastante bueno u original como para que lo publicara The Paris Review, o que no encajaba con los gustos extremadamente idiosincráticos pero ampliamente respetados de su director. O que un hombre nos dijo algo horrible o sexual cuando trabajábamos en un programa de televisión, y nos deprimimos y nunca podremos alcanzar lo que habríamos podido alcanzar. Y, sin embargo, ¿creemos de corazón que esta es toda la historia? ¿Es esta una explicación completa y satisfactoria? Hay, por supuesto, sexismo, que nos sobrevuela y ensombrece a todos en toda clase de modos complicados e imposibles de cartografiar, pero ¿es la fuerza totalizadora, el relato central que organiza nuestras vidas? Es aquí donde el movimiento pasa de la corrección importante y excitante a la implausibilidad y la autojustificación. (Una de las profundamente anónimas dice: “Parece una forma muy aburrida de ver tu vida.”). ~
__________________
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Copyright © Harper’s Magazine.
Todos los derechos reservados.
Publicado con permiso especial del número de marzo.
es escritora y profesora de periodismo en New York University. Entre sus libros están The morning after: fear, sex and feminism y Uncommon arrangements: seven portraits of married life in London literary circles 1910-1939.