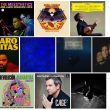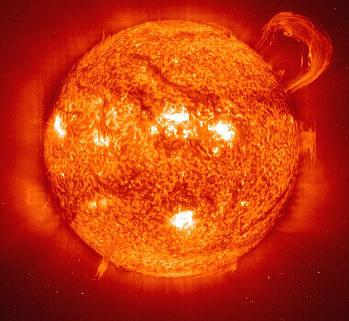La relación de la sociedad vasca con el terrorismo no es una historia ni de distancia ni de discordia. Si en el País Vasco de 2017 el rechazo a toda forma de terrorismo es casi unánime, entre 1968 y 2011 la actitud hacia ETA se expresó en tonos mucho más variados y hasta benignos. El terror practicado por ETA no obtuvo en Euskadi el desprecio total que reciben los atentados islamistas en Occidente desde que las Torres Gemelas fueron derribadas en 2001. A diferencia de ISIS o Al-Qaeda, ETA no fue el “otro”, sino que incluso se encargó de determinar quién era el “otro”. Si ETA contaminó la conciencia vasca más que el GAL, no se debe al mayor número de asesinatos, sino a la atracción que ejerció sobre una gran parte del pueblo vasco. Todo individuo genera anacronismos de autocomprensión: el yo actual se proyecta sobre el yo pasado descuidando las diferencias entre ambos. El anacronismo autocomprensivo más tentador, y previsiblemente más exitoso, afirmará que en el País Vasco de ayer y en el de hoy tanto los individuos como las instituciones juzgaron que los asesinatos cometidos por ETA eran medios políticos absolutamente ilegítimos. Si algunos temen que la memoria venidera confunda a las víctimas con los verdugos, más probable me parece que los manuales futuros describan a ETA como una organización socialmente arrinconada.
Aunque una parte minoritaria siempre se opuso de modo frontal al terror, la sociedad vasca del último medio siglo puede considerarse patológica en la medida en que amplios grupos sociales respaldaron a ETA. Hay que considerar a una sociedad enferma cuando, además de cobijar a una minoría claramente culpable (los asesinos), alberga también a un grupo que tolera y resguarda el terror de diferentes maneras: desde la pasividad muda a la complicidad activa. Esta preferencia por explicar responsabilidades más tenues, menos claras y, por ello, tendentes al olvido se ha convertido en un ejercicio habitual entre aquellos que han intentado explicar el funcionamiento de colectividades patológicas. Ya a comienzos de los años sesenta, Hannah Arendt nos enseñó que al mal radical lo suele acompañar y promover otro mucho más banal. Aunque existen diferencias esenciales, el análisis de la sociedad enferma por antonomasia (Alemania entre 1933 y 1945) ofrece conceptos valiosos para entender las responsabilidades más difuminadas y menos claras de la sociedad vasca. De modo espontáneo hemos utilizado tantas veces términos totalitarios para describir los problemas de la sociedad vasca que una reflexión más directa y consciente puede servir para descubrir si este símil es algo más que una exageración.
Como reacción a la tranquilidad y parsimonia con que la actual sociedad vasca quiere entender sus vínculos con el terror, tanto Edurne Portela en El eco de los disparos (Galaxia Gutemberg, 2016) como Gaizka Fernández Soldevilla y Raúl López Romo en Sangre, votos, manifestaciones (Tecnos, 2012) han construido la hipótesis de que casi ningún miembro de la sociedad vasca está absolutamente libre de culpa. En su libro, Portela lamenta “cuán cómplices hemos sido de la violencia”. Insistir en las zonas menos evidentes de culpa es fácilmente explicable por motivos estructurales. Por un lado, al contradecir una intuición antropológica básica (parece poco razonable que todos los miembros de una sociedad sean malvados), a la fuerza se necesita explicar que, en un momento histórico excepcional, muchos integrantes de una sociedad se hayan comportado de manera indeseable. En segundo lugar, el análisis de la responsabilidad suele tender hacia las zonas límite: tan obvia es la culpabilidad de Adolf Hitler y Adolf Eichmann que razonablemente el esfuerzo se dirigirá a determinar culpas menos transparentes. A la inteligencia le atrae la zona gris no para perpetuarla, sino para establecer delimitaciones donde todo aparece confuso. Por este mismo motivo, la completa certeza de la inocencia de la víctima hace que, intelectualmente, sea menos interesante hablar de ella, incluso si su actuación debe considerarse irreprochable desde una perspectiva moral.
Aunque el discurso de estos historiadores ha de servir para inquietar a una sociedad especializada en aminorar sus responsabilidades, atribuir culpa a todos los integrantes de la sociedad vasca me parece inadecuado, tanto desde una perspectiva histórica como filosófica. A pesar del respaldo social, siempre se enfrentó al terrorismo una minoría de la sociedad vasca, cuya tipología aún no ha sido descrita con completo detalle: asesinados, exiliados, perseguidos, marginados. Por otra parte, la convicción de que todos los miembros de una sociedad y, por extensión, todos los seres humanos están sellados por la culpa tiene un claro origen teológico. Filosóficamente no se puede suscribir este principio. Cuando no surge de una mala acción concreta y determinada, la culpa no es más que una metáfora. Antes de la primera mala acción, todos somos inmaculados. Si en el campo jurídico moderno se presume la inocencia de toda persona hasta que se pruebe su transgresión, la moral nos dice que todas las personas son inocentes hasta que actúan inicuamente. La culpa rompe un mundo de inocencia. La conciencia moral de la sociedad vasca es demasiado inmadura como para que pueda sacar partido de exageraciones teológicas, al estilo de Dostoievski o Camus. Si insistir en la culpa de todos tenderá a relativizar las responsabilidades, determinar quiénes y de qué son culpables es el primer objetivo de la reflexión sobre este problema. Alcanzar una determinación más precisa del qué y del quién de la culpa es el objetivo principal de este ensayo. Ya habrá otra ocasión de hablar del qué y del quién de la inocencia.
Sin llegar al extremo de la omnirresponsabilidad, el estudio de las sociedades patológicas ha llegado a atribuir responsabilidad a personas en apariencia inocentes. Me referiré a un concepto especialmente interesante: el de los comportamientos grises. A pesar de que el grado de la patología social vasca es mucho menor que el de la alemana, el análisis del concepto ha de servir para limitar la atribución de responsabilidad y culpabilidad. Primo Levi describió una agobiante paradoja en “La zona gris”. Este capítulo de Los hundidos y los salvados (1986) es digno de atención por dos motivos. En primer lugar, revela un principio terrible, extraído de la experiencia del lager: cuanto más tiránica es la opresión, menos inmaculado habrá sido el comportamiento de la víctima-superviviente. Por otra parte, Levi no se inclina ni por la banalidad del mal ni por diluir la culpa de los indudablemente criminales. Se trata de una teoría que expande el gris, sin aclarar el negro: “Este es […] el verdadero Befehlsnotstand, el estado de constreñimiento como consecuencia de una orden, y no el que invocan sistemática y desvergonzadamente los nazis arrastrados a los tribunales […] El primero es una elección que no tiene escapatoria, es la obediencia inmediata o la muerte; el segundo es un hecho intrínseco al centro del poder y hubiera podido solucionarse […] con alguna maniobra, con algún retraso en la carrera, con un castigo moderado.” En el deseo de extender el gris, perder el negro que colorea largos pasajes de la historia vasca equivaldría al fracaso intelectual.
A pesar de su densidad, la categoría de la zona gris no sirve para explicar las relaciones que la sociedad vasca mantuvo con ETA. En el País Vasco, se pudo sobrevivir sin colaborar. El terrorismo nunca controló tanto a la sociedad vasca como para que la supervivencia de las víctimas condujese a la creación de figuras como la del Kapo o el Sonderkommando. ¿Cuáles fueron los pecados de la sociedad vasca? Si nos dirigimos al extremo activo de culpa, las faltas mayoritarias tampoco fueron ni el asesinato ni la colaboración directa con el terrorismo. Ni siquiera se votó de modo entusiasta a partidos proetarras como Herri Batasuna. La frivolidad y la frialdad constituyen la expresión vasca de la banalidad del mal. Si la frialdad fue nuestro pecado de omisión, la frivolidad fue nuestra acción más reprobable.
A numerosos sectores de la sociedad vasca, como a numerosos estudiosos extranjeros del País Vasco, les fascinó el halo romántico del terrorismo. Era natural que esta seducción se propagase en una comunidad como la vasca; por un lado, íntimamente industrializada y modernizada, por otro, deseosa y nostálgica de una existencia rural. Esta frivolidad revolucionaria, extendida por toda la juventud –incluso por la no nacionalista–, solo comenzó a detenerse en el momento en que se vio a gran escala y sin posibilidad de disimulo la realidad del terrorismo. Como de tantas otras cosas, el fin de la superficialidad comienza el 11 de septiembre de 2001. A pesar de las diferencias de estos crímenes con los que eran habituales en la sociedad vasca, a nadie se le pudo esconder el hecho fundamental que caracteriza a todo terrorismo: el asesinato indiscriminado del inocente.
Si la frivolidad fue exclusivamente vasca, la frialdad es el modo de existencia de las sociedades modernas. No fuimos fríos al terrorismo porque fuimos vascos, sino porque las sociedades tienden a comportarse de modo insensible ante el dolor ajeno. La renuncia a ayudar a conseguir fondos para pagar el rescate de Javier Ybarra –narrada en el reciente El comensal– muestra que esta frialdad no nace de la adhesión al terrorismo, sino de la enorme dificultad que todo acto compasivo entraña. Si en el País Vasco hubo pocas Arantzas –la humanísima hermana del terrorista en Patria, de Aramburu–, es porque hay pocas personas de esta densidad moral en un mundo egoísta. Si Ojos que no ven se titula la novela de González Sainz sobre el País Vasco, también podría dar nombre a cualquiera de las comunidades en las que el hombre moderno habita. Otras sociedades menos patológicas podrán mirar por encima del hombro a la vasca por su frivolidad. Se jactarán vanamente, sin embargo, si piensan que, ante la desgracia cotidiana de algunos vecinos, se hubieran comportado con mayor humanidad.
Si nuestras culpas han sido la frivolidad y la frialdad, es hora de circunscribir el quién. ¿Realmente todos fuimos culpables? En Eichmann en Jerusalén, Arendt recuerda que durante el proceso contra el militar nazi solo se oyó el nombre de un alemán que auxilió a los judíos. En la declaración de Abba Kovner, se describió el comportamiento del sargento Anton Schmid, quien proporcionó a guerrilleros judíos documentos y pertrechos sin pedir dinero a cambio entre octubre de 1941 y marzo de 1942, cuando fue descubierto y ejecutado. Arendt insiste en que “constituyó el primero y el último ejemplo de una actitud de esta índole adoptada por un alemán”. La pregunta es obligada: ¿cuántos Anton Schmids hubo en el País Vasco? ¿La extensión del nosotros culpable puede ser reducida por la presencia de ciudadanos que ayudaron desinteresadamente a los perseguidos?
Solo las víctimas pueden responder a esta pregunta. La publicación de Patria ha permitido que muchas víctimas recordasen a la sociedad vasca la soledad a la que les condujo, paradójicamente, su inocencia. A la hipótesis de que hubo más Anton Schmids en el País Vasco que en el Tercer Reich la hace plausible no solo el optimismo. De modo directo, la opresión la ejercía en el País Vasco una minoría social, mientras que la alemana era practicada por la mayoría estatal. Las buenas acciones salieron mucho más caras allí que aquí. Al narrar el caso de Anton Schmid, Arendt defendió una teoría histórica muy particular, en cierta medida contraintuitiva: no existen las bolsas de olvido; toda buena acción será recordada. Si esta teoría es cierta, las personas que ayudaron, quienes ni fueron fríos ni frívolos, irán siendo recordadas. Si estos pequeños héroes no consiguen tener un papel en el relato de la historia vasca reciente, la conclusión que se puede sacar no es en absoluto halagüeña: o existen las bolsas de olvido o existieron tan pocos Anton Schmids como en Alemania, pero en circunstancias mucho menos adversas. ~
(Bilbao, 1982) es profesor de la Universidad Adolfo Ibañez (Santiago de Chile). En 2016 publicó Carl Schmitt pensador español (Trotta)