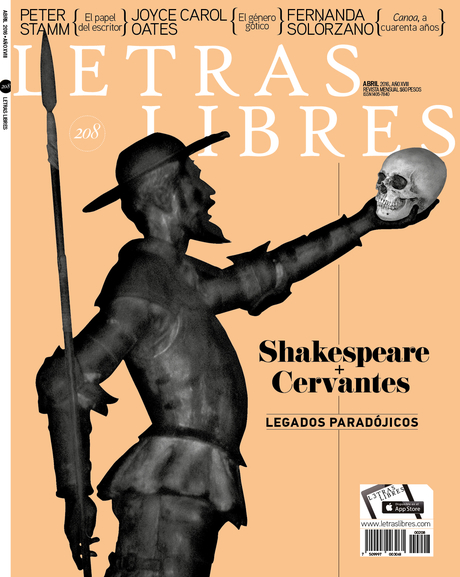Gonzalo Lizardo
Memorias de un basilisco
Ciudad de México, Martínez Roca, 2020, 648 pp.
Se ha dicho con insistencia que nada parece más fácil de escribir que una novela histórica aunque nada sea más difícil de lograr que una buena novela histórica. La Historia, con mayúscula, le ofrece generosamente al autor la trama y los personajes, la amargura de la épica o las delicias de la intimidad. Y está tan lejos la historia de ser una ciencia exacta que Hayden White (Metahistoria, 1973) la degradó, en pleno giro lingüístico, a ser uno más de los discursos de la ficción, disociándola de buena gana –pero con insalvables dificultades retóricas– de la verdad histórica. Ese criterio científico fue arrumbado al rincón de la muñeca fea por el posestructuralismo. La buena noticia es que en nuestro siglo un Ivan Jablonka (La historia es una literatura contemporánea, 2014) regresó, con el recurso del método en la mano, a poner orden.
Ante esa mesa tan bien puesta, el novato o el irresponsable se sirven, golosos, del pasado porque creen que esa forma sobrestimada de literatura que ha llegado a ser la novela –y lo digo yo mismo con hondo remordimiento habiéndome quemado las pestañas leyendo tanta novelería pasajera e inútil– los retribuirá con la fama y la fortuna. Es extraño que el aficionado, al soñar con escribir novelas históricas, olvide casi siempre que su lector ideal debe conocer el desenlace de la novela porque, sencillamente, ya está escrito: Guillén Lombardo fue llevado al quemadero de la Inquisición el 19 de noviembre de 1659. Toda historia tiene un final y el novelista puede variarlo, prostituirlo, idealizarlo pero los hechos –como los sueños– hechos son.
Más arduo aún es lograr una novela biográfica que no sea una vulgar biografía novelada de aquellas que abundan en el mercado y que pasan, gracias a la estulticia de algunos editores, por novelas. Y peor aún, en grado de dificultad, es rehacer “la novela de una vida” cuando el protagonista ya lo ha hecho, de alguna manera, se trate de Cellini, Rousseau o Servando Teresa de Mier. Hubo un tiempo –me dirán que anterior a la posmodernidad y a Benjamin, su involuntario profeta– en que el original fue tenido en más estima que la copia.
Gonzalo Lizardo (Fresnillo, 1965) no pertenece a ninguna de esas variedades de ingenuos incurables o de aprendices codiciosos. Nadie parecía mejor equipado para escribir una novela sobre don Guillén Lombardo (1611-1659) que el zacatecano Lizardo. Es uno de los narradores más interesantes de nuestra generación –en Inmaculada tentación (2015) hay cuentos magníficos– y un académico de primer orden, autor de El demonio de la interpretación. Hermetismo, literatura y mito (2017), ensayo, a su manera, impecable. Recibió –finalmente– de Vicente Riva Palacio (Memorias de un impostor. Don Guillén de Lampart, rey de México, 1872), de Luis González Obregón (D. Guillén de Lampart. La Inquisición y la Independencia en el siglo XVII, 1908), de Gabriel Méndez Plancarte (Don Guillén de Lámport y su ‘Regio Salterio’. Manuscrito inédito de 1655, 1948) y de Andrea Martínez Baracs (Don Guillén de Lampart, hijo de sus hazañas, 2012) el testigo para hacer una edición ejemplar de Cristiano desagravio y retractaciones de don Guillén Lombardo. Manuscrito de 1651 (2017), una de las grandes apologías entre las escritas por los presos del Santo Oficio de la Inquisición en defensa de su honra e inocencia, en este caso la de quien fuera nuestro primer moderno en materia de horror contra la tortura, tolerancia religiosa y, por así decirlo, multiculturalismo. En ese momento –supongo– a Lizardo ya lo había tentado, no el demonio hermenéutico de la interpretación, sino el mundano demonio de la novela.
Para lograr una novela histórica tan ambiciosa –y no un mero y galdosiano “episodio nacional”– a Lizardo le faltaron varias cosas. Para empezar, el don narrativo natural, el cual no es propio de todos los buenos novelistas que, sin embargo, saben suplir con un par de virtudes ausentes en Memorias de un basilisco: la profundidad psicológica o la arquitectura monumental. Me explico ejemplificando con tres novelas históricas mexicanas, de distinto calado: Noticias del Imperio (1987), de Fernando del Paso, Rasero. El sueño de la razón (1993), de Francisco Rebolledo y Ángeles del abismo (2004), de Enrique Serna. Al instinto narrativo –del que careció como desmesurado e inconcluso enciclopedista–, Del Paso unió, junto a su sabiduría documental, el desbordante delirio verbal del monólogo de la emperatriz Carlota que torna inolvidable su novela y logró hasta un mérito psicoanalítico, haciendo aflorar, legítimo, el avergonzado y un poco clandestino amor de muchos liberales mexicanos por el infausto emperador austríaco y su joven (y longeva) esposa. Rebolledo, después, tuvo la descabellada osadía de tentar lo imposible: nada menos que un ilustrado vidente gracias al orgasmo, a mitad del camino entre Diderot y el doctor Wilhelm Reich. Finalmente, Serna ha demostrado que no se requieren ideas muy originales para escribir buenas novelas porque el experto constructor de tramas –como Vicente Leñero, su maestro– no necesita de novedades historiográficas o de trucos de magia negra. Ángeles del abismo es, como la de Lizardo, una novela virreinal heredera de las de Riva Palacio donde no fue necesario ir demasiado lejos para levantar una estructura vistosa y transitable, compleja sin ser estorbosa en su calculada ingeniería, logrando una obra estupenda –novelón de convento incluido– sobre el crepúsculo de los dioses mesoamericanos sufrido por los indios.
Lizardo, en cambio, no pudo ir más allá del cuento o de la variada invención, moldes de los que se ha servido con pericia. En Memorias de un basilisco, el cuadro de la época de Guillén Lombardo es tan abrumador como inhábil su creador para rematar cada uno de los cuatro “misterios” que componen una novela aburrida donde Lizardo volcó todo su archivo y lo distribuyó entre la familia irlandesa de don Guillén, sus amigos y adversarios europeos, el clero y los jesuitas que educaron al mártir en España, la corte de Felipe IV y del conde-duque de Olivares (siempre que aparece el valido la novela brilla) que en mala hora reclutó al aventurero, los conspiradores irlandeses, los inquisidores y su tribunal, los herejes que comparten prisión, torturas y códigos con el héroe, así como los amigos y los adversarios novohispanos de quien quiso ser rey de México para liberarlo, sin olvidar la cuota de género con admiradoras y prometidas. Lo mejor del libro es aquello que viene, casi directamente, del Cristiano desagravio y retractaciones de don Guillén Lombardo, lo cual será muy atractivo para quien desconozca la curaduría hecha previamente por Lizardo de ese manuscrito, pero es redundante para los pocos que lo conocemos; los capítulos de capa y espada solo engordan con simpatía por “el impostor” lo que en Riva Palacio, en el siglo antepasado, era una mezcla de ignorancia, prejuicios y moralina porque el buen general y literato tenía al irlandés por un libertino sin redención.
Estamos ante un caso de lo que, variando un título de Anthony Grafton, podría calificarse como una consecuencia trágica de la erudición, como si la libertad de los novelistas frente a la historia se hubiera perdido el día –ignoro cuándo fue– en que, temerosos del mal de ojo de la academia, empezaron a agregar bibliografías a sus volúmenes. Tanto sabe Lizardo de Guillén Lombardo que el personaje se le perdió, no solo porque las idas y venidas en la cronología se le escapan al novelista, sino sobre todo porque apenas aparece, en el libro, una invención novelesca capaz de humanizar al héroe. Al transitar por las páginas, casi todo es un eco proveniente de lo que dejó escrito y no de la psicología que Lizardo tenía la libertad (y la obligación) de inventarse. Al zacatecano le pasó lo mismo, me temo, que a Reinaldo Arenas cuando redescubrió para el boom al doctor Mier en El mundo alucinante (1968): nos guio hacia las memorias del fraile regiomontano, de la misma manera que Memorias de un basilisco será, para su autor, una costosa introducción a don Guillén, aunque para el resto de sus lectores sea acaso esa enigmática excitativa que yo –saturado por el autor del Regio Salterio– no he sabido leer.
Una novela de casi seiscientas cincuenta páginas, escrita por un erudito en el tema, desde luego, tiene sus tramos de agradable lectura, no tanto por el lenguaje tan solo correcto y a ratos simpático de Lizardo sino por su amor hacia don Guillén, notable, por ejemplo, cuando expone el código inventado por el prisionero para comunicarse en las inmundas tinajas del tribunal con el resto de los herejes. Goza de espesura novelesca el virrey y obispo don Juan de Palafox y Mendoza, enemigo de los jesuitas y de complicada relación con el héroe de Memorias de un basilisco; conmueve don Guillén en su extravagante combinación de credulidad y malicia; tiene mucho mérito la averiguación del autor en los nexos del mártir con los indios y los negros de la Nueva España y nunca dejará de sobrecoger el antijudaísmo del Santo Oficio, herético predecesor, sin justificación alguna, de los campos de exterminio del siglo XX. Pero a Lizardo, en fin, le pasó lo que a don Guillén, quien en la página 244 de las Memorias de un basilisco confiesa que “por desafiar mi talento con la pluma, solía imponerme dificultosos ejercicios, como fue el de aplicar un solo asunto con seis cartas distintas”.
Yo hubiera preferido –si ello importa– que Lizardo le dedicase a Guillén Lombardo una biografía seria y definitiva en vez de dejarse tentar por el demonio novelesco que desde sir Walter Scott nos atosiga. No es, empero, la primera vez que un escritor dotado fracasa frente a un personaje histórico. No hay una buena novela sobre Zapata y las “memorias” de Villa, por Guzmán, desentonan. Yo pensaba que era labor imposible novelar a Napoleón, como lo demostró Louis Aragon en La Semaine Sainte (1958), hasta que llegó Simon Leys y le dedicó un notable fragmento, por breve, de vida imaginaria en 1986. Quizá la valerosa aventura de Guillén Lombardo en la Nueva España sea tan fantasmal como su discutida presencia en el interior de la columna del Ángel de la Independencia, de la Ciudad de México, en calidad de convidado de mármol junto al cadalso y habrán de pasar décadas o siglos para que un novelista atrape a su alma esquiva porque a Gonzalo Lizardo, el mejor de los candidatos, se le escapó. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.