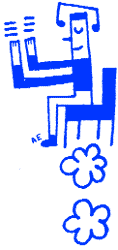El pasado mes de abril se cumplieron veinte años del Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin a la violencia en Irlanda del Norte, uno de los conflictos más duraderos y sangrientos de la segunda mitad del siglo XX en Europa occidental. Resultó algo sorprendente la poca atención que recibió el aniversario, cuando esa región y ese acuerdo están llenos de lecciones útiles para cualquier interesado en la resolución de conflictos. De hecho, “ulsterización” es uno de los términos que son lanzados con violencia de un lado a otro en el debate catalán, sin que nadie sepa muy bien a qué se refiere, más allá del reconocimiento de la existencia de dos comunidades enfrentadas (y no un solo pueblo).
Para terminar con la violencia, el acuerdo establecía tres ejes: una Asamblea Parlamentaria y un ejecutivo propios; un consejo ministerial y varias instituciones “norte-sur” que vinculaban Irlanda del Norte con la República de Irlanda; y otras tantas que reforzaban la colaboración “este-oeste” entre el Reino Unido y la República de Irlanda. La Asamblea norirlandesa se rige por normas consociacionales que garantizan la representación en el ejecutivo de ambas comunidades, la católica y la protestante, y de hecho algunas áreas legislativas exigen una doble mayoría, no solo en el conjunto de la cámara sino entre los diputados de cada una de las comunidades. El acuerdo fue aprobado por amplias mayorías en sendos referéndums, en Irlanda del Norte y en la República. Veinte años más tarde, y con la amenaza del impacto del Brexit, hay un éxito incuestionable: el fin de la violencia. Es una baza de tal valor que opaca todo lo demás. Pero vale la pena rascar un poco para ver cómo funciona una sociedad partida en la que no hay violencia, pero abundan los recelos.
Las reglas están diseñadas para garantizar que las instituciones sean aceptadas por ambas comunidades y que ninguna pueda ponerlas a su servicio. Eso genera unas negociaciones muy complicadas para formar gobierno. De hecho, la autonomía ha conocido hasta cinco suspensiones, dos de ellas de apenas veinticuatro horas, pero una fue de cuatro años y medio, la segunda legislatura entera, y la más reciente dura desde las elecciones de marzo de 2017 hasta la actualidad. Durante las suspensiones, la región se gobierna desde Londres y el parlamento británico puede aprobar legislación. En 2017 por primera vez los partidos unionistas perdieron la mayoría, pero lo más interesante es que en ambas comunidades los partidos más duros, el dup y el Sinn Fein, han acabado superando ampliamente a los más moderados, el uup y el sdlp, que lideraron el proceso. Es desalentador comprobar que el porcentaje de voto sectario, es decir, el que reciben los partidos adscritos a una de las comunidades (los partidos pueden declararse “unionistas”, “nacionalistas” u “otros”) se mantiene invariable. El dividendo de la paz ha contribuido a mejorar la economía, pero el punto de partida era muy bajo.
En Cataluña parecen instalarse lentamente dos ideas: hay que generar un nuevo consenso que sustituya el anterior de matriz catalanista que el independentismo hizo saltar por los aires, y cualquier solución ha de ser refrendada por un voto. Como era de esperar, a la hora de especular con el nuevo consenso, nadie piensa en las concesiones propias que algo así entraña. Unos dan por descontados la intervención de tv3 y el fin de la inmersión lingüística. Otros consideran irrenunciable el derecho a la autodeterminación y el referéndum. Es evidente que falta mucho para poder negociar en serio. Entretanto seguiremos con elecciones autonómicas cada año y medio que apenas sirven para contarnos, nunca para gobernar, el parlamento cerrado cuando conviene, la retórica exaltada y la yesca presta.
El constitucionalismo creativo del Acuerdo de Viernes Santo ofrece algunas pistas para cuando llegue la hora de sentarse a hablar. Un sistema que obliga a tener a las dos comunidades en cuenta permite que posibles mejoras en autogobierno y financiación (en abstracto, probablemente bienvenidas por toda la población) no acaben premiando la grosera deslealtad institucional del otoño pasado. La independencia ha de ser (ya lo es) un objetivo político legítimo y legal, pero no puede convertirse en la razón de ser de las instituciones autonómicas, so pena de socavarlas y destruir su legitimidad. No se puede separar la dimensión exterior del conflicto de la interior.
El Ulster y Cataluña son sociedades partidas de gobernabilidad difícil y en buena medida atrapadas en sí mismas. Solo que para los norirlandeses eso supone un inmenso avance ya que dejan atrás cuarenta años de violencia y más de 3.500 muertos. Cataluña deja atrás los mejores y más prósperos años de su historia: es un gigantesco retroceso. Pero el nuevo sistema operativo de la sociedad catalana tiene que partir de esa realidad y superar un catalanismo dinamitado desde dentro. Los catalanes que votaron el 1 de octubre y los que se manifestaron siete días más tarde no se van a poner de acuerdo en un relato compartido, ni van a poder imponer su versión. Que cada uno conserve la suya y creemos instituciones que sean capaces de trascender esas diferencias. ~
Miguel Aguilar (Madrid, 1976) es director editorial de Debate, Taurus y Literatura Random House.













.jpg)