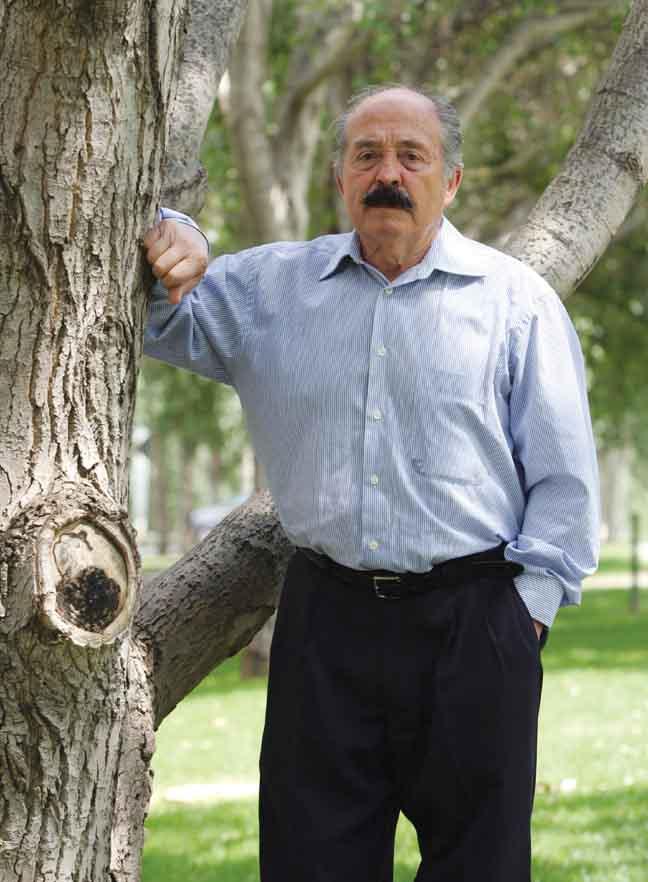Precede a Nada es verdad, de Veronica Raimo, una nota del editor: “El título original de esta obra, Niente di vero, contiene una ambigüedad intraducible en español: significa literalmente tanto ‘nada de cierto’ como ‘nada de Vero’, en referencia a Veronica, la protagonista de la novela.” Ya desde el principio, el lector se enfrenta, como mínimo, a dos expectativas de lectura: una autoficción que coqueteará con los alcances y los límites de la verdad, y un libro que, de algún modo, hará desaparecer a su personaje principal. Así, lo que Raimo nos ofrece es una narración original y divertida acerca de la familia, la identidad, el descubrimiento de la sexualidad, los vínculos con el otro y, sobre todo, la naturaleza de la ficción.
Para la autora nacida en Roma en 1978, las líneas iniciales de Anna Karénina (“Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su modo”) encierran algo de verdad y algo de mentira: en realidad, todas las familias son, a la vez, felices e infelices, y cada una lo es a su manera. La protagonista de Nada es verdad tiene una madre aprensiva que no conoce la privacidad; un hermano perfecto, también escritor; un padre maniático que levanta paredes en su piso de sesenta metros cuadrados; un abuelo entrañable y mentiroso, y una abuela que se encarga de recordarle su carencia de pechos. Pese a que la familia es el eje central de esta novela, alrededor de ella orbitan la memoria y la construcción de la verdad, una verdad que invariablemente nos elude. A diferencia de, digamos, David Sedaris, que se enmarca en el ensayo autobiográfico para sobrellevar la cotidianidad a través de la comedia; de Annie Ernaux, que reconstruye pasajes y personajes concretos de su vida para intentar comprenderlos o aprehenderlos; o de Sylvia Molloy, que se vale de la autobiografía para articular sus preocupaciones vitales y literarias, Veronica Raimo elige la autoficción no solo para indagar en sí misma, sino también para fabricar una imagen del otro, en particular de su familia.
Veronica, también llamada Verika, Veronika u Oca, emplea la ficción para escribir la verdad, pero ¿qué verdad? Mientras sus padres alardean de la genialidad de su hermano, Veronica decide robar dos dibujos de la escuela donde trabaja su madre y hacerlos pasar por suyos: “Acabé convenciéndome de que parte del mérito de verdad me correspondía. Era yo quien había decidido qué cuadros robar.” Mientras hace los deberes o se aburre en sus tardes adolescentes, le escribe a su amiga Cecilia cartas en las que fabrica otra visión de su existencia: “Hay al menos dos versiones de mi cuarto año de instituto: la más o menos real, de la que no recuerdo casi nada, y la escrita para Cecilia, de la que recuerdo casi todo.” La mentira, que parece ser una seña de identidad heredada de su abuelo Peppino, le permite, más que reconstruir una realidad, retenerla a medida que se le escapa. Cuando una amiga suya le pregunta: “Pero ¿por qué todas las novelas italianas tratan de lazos familiares? […] Y siempre hay un duelo. Parece como si la muerte la hubieran descubierto ellos”, ella contesta: “Hoy, recordando las palabras de mi amiga, me he dicho que en cierto modo tiene razón. A veces escribimos no para elaborar el duelo, sino para inventarlo.” Veronica necesita literaturizar la vida para volverla verdadera o, más bien, para sustituir la realidad por la ficción, pues no importa cómo ha experimentado ciertos acontecimientos, sino cómo los ha fabulado: “Le había cogido cariño a ese tiempo muerto de soledad. Se había convertido en parte de mí. Una parte fundamental. En esas horas me convertí en Veronika: una estrella del pop en permanente gira mundial que conocía hombres nuevos cada día y luego los dejaba, lista para marcharse hacia el siguiente destino.” Y, también, para llenar los huecos que deja la memoria, para completar lo que no se ha vivido con plenitud, para desplazar a la novela una realidad más acabada que la que le ha tocado en suerte. Por esta razón, cuando descubre la infidelidad de su padre con una antigua empleada suya, Rosa, lo que le preocupa no es el amorío per se, sino el estilo, la falta de imaginación: “No sentí rabia al descubrir que mi padre engañaba a mi madre, simplemente me decepcionó la elección. Más que la banalidad de un ejecutivo tirándose a una colega, me decepcionó la banalidad de Rosa, su escritura remilgada, las metáforas trilladas, esa redaccioncita sobre el amor.”
Aunque la novela está plagada de personajes bien delineados, unos más interesantes que otros, y aunque no le falta ni le sobra densidad, cabe preguntarnos si esto basta para tener una propuesta literaria sólida. Nada es verdad, que fue preseleccionada para el International Booker Prize este 2024, posee, a mi juicio, un defecto capital: un hilo conductor vacilante, una trama que hace aguas por doquier, una notable falta de cohesión entre lo que se cuenta y cómo se cuenta. Si este fuera un ensayo que titubea y se desdice, el lector aceptaría a ciegas el pacto con el género, pero en cambio es, o pretende ser, una novela. De hecho, la misma narradora se lo cuestiona: “Hace unos días, una amiga me preguntó de qué trataba mi nuevo libro, este libro. Yo no supe qué decirle, cada frase contradecía a la anterior, cada intento de síntesis me parecía ineficaz. Tenía la impresión de estar agavillando coartadas, de justificarme por una fechoría de la que nadie me había acusado.” Pese a ello, el libro se sostiene gracias al humor, a las anécdotas hilarantes que dan paso a la sonrisa (y con frecuencia a la carcajada), a las ocurrencias de la narradora, a su pericia estilística. Dicho de otro modo: lo que pierde de cara a la trama, lo gana de cara a la forma: “En mi familia cada uno tiene su manera de sabotear la memoria en beneficio propio. Siempre hemos manipulado la verdad como un ejercicio de estilo, la expresión más completa de nuestra identidad. En ocasiones nos concedemos por lo menos el beneficio de la duda en lo que a nuestros sabotajes se refiere, guardamos un pequeño resquicio en nuestro interior para restablecer la exactitud de los acontecimientos, pero lo contrario es mucho más frecuente: olvidamos la mentira inicial o el hecho mismo de que se trate de una mentira.”
He señalado ya que Nada es verdad hace desaparecer a su protagonista, y ese es precisamente uno de sus aciertos. Veronica es Verika, la artista plástica, para su madre; es Veronika, estrella del pop, en sus ratos libres; es Cucarachilla para el abuelo Peppino; es Oca para su padre; es Furcia para un chico a quien conoce en unas vacaciones; es Veronica para el lector que se aproxima a este libro, aunque es posible que esta sea otra de sus mentiras. No plantearé aquí las consabidas problemáticas de la llamada “literatura del yo”, que pretenden encasillar un género híbrido y a menudo inclasificable. Me interesa más el modo en que Veronica, el personaje, se coloca en el corazón del libro y al mismo tiempo se desdibuja, pues al final nos fraguamos una imagen de ella más por semejanza o por contraste con los otros que por lo que la misma Veronica nos narra.
Hacia el primer tercio de la novela, Veronica explica que suele pasar largas temporadas en Berlín y, sin embargo, no tiene casa propia: “Me encanta vivir en casas ajenas. Descubrir sus libros, sus discos, sus artilugios eróticos, los orgasmos de sus vecinos, usar sus champús, beber café en sus tazas. […] He escrito casi todos mis libros en Berlín, en casa de alguna otra persona.” Acaso no tener casa propia le dé la libertad de habitar en muchas otras, tanto como no ser nadie le permita ser, a la vez, todas las Veronicas posibles. Tal vez sea esto lo que persigue Nada es verdad: concebir una familia que sea capaz de convertirse en cualquier otra familia, real o imaginada, propia o ajena. ~