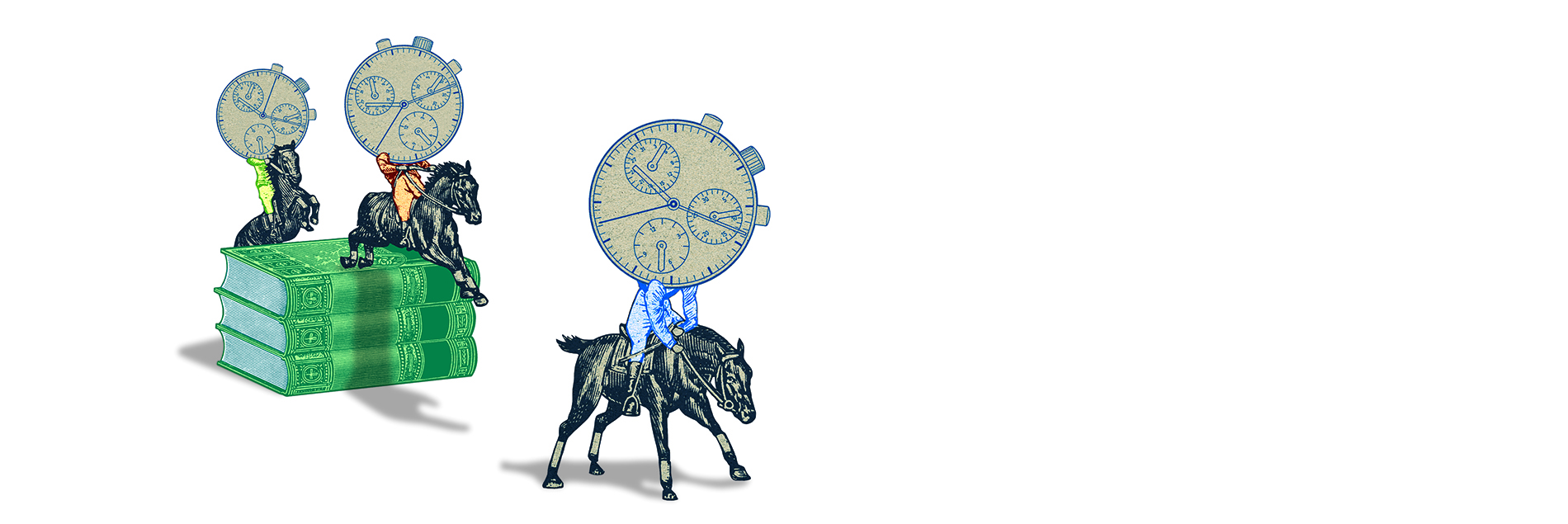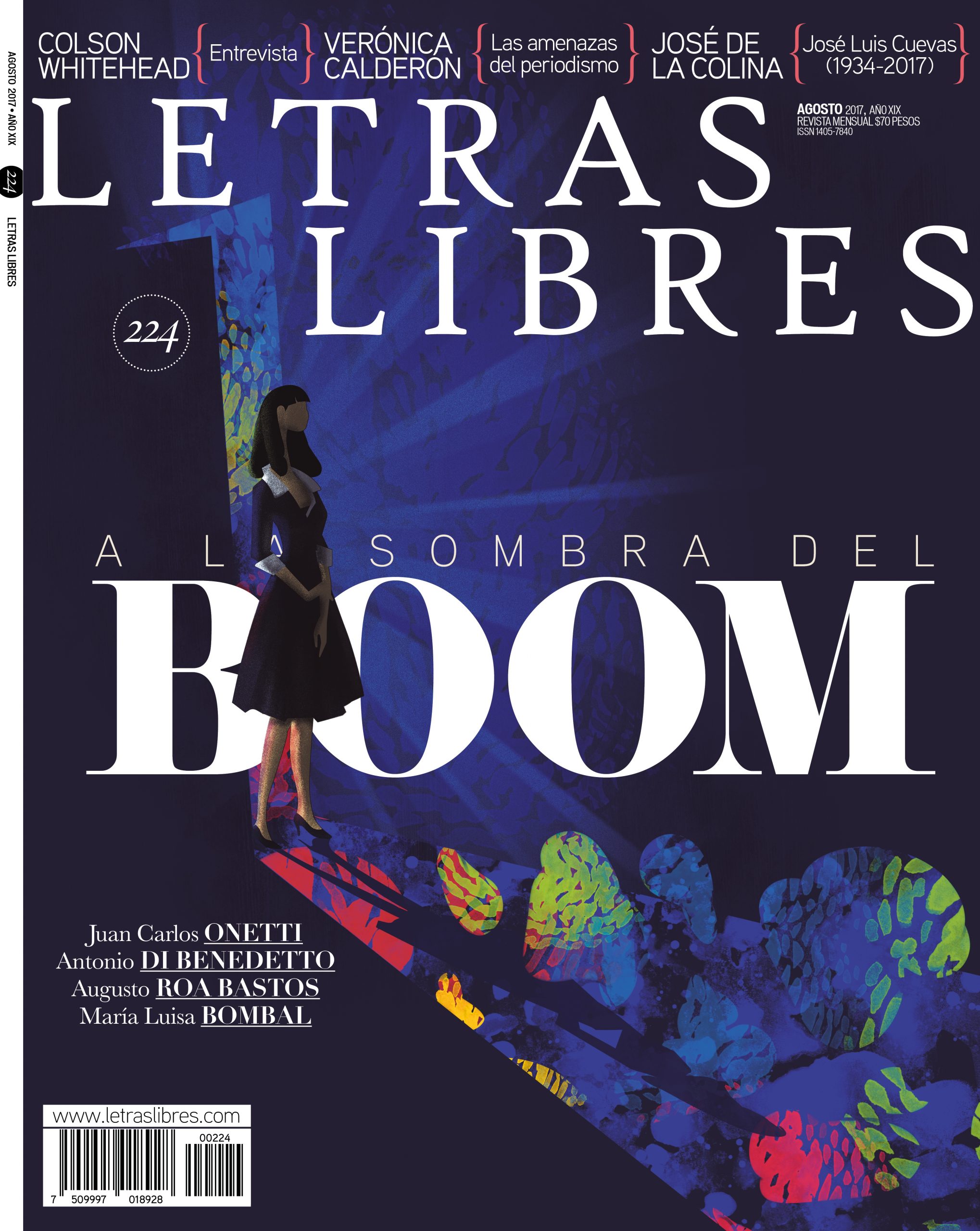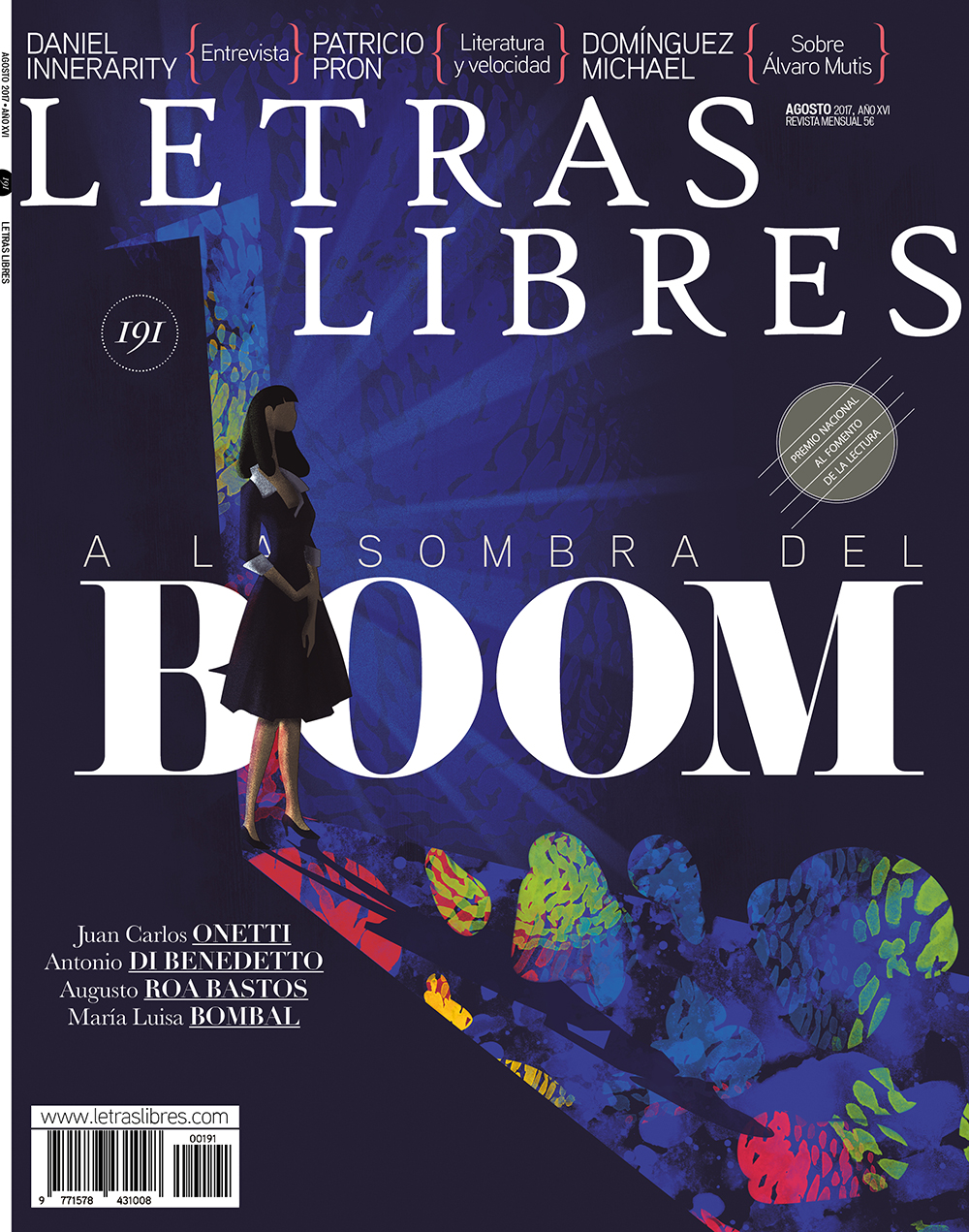1
“¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde”, exclama el Conejo Blanco, extrae un reloj del bolsillo, lo observa, echa a correr. Un siglo y medio después de que comenzase a hacerlo –en cierto libro publicado en 1865 cuyo título es Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas–, no mucho parece haber cambiado, excepto en un aspecto fundamental: ahora, quienes corremos somos nosotros. “Innovar el navío es ya innovar el náufrago; inventar la máquina de vapor y la locomotora es, además, inventar el descarrilamiento y la catástrofe ferroviaria”, observó sagazmente el filósofo francés Paul Virilio; para él, las innovaciones introducidas en el marco de la Revolución Industrial –definida por W. C. Sellar y R. J. Yeatman en 1066 and all that como “el descubrimiento hecho por todos los hombres ricos de Inglaterra al mismo tiempo de que niños y mujeres podían trabajar en las fábricas veinticinco horas al día sin que murieran en exceso”– contribuyeron a una aceleración de los intercambios (no solo materiales) entre las personas que, bajo “la ilusión de una velocidad liberadora”, produjo una rearticulación de la relación entre poder y riqueza, entendida esta última como “inseparable” de la velocidad de circulación de aquello que la conforma. En las promesas hechas de la Revolución Industrial en adelante –más, antes, para más personas, más rápido– se encontraba agazapado el accidente: el desplazamiento del campo a la ciudad, la transformación del campesino en proletario y el consiguiente aumento de la conflictividad social, el de la desigualdad, la proliferación nuclear, la sustitución de lo político por las fuerzas del mercado, el estado de excepción permanente, la volatilidad de las fronteras, la transformación del conflicto local en problema global, el agotamiento de los recursos naturales, la desaparición de numerosas prácticas y oficios, la precarización laboral, el desplazamiento de la producción a países de mayor rentabilidad debido a la pervivencia en ellos del trabajo en condiciones de esclavitud, el adelgazamiento de la credibilidad periodística motivado por la imposibilidad de chequear una información y al mismo tiempo “darla antes” que la competencia. Para Virilio, los cambios introducidos por las nuevas tecnologías en nuestros hábitos de trabajo y de interacción con otros, en nuestras formas de desplazarnos y aun en nuestra percepción de lo real nos han puesto ya en una situación de “velocidad absoluta” y, por consiguiente, de “control absoluto. Hoy en día, hemos puesto en práctica los tres atributos de lo divino: la ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez; la visión total y el poder total. Los multimedia nos enfrentan a un problema: ¿podremos encontrar una democracia del tiempo real, del live, de la inmediatez y de la ubicuidad? No lo creo, y aquellos que se apresuran a afirmarlo no son muy serios”.
2
No todos están de acuerdo con este diagnóstico, por supuesto: surgido en la década de 1990, y bautizado con un término inventado por el escritor de ciencia ficción Roger Zelazny en 1967, en los últimos cinco años un grupo de intelectuales británicos que se hacen llamar “aceleracionistas” ha concitado el interés de la prensa alt-right al sostener que el problema no es que vayamos muy deprisa, sino demasiado lento. Como recuerdan Robin Mackay y Armen Avanessian en su prólogo a #Accelerate: The accelerationist reader (2014), para los integrantes del grupo, la innovación tecnológica y el capitalismo en su variante más agresiva deben ser acelerados en favor de una optimización de la especie humana; para ello proponen una mayor automatización de la economía, la desregulación de los mercados y el adelgazamiento de unas estructuras gubernamentales obsoletas y ya impotentes frente al avance tecnológico,1 el desdibujamiento de los límites entre lo real y la virtualidad electrónica y la integración de hombre y máquina mediante la implantación de gadgets informáticos en el cuerpo.
Pero el reclamo por parte de los aceleracionistas de incrementar la velocidad con la que se avanzaría hacia una cierta “optimización” del ser humano no es nuevo, y alcanza incluso nuestros hábitos de lectura. La década de 1950 –que vio romper la barrera del sonido, celebró la carrera armamentística y disfrutó de la aceleración del blues y su transformación en rock and roll, entre otros epifenómenos del deseo de que todo sucediera más rápidamente– asistió también al surgimiento de la así denominada “lectura veloz”, un conjunto de técnicas que comenzó a ser desarrollado por una maestra estadounidense llamada Evelyn Wood cuando en 1957 esta descubrió que conseguía leer más rápido si se ayudaba deslizando un dedo sobre el texto. Wood aseguraba poder conseguir que sus alumnos pasaran de leer doscientas cincuenta o trescientas palabras por minuto, la ratio más habitual en un adulto según los expertos, a hacerlo a una velocidad de mil quinientas a seis mil palabras en ese mismo periodo de tiempo, y muchas personas le creyeron: al fundar el primero de sus institutos de enseñanza en Washington en 1959, Wood había “tocado el nervio” de su época, que se enfrentaba a más y más cantidades de información escrita sin haber desarrollado todavía las tecnologías que permitirían su indexación, procesamiento y archivo en las décadas siguientes; cuando, algunos años después, John F. Kennedy afirmó que él también hacía “lectura veloz”, todo Estados Unidos se puso (por supuesto) a imitarlo, y desde entonces el fenómeno no ha hecho más que crecer.
3
“¿Por qué los relojes no pueden guardar secretos? Porque el tiempo siempre lo dirá”, reza el chiste. Algo más de medio siglo después de que Evelyn Wood adquiriese notoriedad y una considerable riqueza prometiendo a sus clientes que era posible leer más y más rápido, no solo no hemos ganado la batalla contra el tiempo, sino que (además) la hemos perdido miserablemente, ya que, al tiempo que nuestra velocidad de lectura no aumentaba de manera considerable, la producción de textos crecía de forma meteórica. Acerca de todo ello nadie ha hablado mejor que Gabriel Zaid, quien en Los demasiados libros (1972 y ss.) advertía ya de la desproporción evidente entre el crecimiento del número de títulos y el de lectores. “En medio siglo (de 1950 a 2000), la población mundial creció al 1.8% anual y la publicación mundial de libros al 2.8%”, escribe Zaid. “La humanidad publica un libro cada medio minuto. […] Si alguien lee un libro diario (cinco a la semana), deja de leer 4,000 publicados el mismo día. Sus libros no leídos aumentan 4,000 veces más que sus libros leídos. Su incultura, 4,000 veces más que su cultura.” “So many books! So little time! What to do?” se preguntaba John Henry Wright en 1891 en un texto para la muy victoriana National Home Reading Union; antes que él, recuerda Zaid, los críticos del exceso de títulos fueron Séneca, Martín Lutero, Miguel de Cervantes y Samuel Johnson. “Si, en el momento de sentarse a leer, se suspendiera la publicación de libros, [un lector] necesitaría 300,000 años para leer los ya publicados. Si se limitara a leer la lista de autores y títulos, necesitaría casi veinte años”, apunta Zaid.
Después de Los demasiados libros, las cosas no han mejorado visiblemente, desde luego; por el contrario, “la ilusión de una velocidad liberadora” y una pérdida considerable de prestigio por parte de la literatura han provocado una multiplicación exponencial de los títulos publicados de la que da buen ejemplo el negocio editorial español. Según datos de la Federación de Gremios de Editores de España (fgee) y de la Agencia Española del isbn, en 2016 la industria editorial de ese país publicó 81,391 títulos (sin contar autoeditados, ¡!), un 55.05% más que en 1998 (52,493); lo hizo en un número inferior de ejemplares –en 2015 (últimos datos disponibles) este era de 225,277,000 al año, un 16.33% menos que en 1998, cuando se produjeron 269,248,406– y con una tirada media inferior: 2,810 ejemplares por título, un 45.21% menos que en 1998, cuando era de 5,129 ejemplares. De acuerdo con estos datos, los “títulos vivos en oferta” alcanzaban en 2015 los 586,811, mientras que en 1998 eran 222,595, lo que significa un incremento del 163.62% (¡!) en menos de diez años.
4
Unos años atrás, el escritor Lincoln Michel publicó en la revista electrónica estadounidense Electric Literature una infografía cuyo tema era cuánto se tarda en leer determinados libros; a partir del cálculo de que una persona lee aproximadamente trescientas palabras por minuto, Michel estableció que la lectura de Antígona de Sófocles le demandaría algo menos de una hora (0.61); El zoo de cristal de Tennessee Williams, 1.15; El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, 2.62; Un mundo feliz de Aldous Huxley, 3.54.
Una objeción plausible a este cálculo es que es improbable que las 2.96 horas que el lector “invierte” en la lectura de (digamos) Como agua para chocolate de Laura Esquivel tengan el mismo valor ni las consecuencias para este que las 2.10 que destine a Una habitación propia de Virginia Woolf; a falta de desarrollar herramientas que permitan calcular la trascendencia que los libros tienen en nuestras decisiones y el tiempo que estos nos acompañan tras su lectura, la algo incómoda vecindad de Woolf y Esquivel tal vez admita todavía otra matización, que trasciende a ambas autoras: posiblemente un lector “poco sofisticado” no tenga dificultades para leer el libro de Esquivel en algo menos de tres horas, pero es posible que su lectura del de Woolf se vea lentificada por el tipo de cosas que ciertos editores –y un entramado en el que confluyen maestros, clubes de lectura, talleres literarios, críticos y publicistas, siendo estos últimos, a menudo, una y la misma cosa– intentan impedir: que el lector tenga que buscar una palabra en el diccionario, subraye una frase, apunte una cita en algún cuaderno, escriba una nota al margen. Naturalmente, todas estas cosas constituyen formas de habitar un libro –y de ser habitados por él, por supuesto–, pero, en la medida en que la velocidad de lectura constituye un criterio determinante para la valoración de esta, son vistas inevitablemente como obstáculos a eliminar en una carrera desenfrenada hacia la absorción del texto rápidamente y sin molestias.
5
Uno de los problemas más evidentes de los intentos destinados a devolverle atractivo a la literatura poniendo de manifiesto que leer “toma poco tiempo” –como el de Electric Literature, el del sistema público francés de transporte, que el año pasado instaló en algunas de sus estaciones máquinas expendedoras de relatos que el usuario podía seleccionar indicando el tiempo aproximado de duración de su viaje, o la revista Reader’s Digest, que reproduce artículos de otros medios abreviándolos– es que, por supuesto, leer toma bastante tiempo, además de que, como recuerda Zaid, es caro: “Para una persona que gane el salario mínimo en los Estados Unidos, dos horas dedicadas a leer una novela de diez dólares valen tanto como el libro. Si gana diez o cien veces más, su tiempo vale diez o cien veces más que el libro”; si (agreguemos) el libro adquirido por diez dólares requiere algo más de dos horas de lectura, se lee “a pérdida”.
Aunque esfuerzos como los de Electric Literature apuntan a subvertir la idea de que hay demasiados libros y no hay tiempo para leerlos, lo cierto es que lo que ponen de manifiesto es que la ratio entre libros y tiempo es esencialmente negativa, lo cual (naturalmente) sería algo menos alarmante si la “lectura veloz” funcionara. Pero, por supuesto, no lo hace. Si bien técnicas como la subvocalización –las palabras se leen pero no se pronuncian mentalmente, para ahorrar tiempo–, el seguimiento de la lectura con un dedo o un objeto para que el ojo se mueva más velozmente, el escaneado en busca de “palabras clave” o su “lectura” “en s” o “en z” permiten efectivamente elevar la velocidad con la que se lee un texto, lo cierto es que a menudo entorpe- cen su comprensión:2 al evaluar el grado en que lo hacía un grupo de estudiantes entrenados en estas técnicas, el profesor de la Universidad de Missouri Ronald P. Carver comprobó en la década de 1990 que su grado de comprensión de lo que habían leído se encontraba por debajo del 50%, lo cual suscitó una polémica, que dura hasta nuestros días, con defensores de la “lectura veloz” sosteniendo que ya esa cifra es un éxito –y admitiendo, al mismo tiempo, como se hace en uno de los manuales más populares, que “el escaneado puede no ser lo ideal si el objetivo principal es entender el texto”; no aclara cuál otro podría ser–3 y detractores de dicha técnica, que se preguntan cuáles serían las consecuencias prácticas de que un cirujano o un piloto optaran por recurrir a ella la próxima vez que se enfrenten a alguna publicación en su ámbito profesional. Carver demostró que, a mayor velocidad de lectura, menor comprensión de lo leído, y lo hizo poniendo de manifiesto que los estudios que afirman lo contrario presentan problemas metodológicos o han sido manipulados, por ejemplo al poner a prueba la velocidad de lectura con un texto que el lector conoce parcialmente de antemano: tal vez este es el caso de, por ejemplo, Anne Jones, quien en 2007 se consagró campeona mundial de lectura veloz tras leer Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en 47 minutos (a razón de 4,200 palabras por minuto) con una comprensión lectora del 67%; es improbable que Jones no conociera el argumento, el estilo de J. K. Rowling o a los personajes de antemano y no pudiese, por consiguiente, confeccionar un relato convincente a partir de su “lectura” y la información previa de la que disponía.
6
“El problema con la lectura veloz es que, para cuando te das cuenta de que el libro es aburrido, ya lo has terminado”, bromeó Franklin P. Jones; Woody Allen, más realista, admitió: “Hice un curso de lectura rápida para leer Guerra y paz en veinte minutos: va de Rusia.” La “lectura veloz” no sirve para mucho más que para hacer chistes (e. g. y para escribir ensayos como este) porque (véase el estudio científico dedicado al tema en la revista Psychological Science in the Public Interest en 2016: “So much to read, so little time. How do we read, and can speed reading help?”) el ojo humano solo puede fijar tres palabras al tiempo –lo que hace que leer toda una página “de un solo vistazo” sea biológicamente imposible– y el cerebro ve limitada su capacidad de almacenamiento cuando se superan las cien palabras por minuto; llegados a cuatrocientas, ya ni siquiera pue- de asimilar lo que se lee. A pesar de ello, la presión porque se desarrollen técnicas que permitan “leer” más rápidamente, y la supuesta satisfacción de esa demanda mediante libros, software de entrenamiento ocular y apps, aumentan en la medida en que se manifiesta un retroceso en los índices de comprensión lectora4 y se incrementan la publicación en la red y la oferta de textos impresos: el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos estimó recientemente que en ese país se pierden doscientos veinticinco billones de dólares anuales por la incapacidad de sus trabajadores para comprender textos escritos y un informe de Chronicle of Higher Education de ese mismo país sostuvo que la lectura de textos en la red es más bien un escaneado, y que, aunque constituye una forma de alfabetización, está ocasionando graves daños en la forma “correcta” de leer.
7
“Más, antes, para más personas, más rápido” solo resulta una consigna válida si no se consideran las limitaciones del mundo físico, que constituyen un obstáculo pa- ra el aumento indefinido de la producción y arrojan preguntas sobre para quién se produce. En 2015, la facturación del sector editorial español seguía un 30.8% por debajo de la de 2008, que ya había bajado en relación a años anteriores (son datos de la fgee); el negocio editorial (no solo el español) es uno de los ámbitos económicos en los que se cree en la Ley de Say, de acuerdo con la cual toda oferta crea su demanda: lo que los editores han estado haciendo desde la irrupción de la crisis económica es (básicamente) producir más títulos para vender la misma cantidad de libros. Pero el problema es que ese aumento de la oferta de títulos no solo no genera un incremento de la demanda sino que la inhibe: en la medida en que disminuye el tiempo de exhibición en librerías, y en el marco de la reducción de los espacios de cierta masividad en que se escribe sobre libros o de los presupuestos editoriales para publicidad, el lector no se entera de su existencia y el libro no participa de las conversaciones que constituyen su finalidad última y la razón por la que fue publicado. “Muy pocos se reeditan, menos aún se traducen”, advierte Zaid; la multiplicación de los libros –y la recurrencia inevitable a ciertos eslóganes concebidos para hacerlos destacar por sobre la superficie de una marea que se antoja imparable: “Imprescindible”, “Una lectura necesaria”, “Una de las mejores voces de la literatura panameña”, “El nuevo Ernest Hemingway”, “La nueva Shirley Jackson”, “La nueva Shirley Jackson que no es la que era la nueva Shirley Jackson el mes pasado”, etcétera– devalúa el libro y la cultura letrada que se articula en torno a él; en algún sentido, y más que en lo que se publica5 –ya que siempre ha habido libros malos, prosa de circunstancia, jóvenes promesas devenidas tristes realidades, bestsellers que ni siquiera venden, exescritores–, es en el aumento de la oferta literaria donde se debe buscar el origen de la depreciación de la demanda de libros, como si los lectores, hartos de las promesas del negocio –y a ratos imposibilitados incluso de enterarse de ellas–, hubiesen perdido todo interés en una lectura de libros que no puede ser acelerada, que es concebida como un obstáculo hacia algo –el “ser culto”, el “estar al día”, el “saber”– que no puede ser alcanzado nunca del todo.
8
“La productividad moderna reduce el costo de la reproducción mecánica y aumenta el costo de la reproducción socrática”, afirma Gabriel Zaid; esto significa que la multiplicación de los libros no supone un incremento de los usos sociales de la literatura; por el contrario, esta es vista como esencialmente inútil, y no debería sorprender que, según el informe de la fgee de 2016,6 “en los últimos cinco años, la literatura ha registrado un descenso en la facturación del 19.9%”; si se la concibe como una actividad destinada únicamente a la adquisición de un cierto conocimiento o como algo que se hace solo “para pasar el rato”, la literatura pierde ante otras formas de entretenimiento –muy notablemente, ante los medios audiovisuales, cuyas series algunos definen ya como “la nueva literatura”– y ante otros soportes de la información.
Vivimos tiempos no particularmente buenos pero tampoco mejorables; inmersos como estamos en el régimen de “velocidad absoluta” del que habla Virilio, en los últimos años hemos visto cómo la comida rápida y la precocinada disminuían el tiempo dedicado a la alimentación, el fax agilizaba los intercambios postales y el correo electrónico los volvía instantáneos, la inmediatez de la noticia en redes sociales y las alertas de Google hacían innecesario esperar al periódico del día siguiente, la venta electrónica volvía innecesario salir de compras y las aplicaciones de emparejamiento online reducían considerablemente el tiempo de búsqueda de pareja. Un estudio de la Universidad de California demostraba recientemente que, en palabras del neurobiólogo Peter Whybrow, “el ordenador actúa como cocaína electrónica”; al tiempo que acelera nuestros hábitos de comunicación y consumo ejerce sobre nosotros una especie de condicionamiento implícito cuyos resultados son: una dependencia cada vez mayor de su funcionamiento, la adopción de un estilo epigramático en nuestros intercambios por escrito dentro y fuera de la virtualidad, un aceleramiento de la circulación de noticias y rumores que impide cualquier atisbo de control por parte de la prensa y (por consiguiente) facilita la manipulación política del sujeto, una presencia tan consistente en la red que determina que el propio sujeto perciba su historia personal y la época en que vive como una sucesión de acontecimientos aislados, presididos por la lógica asociativa del enlace pero no por su potencialidad de contribuir a un relato coherente y unificado; en una época que prefiere flexibilidad y capacidad de reacción a constancia y tendencia al análisis, todos estamos, literalmente, histéricos.
9
Algo después de la publicación de Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll admitió que había creado el personaje del Conejo Blanco para proponer un “contraste” con “la juventud, la audacia, la energía y la suave resolución” con la que Alicia persigue sus objetivos. Que nos hayamos convertido en el Conejo Blanco supone que, con su prisa, también hemos hecho nuestros el envejecimiento, la falta de audacia, el desinterés y la inconstancia que lo caracterizan en oposición a la protagonista del libro de Carroll; pero también significa que en la imitación de Alicia en particular, y en la literatura en general, hay una probable solución al problema de la exigencia de velocidad. Ante la demanda de que nuestras prácticas y nuestros intercambios sean más y más rápidos, la literatura constituye una práctica lo suficientemente lenta como para constituir un refugio –de hecho, una forma de resistencia– ante el imperativo de ir más y más rápidamente; de todo libro, incluso del más fragmentario, se deriva una coherencia que puede servir como modelo para la rehabilitación de un retrato congruente de nosotros mismos; en cada uno de los grandes libros de la tradición cuyo tema es casi de forma excluyente el tiempo –Tristram Shandy de Laurence Sterne, Orlando de Virginia Woolf, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, Ficciones de Jorge Luis Borges, los Diarios de Kafka– subyace la promesa de una liberación del temor de que la proverbial flecha del tiempo apunte en una sola dirección, básicamente hacia nosotros.
Para ello es necesario desarticular una serie de pares antitéticos, pero profundamente arraigados en las percepciones contemporáneas de la literatura, como el que vincula lectura y utilidad y el que exige una reducción del tiempo de la primera en nombre de un aumento de la segunda. Al menos en lo que hace a la literatura, lo que nos ha conducido a la situación actual es su utilidad relativa y los intereses económicos que se articulan sobre ella y no solo comprenden a editores y a distribuidores, sino también a autores y lectores, envueltos estos últimos en una economía de la atención de la que nunca se podrá decir lo suficiente;7 por lo tanto, es posible que la solución se encuentre en una literatura que carezca deliberadamente de utilidad, que se resista a ser pensada como inversión, que desaliente la lectura apresurada, que esté en una relación conflictiva con el mercado, que no se adhiera a la visión cuantitativa que cifra la importancia de ciertos libros en el número de ejemplares que venden, el número de reseñas que obtienen o el número de tuits, clics o comentarios, que se resista a su resumen en noventa segundos de conversación; que se haga fuerte, por fin, en su condición de experiencia, que sea improductiva –“¿Qué importa si uno es culto, si está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa, después de leer”, sostiene Zaid acertadamente–, que carezca de porqué y no tenga para qué ni utilidad, que se ubique en el tiempo pero también fuera de él, que esté deliberadamente en su contra. ~
1 Una contradicción, naturalmente: si el “avance tecnológico” y sus efectos en la economía son inevitables no requieren ser promovidos a través de una propuesta filosófica; si necesitan de ella es porque no son inevitables, en cuyo caso la propuesta es errónea.
2 Richard Sutz, autor de Speed reading for dummies (2009) y fundador de The Literacy Company, empresa desarrolladora de un software de lectura rápida llamado The Reader’s Edge, resume de la siguiente manera la que podría ser una experiencia de lectura rápida: no se concentre en las palabras (¿?) sino en el texto, establezca objetivos cuantificables de lectura en número de palabras por minuto y procure cumplirlos; no pronuncie mentalmente las palabras que lee; no retroceda en el texto, incluso aunque no haya comprendido algo; lea más de una palabra a la vez usando su visión periférica; lea primero el título, la entrada al texto, los destacados y los gráficos y, eventualmente, el índice; no preste atención a los detalles, hágase una idea general.
3 Algunos de los argumentos empleados en su defensa por los creyentes en la “lectura veloz”: los estudios científicos sobre el tema se basarían en la evaluación de aspectos como la comprensión lectora “que no siempre está relacionada con las necesidades lectoras de las personas en el mundo real” (sic), o el problema radicaría en que las personas que leen rápidamente no tienen la capacidad de “pensar lo suficientemente rápido para explicar qué es lo que leyeron” (sic).
4 Según el último informe pisa (2015), alrededor del 20% de los estudiantes de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) no exhibe las competencias lectoras básicas. España ocupa en dicho informe el puesto número 25 con 496 puntos, algo por encima de la media (493 puntos) pero lejos de los 535 de Singapur, que lidera la estadística; por su parte, México se encuentra en el puesto número 56, con 423 puntos.
5 Y cuyo origen, por cierto, se debe buscar al menos parcialmente en la práctica consuetudinaria de celebrar reuniones entre editores y agentes de treinta minutos de duración en las ferias del sector; en ellas, las agencias menos importantes tienden a presentar aproximadamente diez títulos a cada editor: hágase el intento de resumir cualquier libro de relevancia en los, en el mejor de los casos, noventa segundos destinados en ese tipo de reuniones a cada título; naturalmente, solo libros que pueden ser subsumidos a una consigna o presentan un interés anecdótico (“Futbolista a nos cuenta sus secretos”, “Todo lo que se necesita saber sobre la historia de la pelota vasca”, “La carretera de Cormac McCarthy pero en español”, ese tipo de cosas) sortean exitosamente el obstáculo de la falta de tiempo para hablar de ellos, lo cual explica por qué vemos ciertas cosas en las estanterías de nuestra librería de preferencia.
6 Al cierre de esta edición, la fgee publicó un nuevo informe que actualiza estas cifras.
7 Ya en 1972 Zaid sostenía que lo ideal ante el aumento y la aceleración de la producción de títulos en detrimento de la capacidad de lectura era reducir la oferta a la demanda, inventando “formas de operar adaptadas a las transacciones pequeñas y diversas” que presidirían un negocio editorial diversificado y próspero; por supuesto, su argumentación era acertada, excepto por el hecho de que dejaba fuera la avidez, que es el deseo que más y mejor caracteriza a todos los actores envueltos tanto en la literatura como en la producción de libros.
Patricio Pron (Rosario, 1975) es escritor. En 2019 publicó 'Mañana tendremos otros nombres', que ha obtenido el Premio Alfaguara.