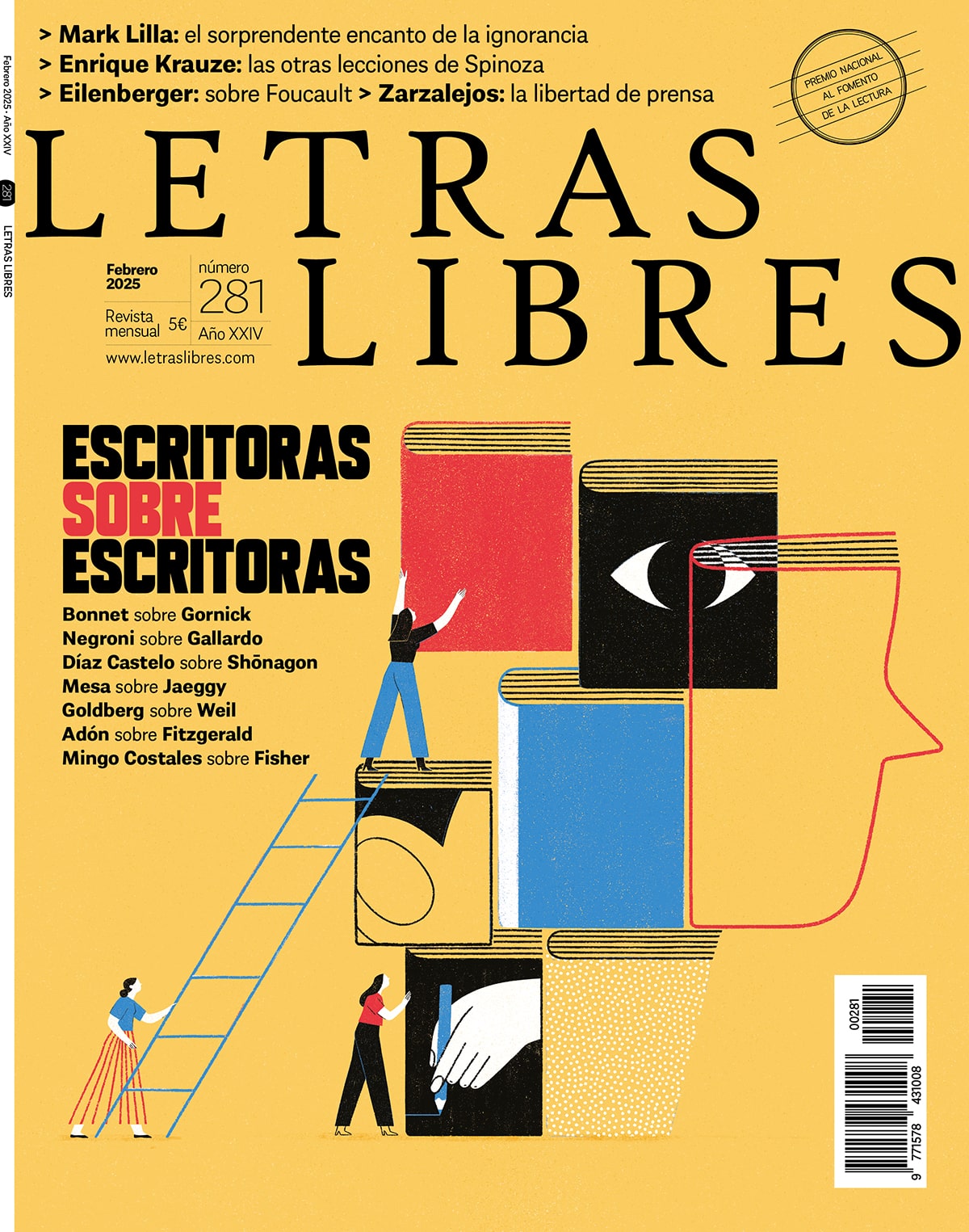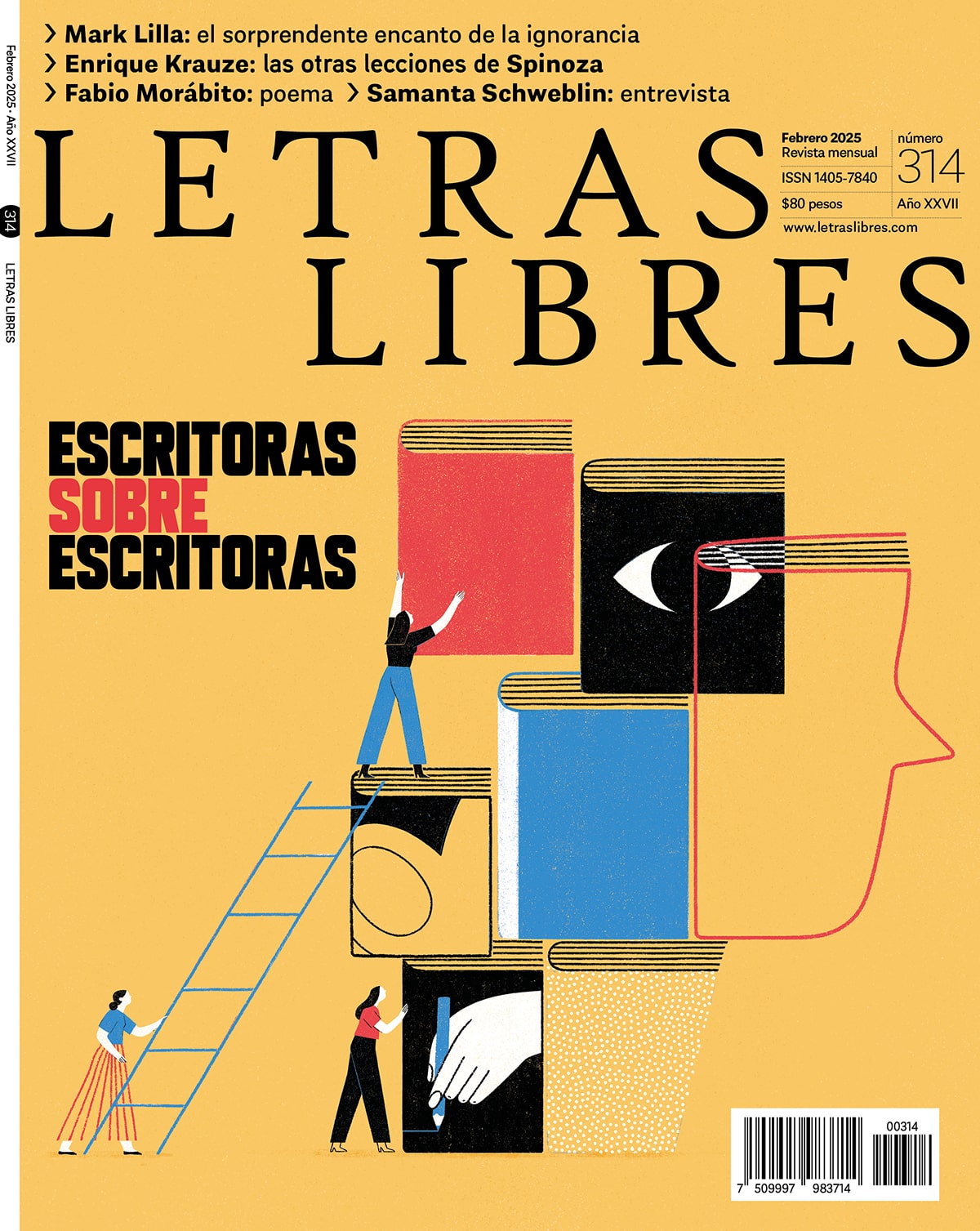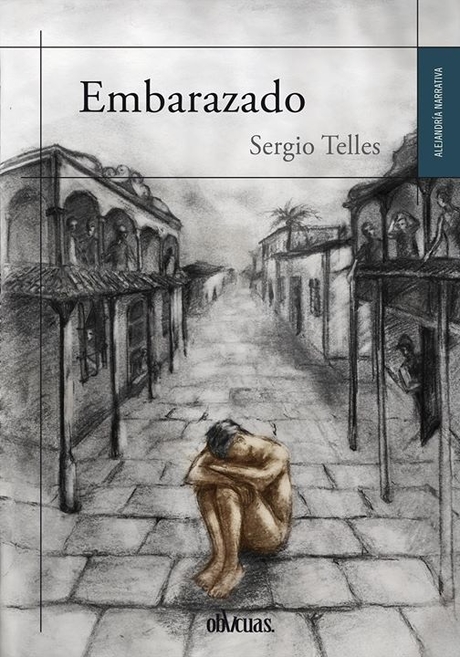Saber menos cada vez más
“Cuanto más pasa el tiempo, menos cosas sé sobre mí misma”, le dijo Fleur Jaeggy a Andrés Barba en una afortunada y extravagante entrevista telefónica. ¿Cuánto había de pose, cuánto de honestidad, en esta confesión? Imposible saberlo. La paradoja se repite en el enigma de la escritura misma, a la que Jaeggy también se ha referido en ocasiones, es decir, desconocer más lo que más tiempo lleva haciéndose o, dicho de otro modo, reconocer la incapacidad de entender el origen y la interpretación de la propia escritura. Pero si, como es de esperar, vida y literatura se confunden, no parece que Jaeggy exagere al remarcar esta contradicción, dado que en este no saber no radica la ignorancia, sino el principio del conocimiento. Fleur Jaeggy siempre ha expresado su admiración por los místicos. Ángela de Foligno, el maestro Eckhart, san Francisco: no solo los nombra repetidamente, sino que incluso se pasean por sus páginas.
La paradoja del saber menos cada vez más alcanza también a los lectores de Jaeggy o, al menos, a esta lectora: cuanto más leo sus libros, menos sé sobre ellos. La sensación de perplejidad, de misterio, se acrecienta al revisar sus cuentos, sus brevísimas novelas. ¿Qué esconden, de dónde surge el brillo que destilan, por qué la turbiedad que desprenden resulta tan atractiva? Como ocurre con Kafka, a Fleur Jaeggy se la lee todo el tiempo como si fuese la primera vez, estamos siempre en la situación del principiante. Este ir a ciegas, tanteando, dando rodeos y tropezando, nos sume en la más fecunda incertidumbre.
Si intentamos buscar información sobre la vida de Fleur Jaeggy no encontraremos mucho material. La misma nota biográfica repetida en todos lados no arroja realmente mucha luz: nació en Zúrich en 1940, se mudó a Roma muy joven, vive en Milán. Ha publicado poco, pero con constancia. Libros que distan entre sí diez, doce años. Ficciones, fundamentalmente, pero también las Vidas conjeturales, un peculiar ensayo sobre la vida de Thomas De Quincey, Marcel Schwob y John Keats. Ha ganado algunos prestigiosos premios. Colaboró bajo el pseudónimo de Carlotta Wieck como letrista de Franco Battiato. Ella no parece dar ninguna importancia a estos datos. Las pocas, poquísimas veces que hace declaraciones públicas o concede entrevistas habla de otros asuntos. Da igual de lo que le pregunten: ella siempre menciona su queridísima máquina de escribir, cuyo color verde pantano “le tranquiliza”, o a animales como la gata Tsanga que adoptó en Grecia, el ganso del que se hizo amiga un tiempo o las arañas que se niega a matar. A Ingeborg Bachmann, de quien fue íntima amiga, la nombra todo el rato, evocando sus últimos días en la unidad de quemados de un hospital –Bachmann murió al incendiarse su cama a causa de un cigarrillo mal apagado–, pero también un viaje que hicieron juntas, y todo lo que se rieron entonces. A Roberto Calasso, quien fuera su marido durante décadas, no lo nombra.
Quitar lo que sobra antes de empezar
Pero del mismo modo que no saber no significa ignorar, no nombrar no significa no estar. “Comienzo ya quitando cosas”, le dijo a Barba cuando le preguntó por su capacidad de síntesis. Esta manera de dar relieve al silencio, de esculpirlo mediante la yuxtaposición de planos de sentido, sensoriales, fonéticos, es quizá lo más sorprendente de su prosa. La “caridad” de un personaje, por ejemplo, es “rapaz”. Alguien que “comprende a los pecadores” es, al mismo tiempo, alguien que se siente “ultrajado por los males de la humanidad”. Orquídeas que duran mucho, con poca tierra y pocos nutrientes, están “ávidas de compañía”, son “pequeñas calaveras con sus pecheras”. A Jaeggy le bastan muy poquitas palabras para lograr la chispa que ilumina. La dureza de su escritura es la de un pedernal. “La gente siempre habla demasiado. Añade. En lugar de quitar”, leemos en el cuento “Agnes”, recogido en El último de la estirpe (2014). Así que ella, antes de sentarse a escribir, ya ha eliminado lo superfluo. Posteriormente vendrán más y más recortes, hasta darse por satisfecha. ¿Qué es lo que sobrevive a esta poda inclemente? El pequeño detalle. Objetos que expanden su presencia con la emotividad de la que carecen los personajes. Como si los seres que pueblan sus historias, avergonzados, introvertidos, bloqueados o simplemente renuentes a mostrarnos su interior, desviaran la vista hacia las cosas. Como las dos pequeñas hojas de siete centímetros de papel cuadriculado, que nunca llegaremos a leer, y que quizá encierran el mensaje oculto de Los hermosos años del castigo (1989), la novela que la lanzó a la fama, “un ejercicio de flagelación” en sus propias palabras. O la silla de ruedas del hermano gemelo de Johannes, el padre de Proleterka (2001), al que la narradora rara vez llama padre. Los zapatos rojos de la hermana ausente de “Soy el hermano de XX”, el primer cuento de El último de la estirpe y el que da título a la edición original. Cuadros, cartas, espejos, camas, vestidos, el sonido de un bastón, el brillo de una copa.
Pienso en “Un encuentro en el Bronx”, un cuento en el que aparece Oliver Sacks. La narradora, Oliver y Roberto (entendemos que Calasso) van a un restaurante. Previamente ha hecho unas disertaciones sobre el frío y el calor. Sacks siempre tiene calor, ella siempre tiene frío. Aun amando el frío, dice, el clima y el cielo nórdicos, el hielo y la nieve, sufre el frío. Sus sentimientos, admite, también pueden ser bastante fríos. Estos asuntos consumen medio cuento, nos queda aún otro medio, tenemos a tres celebridades literarias que van a comer juntas, se supone que al fin vamos a escucharlas, ¿de qué hablarán? Nunca lo sabremos, porque, en vez de fijar su atención en la conversación, la narradora se centra en uno de los peces de un acuario. Se comunica con él en silencio. Comprende su actitud ante la muerte. Siente su destino hermanado con el suyo. La comida acaba. Los tres escritores salen del restaurante. Se despiden sin palabras, el pez y ella, mutuamente. Este cuento, en sus apenas cuatro páginas, refleja toda una poética.
Distraerse como un gato antes de cazar
Que Jaeggy sea esquiva y apenas cuente nada de sí misma no impide intuir que hay mucho de autobiográfico en sus textos, no solo los hechos narrados –los orígenes acomodados, los padres ausentes, la infancia y la adolescencia de internado en internado, el desarraigo–, sino también y sobre todo la forma de expresar estos hechos. En las pocas fotos suyas que se encuentran en internet, incluso en las más recientes, Jaeggy tiene algo de aplicada alumna de colegio; parece un personaje suyo, con el pelo sujeto con horquillas, el semblante serio, tímido y abstraído, un aire glacial y distante. En una entrevista de 2015 concedida al diario italiano La Repubblica –la última hasta el momento–, dice de sí misma que es alguien sin personalidad, sin vida, que ama el vacío y la ausencia de relaciones. Su esquivez es la de sus libros. Su gélida belleza, la de sus libros. Su excentricidad, la de sus libros. Jaeggy escribe en italiano, que no es su lengua materna, quizá como otra parte de su proceso de despojamiento, de ese comenzar “quitando cosas”. O tal vez porque para ella el alemán es “la lengua de los funerales, de las homilías, de las hermandades”, como afirma la narradora de Proleterka.
El conjunto de su obra, incluidos sus primeros textos, El dedo en la boca (1968), El ángel de la guarda (1971) y Las estatuas de agua (1980), es tan breve que sus libros casi podrían considerarse capítulos de una obra mayor, una visión del mundo que engloba el encierro y la represión de lo femenino, la iniciación al sexo, el destierro familiar, la sombra de la guerra, la crueldad entre mujeres, el poder, la locura, el peso moral de la herencia, la atracción por el sufrimiento. Sus historias son herméticas, profundas e inquietantes, con un peculiar sentido del humor. Casas cuyas ventanas se cierran “como párpados”, internados y sanatorios, mujeres que ejercen el control y dominan a otras mujeres, normas rígidas, obsesiones (“me pregunto qué puede no ser obsesivo”). La escritora que más me recuerda a Fleur Jaeggy es una española: Pilar Adón. Las dos están emparentadas con Walser, a quien Jaeggy nombra en el inicio de Los hermosos años del castigo, porque el manicomio donde pasó sus últimos veintitrés años estaba junto al colegio donde se ambienta la historia: “una Arcadia de la enfermedad”.
No obstante, decir que Los hermosos años del castigo ocurre en un internado es tan inexacto como pensar que Proleterka ocurre en un barco. Igual que los objetos condensan elementos centrales de la historia, los lugares son zonas cero en los libros de Jaeggy, y desde allí se expanden a otros lugares en juegos temporales y de puntos de vista. Pensar que una sintaxis es simple porque se usen frases simples es no haber entendido nada. Aquí hay “un vaivén continuo, lento, persistente […] como si las olas del mar tararearan una cantinela antes de atronar a los pasajeros”, como ocurre en el interior del Proleterka. Lugares donde se anula el tiempo, donde no existe el pasado ni el futuro y, por esa misma razón, lugares para la revelación y la experiencia. Las narradoras de Jaeggy –sus narradores son mayoritariamente mujeres– miran de lado, acechan, se desvían, cazan. Como en el cuento “Gato”, donde se describe el movimiento de aparente distracción felina en los segundos previos a atrapar a sus presas.
En “F. K.”, cuento que funciona como epílogo de Los hermosos años del castigo, el desenlace de Frédérique, la misteriosa adolescente del internado, es descrito a través del relato de su tutora legal. Frédérique, que tenía la apariencia de un ídolo y “una hermosa frente alta donde podían tocarse los pensamientos, donde generaciones pasadas le habían transmitido talento, inteligencia, fascinación”, pasa ahora sus días en un psiquiátrico. Según el diagnóstico oficial, está enferma porque quiere escapar de este mundo. Pero ese deseo, reflexiona su antigua amiga, el deseo de irse, no es una enfermedad: la enfermedad es quedarse dentro de un psiquiátrico con barrotes. El psiquiátrico se convierte en la representación de un mundo que aniquila las mentes más audaces. En la dureza del retrato de la convención y de la norma, de la opresión social, Jaeggy nos recuerda al corrosivo Bernhard, a quien también trató durante un tiempo. Toda esa buena educación de la clase favorecida, los recitales de música clásica, el elitismo de la alta cultura, la disciplina férrea pueden ser el peor nido de víboras. Aunque, a diferencia de Bernhard, los narradores de Jaeggy no expresan su rabia ni su odio. No insultan ni muerden ni se enquistan en pensamientos rumiantes. Más bien al revés, como los gatos dentro de sus dominios, observan, analizan, diagnostican y registran. Se distraen. O más bien fingen que se distraen. Hay quien escribe gracias a la delectatio morosa, dice Jaeggy. Divagar, evadirse, simular el desapego, antes de zambullirse en “el oscuro frenesí del horror”. ~
Es escritora. Entre sus libros recientes están Cicatriz (2015), Mala letra (2016) y Un incendio invisible (2011, 2017), todos ellos bajo el sello de Anagrama.