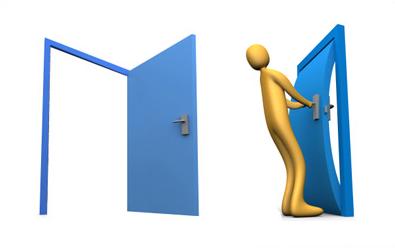Hispanoamérica en 1821 enfrentaba un año difícil. Algunas capitanías habían declarado su independencia a sangre y fuego, pero los principales virreinatos se sostenían, si bien a duras penas. Caracas había formado su Junta en 1810 y declarado la independencia en 1811. Otras lo hicieron por la misma época, pero sin lograr consolidarla. Las Provincias Unidas del Río de la Plata lo hicieron en 1816 y Chile en 1818. Pero José de San Martín tuvo que entrar en Lima con un ejército invasor en 1820 y declarar la independencia en 1821, aunque tuvo que recurrir a Simón Bolívar para que este la concretara con tropas venezolanas y colombianas en un virreinato dividido. La situación en España misma no era muy auspiciosa, con un “trienio liberal”, no por liberal más amigable respecto de la independencia hispanoamericana. Los ecos de la rebelión de Miguel Hidalgo todavía retumbaban en el hemisferio, frenando en la mayoría de los casos el interés de los criollos por propiciar rebeliones populares. En el caso de la Nueva España, el grito de Dolores inauguraba una sangrienta guerra de once años, la que culminaría en un inestable acuerdo político que entraría en crisis prácticamente de inmediato. La situación internacional tampoco era demasiado halagüeña, con Estados Unidos más interesado en negociar con España respecto de Florida y con graves prejuicios acerca de la capacidad de los hispanoamericanos para establecer una democracia, una capacidad cercana a la de los “peces y las bestias”, según uno de sus padres fundadores. Europa no le seguía de lejos, amenazados los sistemas monárquicos por las convulsiones revolucionarias de algunos países y con una economía deprimida luego de las guerras napoleónicas.
Con todo, los exiliados hispanoamericanos repartidos en diferentes partes del mundo, pero notablemente en Inglaterra, guardaban cierto optimismo respecto del futuro. En Londres, en particular, se reunieron y compartieron luminarias de todo el continente. Tenían en mente más una salida de la crisis imperial que la independencia, aunque esta fue imponiéndose a medida que virreinatos y capitanías sufrían revés tras revés, sobre todo tras las victorias de Boyacá (1819) y Carabobo (1821). Para este último año la pregunta no era sobre la posibilidad de la independencia, sino sobre cuál sistema político reemplazaría a la monarquía española. En este proceso, afortunadamente existe una historia político-intelectual que nos ayuda a comprenderlo y que se remonta a los sucesos de la Nueva España, los que arrojaron a fray Servando Teresa de Mier desde las cálidas costas del golfo a las frías aguas del canal de la Mancha.
En Londres Mier entabló relaciones con José María Blanco White, editor ya consagrado de El Español, periódico auspiciado por el gobierno británico que buscaba inhibir la independencia de las colonias hispanoamericanas, al menos mientras sobreviviera la resistencia española contra Napoleón y se mantuviera la alianza entre Gran Bretaña y la península. Corría el año de 1811 cuando Mier conoció a Andrés Bello, un hermano “Caballero Racional” (en referencia a la logia masónica a la que se adhirieron), con quien entabló una cálida amistad, que duró hasta que el primero se despidió de su colega caraqueño en 1826. Entre 1811 y 1815, cuando Mier dejó Europa para sumarse a la expedición del malogrado Francisco Javier Mina, la amistad fue acompañada por profundas disquisiciones en torno a la necesidad de la independencia, la que se manifiesta claramente a través de las cartas que intercambiaron, y que revelan las tempranas fisuras a propósito del futuro político del hemisferio.
La cercanía entre ambos, al menos en lo político, no pudo sino cambiar después de la restauración de Fernando VII en 1814, que desató la represión que terminó polarizando a la oposición criolla hispanoamericana y abriendo caminos para un modelo político abiertamente republicano, o al menos monárquico constitucional. Surgía un consenso en contra de la monarquía absoluta, que también era compartida por el gabinete británico.
La opción republicana fue claramente favorecida por Mier, quien vivió en carne propia las persecuciones y las cárceles del imperio desde 1817 hasta 1821, cuando logró escapar de Cuba (camino a las mazmorras de España) e instalarse en Filadelfia, donde recibió el influjo republicano del neogranadino Manuel Torres. Fue allí donde recibió las noticias del Plan de Iguala y decidió volver a México para oponerse a las ambiciones de Agustín de Iturbide. El 7 de octubre le describía a su camarada Bello los acuerdos que consensuaban la independencia, pero bajo un gobierno monárquico encabezado por Fernando VII: “¡Qué desatinos! –exclamaba– ¡Qué podía producir un asesino decenal de sus compatriotas! ¿Se verificará todo esto? Sí, porque era plan de Apodaca combinado con Iturbide, con Inglaterra y la Santa Alianza.” Para febrero de 1822, Mier se encontraba en México y no supo de la respuesta de Andrés Bello.
Este último recibió la carta de Mier en lo que para los estándares de la época era casi de inmediato (al mes siguiente): “Acá como puede V. considerar han hecho muchísimo ruido las últimas novedades de la Nueva España.” Pero no le parecía para nada mal la idea de una monarquía, que por lo demás favorecían los gobiernos europeos: “sí diré –contestó Bello el 15 de noviembre de 1821– que en este punto el interés de los gabinetes de Europa coincide con el de los pueblos de América; que la monarquía (limitada por supuesto) es el único gobierno que nos conviene […] porque el republicano jamás lo será entre nosotros”. Mal momento eligió Bello para expresar esta opinión, puesto que Mier para esa época era un convencido republicano. De cualquier manera, la carta nunca llegó a su destino. Bello la dirigió a nombre de Manuel Torres en Filadelfia, este la remitió al gobierno colombiano, que a su vez sometió a Bello al más riguroso ostracismo a partir de 1822. El caraqueño notó la represalia y le pidió explicaciones a Mier, uno de los pocos con quien compartía plenamente sus opiniones ya fuesen personales o políticas.
Desde México, Mier respondió que no tenía conocimiento de la carta de 1821, la que, sospechaba, había sido interceptada. Ante la nueva de Bello, que no se ha conservado, aseguró su inocencia: “La de V. está llena de quejas y misterios que no he podido entender; aunque V. dice que ya entenderé a qué alude pues no puede explicarse más; que su carta en que con la confianza de amigo desembuchaba francamente sus opiniones ha andado de mano en mano sirviendo de texto a la maledicencia de sus enemigos.” Mier, de cualquier manera, ya no estaba preocupado de la monarquía luego del estrepitoso fracaso del imperio de Iturbide. Su bête noir era ahora el federalismo, como bien expresó en su discurso “De las profecías” en 1823: “¡Ah! lea V. ese discurso […] Cuanto anuncié se va verificando a la letra y por desgracia sin esperanza de remedio.” Anticipaba así la mayor fuente de conflictos en la historia política de la Hispanoamérica independiente, aquella entre instituciones federales y centralizadas. “Por fortuna –expresó– domina aquí el planeta Oveja y por su influjo vivimos en una anarquía moderada.”
Bello mismo había abandonado sus ideas monárquicas y optaba por un modelo republicano centralista, al que contribuiría en el país que se sacudiría del federalismo, Chile, a partir de 1829. La conversación diaria entre el novohispano y el caraqueño durante los grises días londinenses, continuada después por vía epistolar, ilustraba el consenso al que llegaban por vías diferentes en materia de construcción de las naciones. Pero el consenso no terminaba allí, puesto que pocos como ellos eran tan sensibles al impacto de las naciones poderosas sobre los destinos de Hispanoamérica, y en particular aquella de Estados Unidos.
Sin mayor diplomacia, Mier comentaba a Bello desde Filadelfia en 1821 que “estos cochinos angloamericanos nos han estado mirando fríamente degollarnos y han contratado sobre nuestra sangre para obtener las Floridas prometiendo no ayudarnos. ¡Ah canalla! vosotros la pagaréis con un emperador en México y tendréis que largar la Luisiana y las Floridas”. Bello, por su parte, estaba de acuerdo en al menos una cosa al responderle y referirse a “esa república maquiavélica, que es de todas las naciones antiguas y modernas la más odiosa a mis ojos”. Cuando los hispanoamericanos estaban en su mayoría pendientes de Europa, Mier y Bello miraban hacia el norte. A pocos meses de esta correspondencia, Estados Unidos proclamaría su Doctrina Monroe. Entre muchos otros problemas, este era solo el comienzo de una azarosa vida independiente.
En el ejemplar personal recientemente publicado de El Repertorio Americano (Londres, octubre de 1826), Bello anotó en la última página: “Adición a la pág. 206. Muerte del eminente patriota americano Dr. D. Servando Teresa de Mier, 3 Dic. 1827.” La parquedad de Bello es elocuente, ya que comprendió al instante la importancia histórica de ese amigo con quien compartió años de incertidumbres y esperanzas. El diálogo entre ambos merece ser recordado en este aniversario, con sus luces y sus sombras. ~