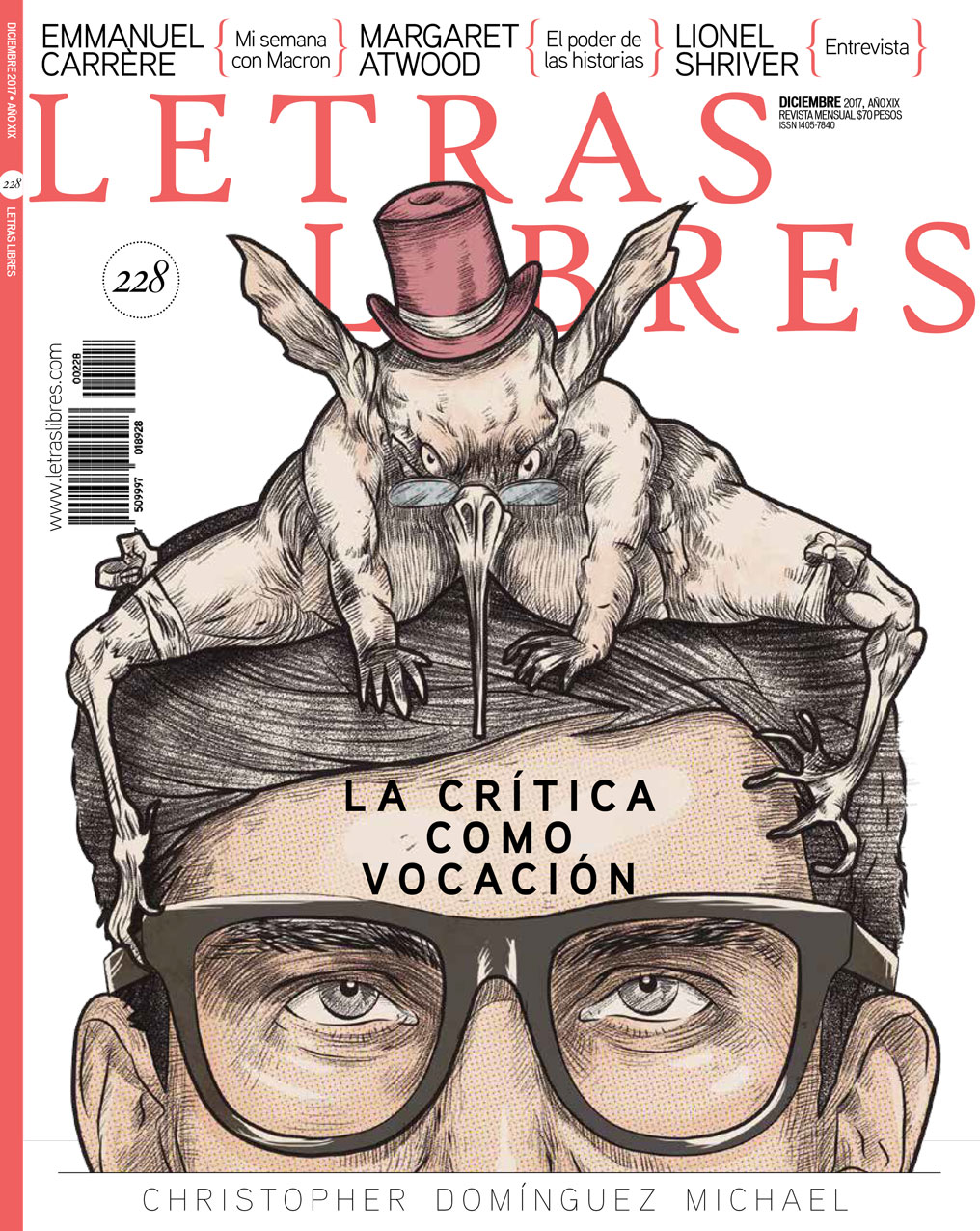La historiadora Londa Schiebinger es una mujer con una misión. Ha dedicado todos los años de su carrera académica y su afán divulgativo a vincular el feminismo con la ciencia. Ante tal proyecto, imagino el rostro desencajado de los líderes de la oposición al movimiento de las mujeres, la boca torcida de sus seguidores que corean la consigna “Biología sí, ideología de género no” en cada marcha, pero también el desconcierto de muchas personas que todavía creen que el feminismo no es más que un movimiento social, un grito subjetivo e identitario, y, por lo tanto, contrario al quehacer objetivo de las ciencias. ¿Qué necedad tan posmoderna, interdisciplinaria y políticamente correcta motiva a Schiebinger a relacionar el género con las ciencias duras?, pensarán algunos. A pesar de que se ha repetido –sí, hasta el cansancio– que no existe una postura completamente objetiva, me parece que somos incapaces de entender del todo lo que esta advertencia significa hasta que la evidencia se acumula y los ejemplos nos abruman. Esa fue la estrategia de Schiebinger durante su participación en el XXIV Coloquio Internacional de Estudios de Género en México, dedicado a la ciencia y la tecnología, que se llevó a cabo a finales de octubre.
La conferencia “Gender innovations in science, health and medicine, and technology” dejó en claro que Schiebinger desconfía de las fórmulas rápidas para cambiar el mundo. En nuestros días, cada vez quedan menos dudas sobre la obligación de las universidades y los centros de investigación de incorporar mujeres profesionistas. Tampoco basta con hacerles un espacio a las mujeres en la lista de los grandes científicos de la historia. Hace falta más: “los progresistas se contentan con recibir mujeres, pensando que ellas deben asimilar la ciencia, cuando lo cierto es que la ciencia misma ha fallado por culpa de los estereotipos de género”.
Desde sus primeros libros, Schiebinger se ha dedicado a exponer los prejuicios sexistas y racistas en la investigación científica. En Nature’s body. Gender in the making of modern science (1993) arremetió contra la Ilustración, el periodo al que acudimos para entender la modernidad. En ese momento los naturalistas, asegura Schiebinger, se empeñaron en demostrar las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres. Mientras comparaban los cráneos de africanos y europeos, los científicos en Francia e Inglaterra se dedicaron también a medir la pelvis femenina. Cuando se decretó que todos los hombres eran iguales ante la ley, solo las diferencias biológicas podían justificar las desigualdades sociales. La tesis de Schiebinger es provocadora: el siglo XVIII acudió a la ciencia para negar derechos, excluir a la mayoría de la esfera pública y someter a las mujeres al cuidado de los niños y el hogar.
Apenas hace falta hojear Has feminism changed science? (1999) para advertir que ha habido pocos avances en la intersección entre ciencia y género. “Las aspirinas no fueron probadas en mujeres. Tampoco los medicamentos contra la hipertensión, ni siquiera el Valium. Los investigadores supusieron que el cuerpo de los hombres era el modelo del resto.” Sin voluntarias en los laboratorios, los médicos se limitaron a extrapolar los resultados. Schiebinger enlista las consecuencias: las mujeres padecen dos veces más los efectos secundarios de los medicamentos, la menstruación hace que el cuerpo deseche la sustancia activa de los antide- presivos en algunas etapas del ciclo, y en otras absorba más de la dosis necesaria, y las pastillas contra la hipertensión solían incrementar el riesgo de muerte en las mujeres. “Los sesgos de género en los laboratorios han provocado el sufrimiento innecesario y la muerte de muchas mujeres”, concluye Schiebinger. No lo hemos superado: muchos investigadores omiten el sexo y el género en sus experimentos.
Por si fuera poco, los estereotipos de género se entrometen en los conceptos y las metáforas con las que explicamos los fenómenos biológicos. La idea de que las mujeres son dóciles y sumisas y los hombres asertivos y competitivos provocó que los científicos pensaran, durante siglos, que el espermatozoide es el elemento activo en la reproducción, mientras que el óvulo solo espera –como modesta doncella– al gameto victorioso. El mismo prejuicio se reprodujo en la investigación celular: el masculino núcleo es responsable de todos los procesos y el femenino citoplasma se somete a su dirección. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que los óvulos y los citoplasmas tienen un papel activo.
La idea del obstinado recato de las mujeres se extendió al estudio de los babuinos. Los primeros equipos de investigación, conformados por hombres, se concentraron en la agresión y riva- lidad de los machos. Se apresuraron a concluir que la selección natural por medio de la reproducción era la clave de la organización social de los primates. Cuando las mujeres se sumaron a esta disciplina descubrieron que las hembras son tan competitivas y feroces como los machos: “Ellas deciden la ruta diaria para buscar comida, pelean por los alimentos y buscan a los machos cuando tienen necesidades reproductivas. Ni siquiera es cierto el mito del macho alfa: solo una tercera parte de los potros Mustang son hijos del semental más fuerte.” Dos casos son una coincidencia, pero un centenar de ejemplos revelan una tendencia. El sexismo, los estereotipos de género y la exclusión de las mujeres como investigadoras y sujetos de estudio han empobrecido la actividad científica.
“No digo que los hombres hayan manipulado maliciosamente los resultados, ni que hayan contradicho la evidencia del laboratorio. Más bien el género ha influido en qué tipo de preguntas nos hacemos y ha repercutido en las palabras y metáforas que usamos para describir procesos”, advirtió Schiebinger. Nadie está exento de la cultura. Los científicos no están vacunados contra la influencia de la sociedad y sus vaivenes. Al contrario: la discriminación también es sigilosa, tanto que condiciona las posibilidades mismas del pensamiento.
No queda otro remedio que “reformar los planes de estudio de las ciencias duras y las ingenierías, entrenar a los científicos para que consideren y mitiguen los sesgos de sexo y género en sus investigaciones”. Poco después, Schiebinger le echó un vistazo a la audiencia y preguntó: “¿En dónde están los hombres?” “No podemos seguir pensando que el feminismo es cosa de las mujeres. Los estudios de género no son una materia extracurricular ni un departamento académico aislado. Las investigaciones científicas que no toman en cuenta estas observaciones cobran la salud y la vida de miles de mujeres.” Hay que aumentar el número de mujeres en las ciencias, sí, pero se necesita una revolución epistemológica que coree “biología sí, feminismo también”. ~
(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.