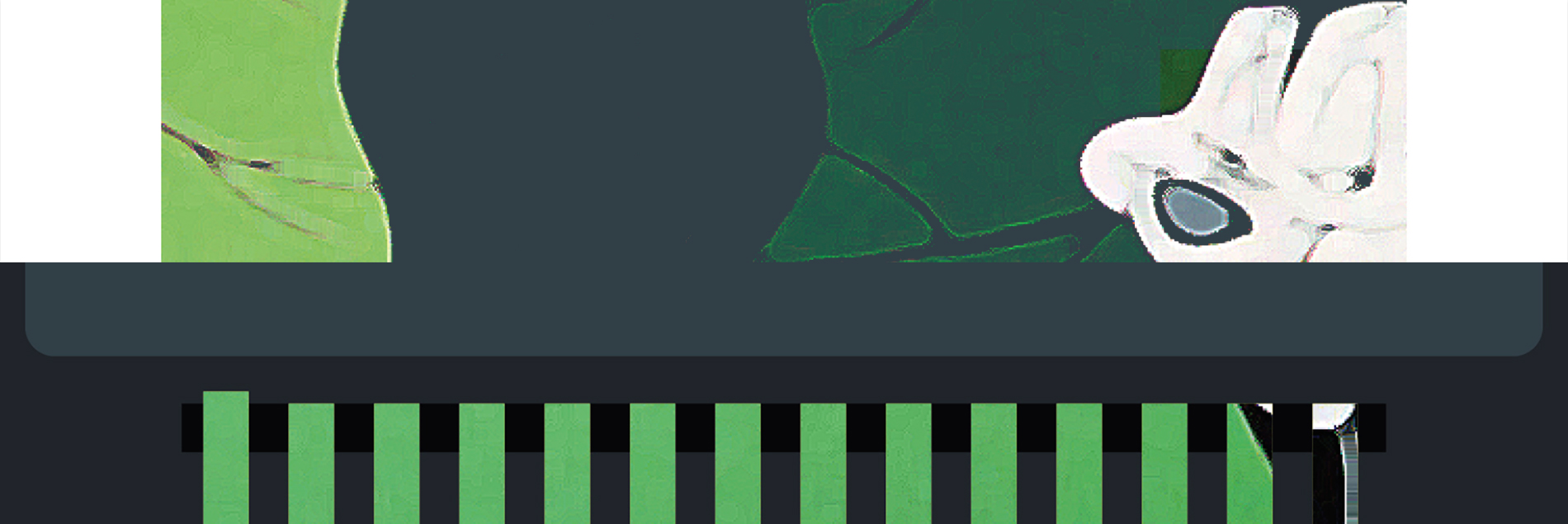“Yo romperé tus fotos,
yo quemaré tus cartas”.
La Mosca Tsé-Tsé, ‘Para no verte más’
En los últimos dos o tres años, el término “cultura de la cancelación” ha experimentado una efervescencia innegable. Antes de eso, el término no parecía importarle a nadie; hace diez años ni siquiera parecía existir. Hoy día, sin embargo, comentaristas y opinadores afirman que la “cultura de la cancelación” está poniendo en peligro instituciones tan esenciales para la civilización humana como la literatura, la libertad de expresión y las fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Cómo y en qué momento sucedió tremenda debacle cultural que amenaza nuestros principios más sagrados?
(Antes de seguir avanzando, quisiera puntualizar que con “cultura de la cancelación” me refiero aquí a la idea de que hay un movimiento que busca “cancelar” obras o figuras públicas o entidades culturales, no tanto así al fenómeno del hostigamiento digital contra usuarios de a pie que ni la deben ni la temen, fenómeno que amerita una discusión interdependiente, larga y detenida, en un espacio igual de extenso.)
Para entender el origen de este fenómeno hay que remontarnos a una época llena de disco, funk y neón: los años ochenta. Nile Rodgers, cantante y guitarrista de la banda Chic, relató la historia a The Washington Post:
((Clyde McGrady, “The strange journey of ‘cancel,’ from a Black-culture punchline to a White-grievance watchword”, en The Washington Post.
))
Es 1981 y Rodgers está en una cita con una chica en un club neoyorquino. En algún momento, la chica le pide a un mesero que desaloje a unos clientes que están en una mesa del local para que ellos puedan sentarse. Rodgers desaprueba el gesto. Cualquier posible romance se acabó ante la prepotencia de su acompañante. La experiencia lo llevó a componer una canción para Chic, aquella memorable banda de funk: “Your love is cancelled”, en la que el título se repite durante el coro.
Una década después, el guionista Barry Michael Cooper escuchaba aquella canción y se quedó prendado del matiz de “cancelación” que introdujo Rodgers, así que lo incluyó en un diálogo de su debut cinematográfico, New Jack City (1991), dirigida por Mario Van Peebles. New Jack City relata la rivalidad entre Nero Brown, un capo de la droga encarnado por Wesley Snipes, y Scotty Appleton, un detective comprometido con desmontar la operación de Brown, interpretado por Ice-T. En una incómoda escena, Nero arroja sobre una mesa y baña en champaña a una mujer que osó desafiarlo: “¡Cancela a esa perra!”, le ordena a su lugarteniente, “¡Me voy a comprar otra!”. El momento caló hondo, y el verbo “cancelar” refiriendo a Nero Brown y a New Jack City aparece en al menos dos canciones de hip-hop: “Bread & butter”, de Beanie Sigel, y “Hustler’s ambition”, de 50 Cent, ambas lanzadas en 2005, casi quince años tras el estreno de la película. Veinticuatro años habían pasado ya desde que Nile Rodgers compusiera “Your love is cancelled”. El verbo “cancelar” había ganado una nueva acepción que no se iría pronto.
El término, sin embargo, no se relacionó con cancelar figuras públicas hasta una década después. El concepto de “cancelar” era utilizado por activistas de “Black Twitter” –la comunidad de Twitter compuesta por internautas afroamericanos– para señalar a figuras públicas que habían cometido faltas consideradas graves por las audiencias pero no tanto por los tribunales. El rapero R. Kelly era la mayor y más relevante de aquellas figuras. R. Kelly es uno de los cantantes más exitosos del mundo, con un repertorio de hits y de premios demasiado largo para enlistarse aquí. No obstante este éxito, o quizá gracias a él, desde mediados de los noventa la conducta criminal de R. Kelly había trascendido a los medios y a los jueces en varias ocasiones: el cantante se había casado con una menor mediante una serie de documentos y declaraciones falsas, además de coaccionar a montones de niñas y a adolescentes para tener sexo con él en múltiples ocasiones. Las acusaciones se apilaban por decenas y en diversos momentos llegaron a las cortes, pero el cantante se salía con la suya esgrimiendo, con la asistencia de los ejecutivos de las disqueras y su equipo de abogados, complicados “acuerdos de no divulgación” que evitaban que las víctimas hablaran sobre el asunto tras recibir fuertes sumas de dinero que alcanzaban el cuarto de millón de dólares. Un desastre, pues.
((Buena parte de esto (más un extremadamente desagradable etcétera) puede verse en el documental Surviving R. Kelly y en el reportaje de Geoff Edgers “The star treatment: As R. Kelly’s career flourished, an industry overlooked allegations of abusive behavior toward young women”, en The Washington Post.
))
La coladera de R. Kelly se destapó gracias en buena parte a la presión de aquellas activistas afroamericanas que exigían su “cancelación”. A partir de 2017, la campaña “Mute R. Kelly”, fundada por Kenyette Barnes y Oronike Odeleye, ejerció presión digital contra el cantante. La iniciativa consiguió protestas en diversas ciudades de Estados Unidos donde R. Kelly tenía conciertos programados. Los eventos se realizaron de cualquier forma, salvo una presentación en la Universidad de Illinois en Chicago, programada para el día de la madre del año 2018 y removida del programa después de que se reunieran más de 1,300 firmas en contra. Tras recibir la noticia de que su presentación no se realizaría, Kelly lanzó un comunicado en el que afirmaba que “averiguaría por qué lo habían cancelado”.
Menos de un año después, en enero de 2019, se estrenaría la miniserie Surviving R. Kelly, un recuento de seis dolorosos episodios en el que un desfile de víctimas del cantante exponía los años de corrupción e impunidad que habían blindado a R. Kelly de rendir cuenta alguna por sus actos. Tras el estreno, nuevos testimonios y evidencia física y audiovisual de los crímenes del intérprete salieron a la luz, y una investigación policíaca se puso en marcha para evaluar las acusaciones. En julio de 2019 R. Kelly fue arrestado, acusado de delitos sexuales, tráfico de personas, pornografía infantil, crimen organizado y obstrucción de la justicia. Si a estos cargos sumamos el hecho de que la música de R. Kelly fue retirada de las principales plataformas musicales de streaming, que una miríada de artistas y colaboradores se han deslindado de él y sus acciones y que ninguna gran disquera piensa ficharlo pronto, podríamos decir que sí, en efecto, R. Kelly ha sido cancelado.
¿En qué se parece, entonces, la “cancelación” de R. Kelly con la de Pepe Le Pew, el seductor zorrillo francés de los Looney Tunes? ¿Por qué existe un movimiento preocupado por llevar frente a la justicia a un agresor sexual con decenas de testimonios en su contra y, al mismo tiempo, a un dibujo animado cuyo mayor pecado es perseguir a una gatita que se resiste a sus encantos? La respuesta es sencilla: porque ese movimiento no existe. Lo que sí existe, en cambio, es un novísimo y al mismo tiempo añejo pánico moral. La historia de cómo el término “cancel culture” pasó a los titulares de noticias sobre caricaturas está escribiéndose aún, pero, como muchos otros aspectos de nuestra cultura, es probable que al menos una de sus raíces esté en Los Simpson.
El problema con Apu es un documental de 2017 escrito por Hari Kondabolu, un comediante estadounidense hijo de inmigrantes indios. En el documental, Kondabolu aborda el problema de la representación de personas de origen indio en la televisión norteamericana a través de la figura de Apu Nahasapeemapetilon, el universalmente famoso encargado del minisúper en Los Simpson. Más que con un acento, Apu habla con una burda caricatura del acento de los inmigrantes indios en Estados Unidos, interpretada por Hank Azaria, uno de los actores más importantes del elenco de Los Simpson y, bueno, un hombre que, aunque descendiente de judíos sefardíes, puede y a menudo “pasa” y es un considerado un hombre blanco. A través de entrevistas con su familia y colegas, reflexiones personales y material de archivo, Kondabolu hace una exploración rigurosa del legado del personaje de Apu Nahasapeemapetilon en la vida de millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes indios y del sureste de Asia.
Y el legado de Apu ha marcado la vida de muchas de esas personas. Todos los invitados de origen indio o surasiático en el documental revelan que han experimentado burlas relacionadas con el acento de Apu, y que incluso bromas racistas llegan a incluir el nombre o las frases del personaje. Hari, sin embargo, no busca cancelar a Apu, sino empezar una conversación acerca de su legado, y eso incluye intentar conseguir una literal charla con Hank Azaria, el actor responsable de dar vida al personaje. Tras un par de amagues, Azaria termina negándose por miedo a “entregarse a la misericordia de la edición” de la película, lo que provoca una reflexión deKondabolu acerca de lo irónico que resulta que Azaria sí pueda elegir quién le da voz en los medios.
Las reacciones al documental de Kondabolu resultaron no menos virulentas por predecibles. Entre notas que adjudicaban la responsabilidad del ataque contra Apu a la “corrección política”, los fans enardecidos de Los Simpson se lanzaron contra el delicado mazapán que se atrevía a tocar a uno de sus ídolos amarillos. Kondabolu ha asegurado haber recibido amenazas de muerte, “últimamente de Sudamérica, lo que me ha agarrado un poco en curva”.
((Michael Hogan, “Hari Kondabolu: ‘I’ve had death threats. I’ve unified a continent in hatred of me’”, en The Guardian.
))
No obstante, el comediante sabe que la mayoría de esos comentarios vienen de gente que “no ha visto la película y solo está reaccionando a los titulares”. El término “cancel culture” apenas se asomaba en el panorama, pero el tono de la indignación en contra de todo aquello que cuestionara los dibujos animados de nuestra infancia era evidente desde entonces. Para 2019 ya veíamos las palabras “cultura de la cancelación” circulando con libertad en debates y discusiones en distintos idiomas, y para 2020 ya se habían convertido en un lugar común de titulares de medios inescrupulosos hambrientos de jugosos clics indignados. Como la “corrección política” antes, la “cultura de la cancelación” se había convertido en un conveniente coco que espantaba a los lectores y enardecía a los internautas más susceptibles, capitalizando y maximizando el temor, real pero estadísticamente inusual, de ser públicamente avergonzado en internet y creando la sensación de que todos los iconos de la cultura popular estaban en peligro. Para marzo de 2021, la cultura de la cancelación alcanzó a los Looney Tunes.
Ese mes, el periodista y columnista del New York Times Charles Blow publicó una editorial sobre la decisión de los descendientes de Theodor “Doctor” Seuss de retirar algunos libros de su antepasado en los que se mostraban caricaturas con grotescos estereotipos asiáticos. Blow afirmaba que el racismo y el sexismo se introducen en la mente infantil de formas conspicuas como las caricaturas, y para demostrarlo mencionaba aspectos racistas o sexistas de algunos dibujos de su infancia, como el zorrillo Pepe Le Pew, que en su opinión “normalizaba la cultura de la violación”. Blow celebraba la decisión de la familia Seuss, afirmando que “el racismo debe ser exorcizado de la cultura, especialmente de la cultura infantil”. Es una opinión que supongo le parecerá incendiaria a algunas personas, pero es solo eso: una opinión.
Días más tarde, en su cuenta de Twitter, Blow extendió su análisis de Le Pew, hablando de cómo podía funcionar para enseñarles a los niños que podían conquistar a las niñas si insistían y las forzaban lo suficiente. En las respuestas al tuit se puede ver un espectro de opiniones que van desde “siempre me incomodó ese personaje”, “esa caricatura me enseñó que negarse a los avances de un hombre era importante” hasta “es solo un dibujo animado, por el amor de dios”. Lo que sucedía ahí era una conversación colectiva y crítica sobre ciertos elementos de la cultura que nos rodean y que moldean nuestras actitudes. Una charla que muchos tildarían de urgente y necesaria y que en el menor de los casos es una inofensiva exploración mental de un icono de la cultura popular presente en la vida de muchas personas. Para hacer un recuento: alguien publicó una opinión, algunas personas decidieron conversar y exponer sus opiniones sobre el asunto y algunos estuvieron de acuerdo, otros más o menos y otros tantos estuvieron en completo desacuerdo.
¿Qué sucedió para que ese suceso en apariencia nimio desencadenara una batalla cultural? Lo de siempre: sucedieron los medios.
Aprovechando la indignación que provocó la noticia de la retirada de los libros de Seuss en varios comentaristas y políticos conservadores, sobre todo estadounidenses, diversos medios pronto conectaron la polémica con un escándalo nuevo y manufacturado: la “solicitud de cancelación” de Pepe Le Pew. Ayudados por la enorme visibilidad del diario que alojaba la columna, algunos medios aseguraban: “Piden en el New York Times cancelar el personaje de Pepe Le Pew por ‘normalizar la cultura de la violación’.” La nota se regó por todo internet. Una vez llegado a Twitter el tema, la cosa terminó por salirse de madre, dividida entre adultos iracundos que se desgañitaban de gusto o molestia por la cancelación de un personaje animado de su infancia. El foco se había perdido una vez más: en lugar de sostener una conversación acerca de las implicaciones de un personaje en la cultura, ahora hablábamos acerca de una“cancelación” ficticia de ese producto cultural.
Este modus operandi se ha repetido una y otra vez a lo largo de este último año, en especial durante la pandemia, y a estas alturas se ha vuelto casi inseparable del término “cultura de la cancelación”. La cosa suele ser así: una nota en apariencia intrascendente (como la mención a Pepe Le Pew) es recogida por un medio y propulsada a los titulares de otros medios de dudosa calidad. La noticia gana arrastre por indignante y es reproducida por todavía más medios y usuarios hasta que es recogida por comentaristas, por lo general de corte conservador o ultraconservador, que la exhiben ante sus audiencias como una prueba más de la locura de las huestes políticamente correctas, ¡que ahora van por los ídolos de nuestra infancia! Es un círculo de indignación autoprofético.
Lo que se pierde en este intercambio es mucho más de lo que se gana. Se olvida que este impulso revisionista, que les parece a muchos un aberrante subproducto de la modernidad o del marxismo o de quién sabe qué otros espectros mentales, no es nada nuevo. En 1968, Warner Bros. –la misma compañía poseedora de Speedy Gonzales y Pepe Le Pew– decidió retirar de la circulación once cortometrajes animados producidos durante los años treinta y cuarenta. ¿La razón? En esas caricaturas se podía ver a personajes como Tom y Jerry, Elmer Gruñón y Bugs Bunny, entre otros, hacer comedia a partir de estereotipos racistas. Los cortometrajes fueron retirados, que no es lo mismo que destruidos ni mucho menos cancelados: se los encuentra sin problema en YouTube y en copias digitales y físicas por todo internet, y los mismos personajes siguen por el mundo, protagonizando una nueva película de Space Jam. Nada de corrección política ni cancelación: simplemente, la retirada obedeció a un cambio de paradigma en el que ya no resultaba conveniente para la marca, empresa a final de cuentas, mostrar a algunas de las propiedades intelectuales más famosas del planeta ejerciendo humor racista.
Y ese es uno de los asuntos principales que yacen al centro de las polémicas sobre la “cultura de la cancelación”. Lo que vemos no es una horda de neopuritanos blandiendo las antorchas en busca de una nueva caricatura o una nueva figura a la cual linchar, no: lo que vemos es una comunidad digital ríspida y ruidosa como ríspida y ruidosa es y ha sido la conversación pública desde que existe y un grupo (amorfo y espontáneo si se quiere, pero grupo al fin) que se opone al avance de esa conversación. Para hacerlo echa mano de un lenguaje muy peculiar, salido, como han demostrado autoras como Lucía Lijtmaer en su libro Ofendiditos, del movimiento conservador estadounidense de los años noventa. En lugar de acometer una discusión –grosera, escandalosa, pero sobre todo: incómoda– alrededor de los productos culturales y su impacto en el mundo real, este bloque de resistencia al cambio pretende cancelar la conversación. Quizás al menos en parte porque las comunidades críticas tienen la mala costumbre de criticar todo, incluyendo los relatos sospechosos, las dinámicas de redes sociales verdaderamente peligrosas –como el acoso digital masivo en contra de individuos privados o minorías sin poder o sin audiencias o el hostigamiento periódico de periodistas o activistas críticos del poder y sus inequidades– suelen quedarse fuera de estos reclamos. En su lugar se instala un relato en el que la “corrección política”, el “neopuritanismo” o la “cultura de la cancelación” toman por asalto las más preciadas instituciones del mundo occidental (siempre es el mundo occidental) para instaurar un régimen totalitario de tintes orwellianos (siempre tienen tintes orwellianos) donde todo disidente sea quemado en una hoguera cual bruja de Salem (siempre son las brujas de Salem).
El problema estriba en que, en términos reales, nadie pide eso. Charles Blow no pidió cancelar a Pepe Le Pew o a Speedy Gonzales. Hari Kondabolu no comenzó un movimiento para cancelar a Apu Nahasapeemapetilon. Lo que se inició fue una conversación que puede llegar o no a echar luz sobre problemas reales en el mundo, y que puede llevar o no a cambios de actitudes en personas y corporaciones. Esto no es malo. Es, de hecho, la manera en la que funciona y siempre ha funcionado el mundo. Los personajes de ficción son creados dentro de un contexto específico y a veces ese contexto, al pasar el tiempo, resulta problemático o espinoso, y a veces, las empresas deciden que prefieren librarse de una polémica que los acusa de retrógrados o racistas antes de aferrarse a la identidad de una mofeta animada, por muy sacrosanta que esta parezca. Platicar acerca de estas cosas no es contraproducente ni implica cancelar estos productos culturales ni a sus creadores; implica pensar críticamente el mundo pasado con miras a construir un mundo futuro más abierto y, por qué no, menos cruel. En su libro Ironía on, Santiago Gerchunoff afirma que “la sociedad o la ciudad (como se decía antes, con elegancia) es una trama de conversaciones sobre temas pedestres y acuciantes […]. Esto significa que la verdad de la ciudad no se considera nunca conquistada, siempre está en concurso, tejiéndose en la red de conversaciones”. Esta idea está en las antípodas del pánico moral por una inexistente “cultura de la cancelación”.
Vivimos tiempos convulsos como todos los tiempos. La digitalidad ha llenado –por no decir que más bien ha inundado– nuestras vidas, y la interminable cuarentena pandémica solo subraya el hecho de que somos ciudadanos digitales que habitan un mundo físico y uno electrónico al mismo tiempo, dos mundos donde múltiples opiniones y enfoques, algunos aberrantes, otros geniales, la mayoría intrascendentes, confluyen todo el tiempo. Los peligros de una conversación exaltada donde la indignación puede movilizar a millones resultan atemorizantes, aunque sean riesgos más bien improbables para nuestra cotidianidad. La neurosis de ordenar la conversación es casi inevitable, y también la añoranza de un tiempo más vertical, cuando la verdad era emitida desde polos de autoridad y desde ahí se derramaba como un milagro sobre nuestras cabezas. Pero esos tiempos nunca fueron así de ordenados –esa es una trampa del cerebro– y tampoco volverán jamás. Y esto suena abrumador porque lo es, pero también tiene un potencial infinito para pensar y repensar y cambiar el mundo en consecuencia. El pánico moral de la “cultura de la cancelación” está destinado al fracaso, pero no por ello resulta menos pernicioso. Por fortuna, la solución está en la palma de la mano, literalmente, de millones de nosotros: ante el impulso que busca silenciar la conversación, lo más importante que podemos y debemos hacer es reivindicar nuestro derecho a platicar acerca de lo que se nos pegue la gana en esta ciudad que nos pertenece a todos. ~