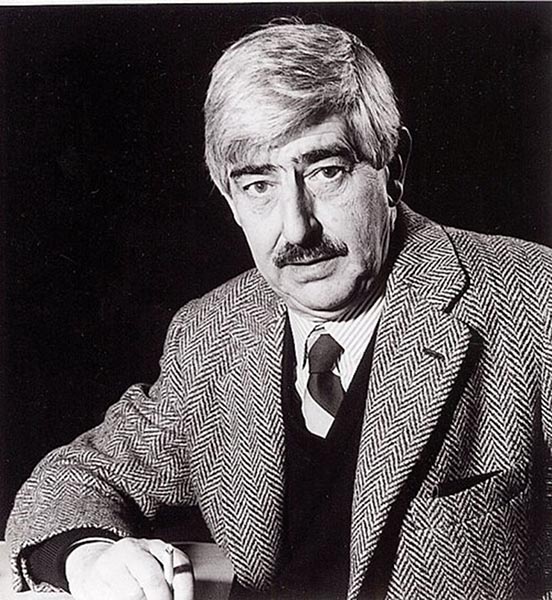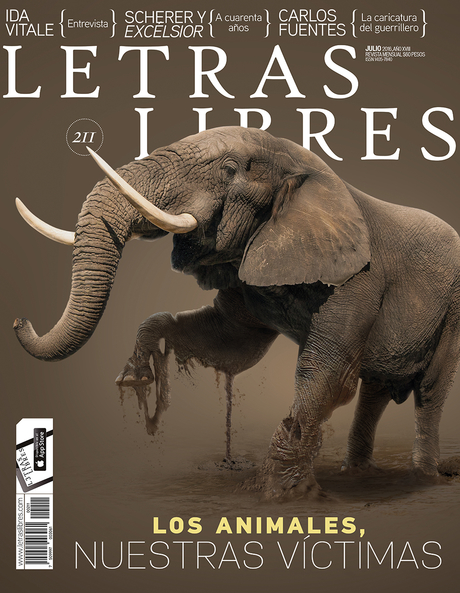“Me pedisteis que os contara mi opinión sobre la servidumbre mexicana”, escribió madame Calderón de la Barca en una de las cartas que describen su estancia en México, a mediados del siglo XIX. El 3 de junio de 1840 les habló a sus familiares en Boston sobre los criados: “Es frecuente escuchar, entre otros vicios, relatos sobre su adicción al robo, su vagancia, sus borracheras y su suciedad.” Luego cuenta algunas de sus experiencias como patrona, señalando lo que considera “una indiferencia a ganar dinero” por parte de quienes la han servido. De una mujer mayor que se retiró pronto porque prefería descansar, dice: “¡A qué poco se aspira cuando uno es capaz de vivir contento con tortillas y chile, una estera para dormir y un vestido harapiento!” Con más apego, cuenta la historia de Josefina: una niña de doce años “guapa e inteligente” a quien se propuso enseñar a leer, coser e “instruir en otras cosas”. Madame C. de la B. culpa a la madre de Josefina de contagiar a su hija una actitud desganada. Describe casi con rabia el día en que Josefina visitó a su familia y, por órdenes de su madre, no regresó a trabajar.
Como esposa de un diplomático español, la marquesa tuvo acceso a los círculos aristocráticos del México independiente. Desde esa perspectiva doblemente privilegiada, observó la rebatinga por el poder entre liberales y conservadores, pero igual dejó constancia de que otras estructuras habían permanecido intactas –o incluso habían empeorado–. En este caso, el sistema que impedía la movilidad social. Su desconcierto ante la falta de aspiración de los sirvientes delata una mirada no familiarizada con las causas del problema. Aunque los sirvientes acumularan dinero, sus rasgos físicos, su lengua y sus costumbres siempre les ganarían el desprecio de los demás.
Una relectura de La vida en México revela que los estigmas que, hace dos siglos, afectaban a la servidumbre se conservan hasta hoy. No es raro escuchar a patronas mexicanas expresarse de sus muchachas en términos semejantes y aún más despectivos. Más notable, en estos comentarios la supuesta “raza indígena” de las empleadas domésticas toma la forma de una complicación. Muchas señoras del siglo XXI se quejan de sus “modos” y las consideran poco merecedoras de confianza y libertad.
El cine mexicano ha abordado esta forma de racismo enquistado negando la injusticia o, simplemente, obviándola. Como muestra de lo primero, la Época de Oro y su incansable glorificación de la pobreza y la humildad. Un ejemplo de distorsión culposa es Nosotras las sirvientas (1951, Gómez Urquiza), cuyo título acusa una intención redentora. La historia de una campesina que llega a la ciudad “para convertirse en señora” (¿a qué otra cosa podría aspirarse?) recorre las estaciones argumentales de los cuentos de hadas. Dulce y pizpireta, la empleada despierta los celos de la novia de su patrón, quien intenta culparla de un robo. Cuando todo se aclara, el señorito de la casa le declara a la campesina su amor. La película busca hacer verosímil su asunto teniendo como protagonista a una actriz de hermosura criolla (Alma Rosa Aguirre). Las “indias bellas” de la Época de Oro fueron actrices de piel blanca y rasgos afilados –el epítome: Dolores del Río en María Candelaria–, lo que impidió proyectar la belleza de las mujeres a quienes, en todo caso, correspondía protagonizar cualquier fábula de movilidad social. La segunda ola de representación de empleadas domésticas fue aún menos honrosa: las sexicomedias de los años ochenta las convirtieron en objeto de pellizcos y violaciones “chistosas”. Las encarnaban vedettes de moda, ataviadas con uniformes apenas más largos que el delantal. El día de las sirvientas (1989, René Cardona III) resume este género de explotación.
Tras décadas de maquillar el lado oscuro de la relación entre patrones y empleadas domésticas, dos óperas primas de 2018 lo abordan sin sentimentalismos: El ombligo de Guie’dani, de Xavi Sala, y La camarista, de Lila Avilés. Mexicano de origen catalán, Sala dirigió el cortometraje Hiyab (2005) sobre una niña española llamada Fátima, orillada por su profesora a quitarse el velo islámico para “encajar” entre sus compañeros. Hay ecos del desafío de Fátima en la niña zapoteca Guie’dani (Sótera Cruz). De ojos almendrados y cejas tupidas, Guie’dani posee una guapura intimidante. Mira a los ojos y sonríe poco, no hace esfuerzos por agradar.
Al inicio de la cinta, Guie’dani y su madre Lidia dejan su pueblo en Oaxaca. Viajan a la Ciudad de México, donde trabajarán para una familia de clase media alta. El trato alivianado de Valentina, la madre, no alcanza a esconder un racismo arraigado. Su esposo Juan ofrece pagarle un maestro a Guie’dani, pero a cambio de que deje de hablar en “dialecto”. El hijo adolescente dice indignarse por el sueldo ofrecido a Lidia y cuestiona a sus padres sobre la falta de prestaciones, pero lo hace más por molestarlos que por una preocupación real. A ninguno le parece grosero tener esta conversación en inglés mientras Lidia sirve el desayuno y Guie’dani escucha a unos metros. Concluido el tema económico, vuelven al español y comentan que “las de Oaxaca” son menos flojas que “las de Veracruz” (relatos sobre la servidumbre holgazana como los referidos por madame C. de la B.).
Más novedosa que el retrato de los empleadores, es la rebelión de Guie’dani ante la imagen victimista que le ha asignado el cine. Reacciona a las humillaciones constantes hacia ella y su madre y se convierte en el ser “salvaje” que habita las pesadillas de los patrones de México. Sala no hace apología de sus actos –un festín de profanación a la casa y objetos de la familia– pero tampoco redime la imagen de la niña por la vía del arrepentimiento. Eso equivaldría a traicionarla, cosa que hace su madre al tomar partido por la familia. Habiendo hablado con ella siempre en zapoteco, un día Lidia le lanza un regaño en español. Sorprendida ante el cambio de lengua, Guie’dani pregunta por qué. Resumiendo cinco siglos, Lidia responde: “Para que te portes bien.”
En La camarista, la mexicana Lila Avilés extrapola las vivencias de las trabajadoras domésticas mexicanas a un ámbito mayor: narra las jornadas de Evelia (Gabriela Cartol) como afanadora en un hotel de lujo en la Ciudad de México. Al igual que Sala, Avilés rompe la tradición de negar roles protagónicos a actrices de rasgos étnicos distintos a los occidentales. Los rostros morenos de Guie’dani y Evelia son expresivos y contundentes. Llenan la pantalla, como habría sido inconcebible en décadas anteriores.
Avilés aborda el abismo entre unos y otros con metáforas visuales. Siempre doblando sábanas blancas y tallando baños del mismo color, Evelia pasa los días en espacios asépticos y falsamente neutros que la ahogan. Los pocos huéspedes que se materializan parecen venir de otros mundos: no la saludan ni la miran; menos le dan las gracias. La excepción es una argentina que pide a Evelia que, todos los días, cuide a su bebé mientras ella se ducha. La camarista, sin embargo, apenas pasa tiempo con su propio hijo pequeño. (Un guiño amargo que también hace El ombligo de Guie’dani al rol de madre sustituta que juegan las nanas latinoamericanas, a veces a costa de su propia maternidad.) Pero Evelia no es descrita como merecedora de lástima. Su ética de trabajo férrea no la libra de decepciones –un ascenso no cumplido, la detección de favoritismos–, pero estas decepciones no la hunden en la resignación. La cinta narra un cambio en la percepción de sí misma (y de sus valores) que la lleva a cambiar el rumbo de sus esfuerzos.
A diferencia de las empleadas domésticas de la Época de Oro, las jóvenes de estas películas no aspiran a convertirse en señoras. No quieren ser instruidas al modo de sus empleadores, quienes las llaman “de la familia” pero les prohíben usar sus baños, o respingan si usan tortillas en vez de tenedor.
“Maleducada y malagradecida”, llama Juan a Guie’dani una vez que se ha establecido la antipatía entre ellos. Para calmarlo, Valentina le dice a su esposo que comprenda que sus empleadas son “indias a las que todo les queda grande”. Guie’dani los escucha al otro lado de una puerta cerrada –una toma que, por su perspectiva, desmiente esa afirmación–. Sensible y perceptiva, la niña tiene una visión muy clara de su desventaja. La cámara nos hace partícipes de su punto de vista –y, en cambio, mantiene a los patrones dentro de una habitación. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.













.jpg)