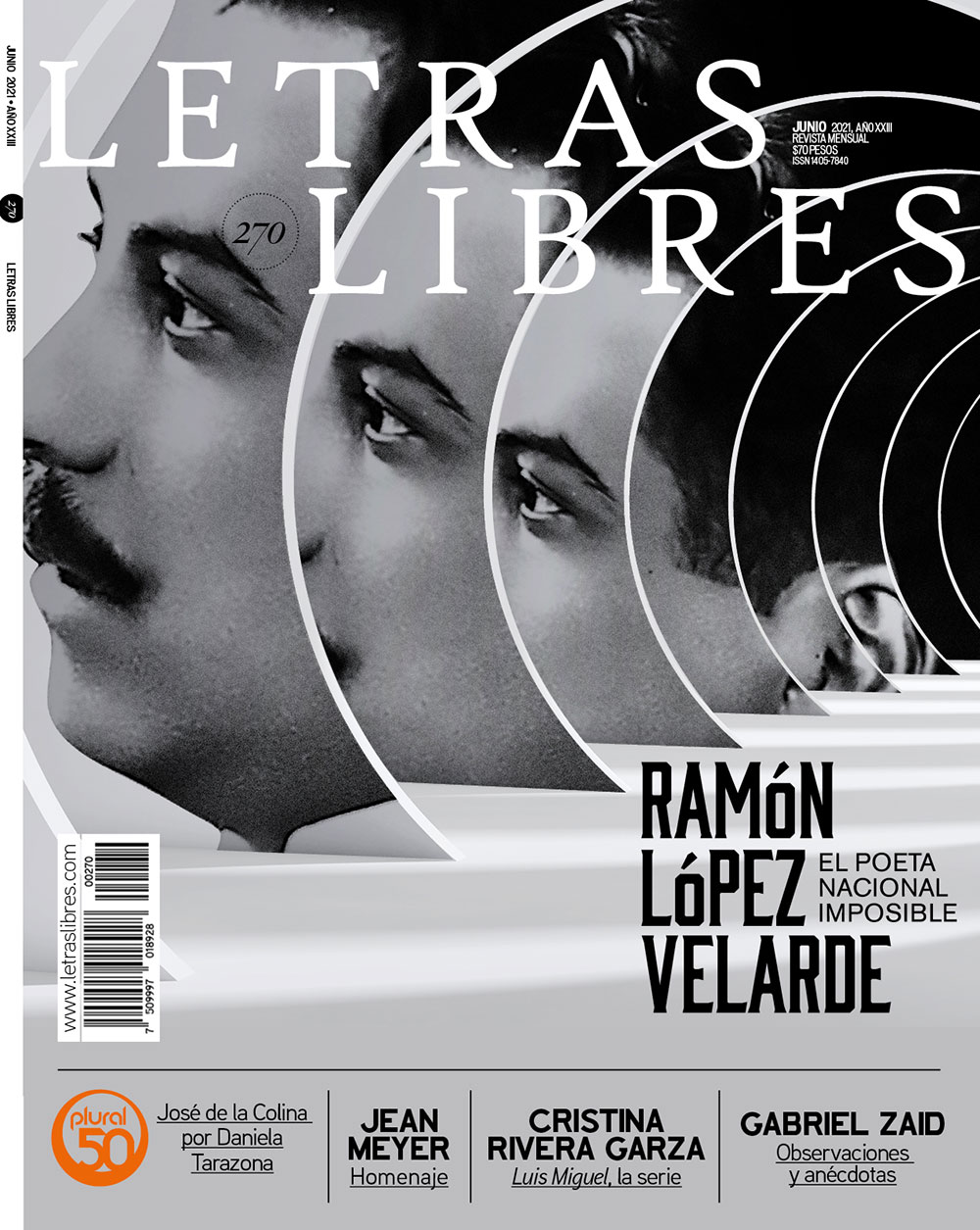Jamás volveré a escuchar del mismo modo “Hasta que me olvides”, la canción con la que cierra el segundo capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie de Netflix sobre la vida del famoso cantante mexicano. Compuesta por Juan Luis Guerra y lanzada como el segundo single de su disco Aries en 1993, “Hasta que me olvides” pronto llegó a la primera posición en el Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos. Un par de años más tarde, en 1995, una grabación de la pieza cantada en vivo en el Auditorio Nacional fue incluida en El concierto, el disco con el que LuisMi permitió el acceso del gran público a sus actuaciones en persona. Hasta que me olvides, entona todavía el cantante desde el video de esa actuación en las listas de YouTube, voy a amarte tanto tanto. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, insiste. Hasta que me olvides voy a intentarlo. Estas frases enigmáticas cuando no contradictorias, que colocan el peso de la acción –el acto de recordar– no en quien las enuncia, sino en un tú elusivo que de todas maneras se aleja, encontraron su camino al corazón de una audiencia que, al menos en México, discutía por entonces la pertinencia de la participación del país en el Tratado de Libre Comercio impulsada por Carlos Salinas de Gortari desde la presidencia. El tú de 1993 fue, para muchos, el hombre o la mujer perdida. Casi treinta años después y una guerra de por medio, esta autobiografía autorizada por LuisMi himself, dirigida por Humberto Hinojosa (con algunos capítulos en manos de Natalia Beristáin) y, al menos en el segundo capítulo, con guion de Daniel Krauze y Ana Sofía Clerici, ofrece una lectura alternativa: el tú nunca fue la pareja romántica, sino la madre asesinada. El tú que puede o podría recordar a su sobreviviente, que podría no olvidarlo, es la madre desaparecida. ¿Pero es cierto, o incluso posible, que nos recuerden los muertos?
Como tantos otros, asistí con puntualidad a cada uno de los capítulos de la primera temporada de la serie cuando dio inicio en 2018 con una extraña mezcla de confirmación de lo ya sabido y de sorpresa. Aunque esta narrativa incluyó temas fácilmente asociados a la carrera ascendente del ídolo de las multitudes –el talento natural e inexplicable, el temprano camino al éxito, la adoración del público, la soledad del que llega a la cima solo, los efectos nocivos del dinero, la compañía tóxica de vividores y estafadores– también incorporó una provocación: centrar su drama vital alrededor de la pérdida de la madre. La vuelta de tuerca de esta narrativa más o menos convencional, presente ya en los albores edípicos del cine mexicano, fue, sin embargo, sacar a la luz que la ausencia de la madre no había sido resultado de un proceso “natural” ni estuvo ligada a asuntos de salud o a los estragos propios del paso del tiempo. En la primera temporada de la serie aprendimos que Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, fue víctima de la violencia de género, que ahora también llamamos violencia doméstica o terrorismo íntimo de pareja, y que sucumbió a lo que entonces no se llamaba feminicidio, pero que ahora sí, a manos del hombre violento y explotador que fue su marido, Luisito Rey. Es posible que la serie no presente evidencias duras, pero tampoco tiene dudas al respecto. De ahí que esa pérdida, profundamente personal y claramente social, transformara a este artefacto narrativo en un cuento de suspenso, muy ligado al whodunit de las tramas detectivescas. ¿Viviría todavía Marcela? De ser así, y tomando en cuenta el capital financiero y las crecientes conexiones políticas del cantante, ¿la encontraría? O, como cada capítulo hacía más patente, ¿habría seguido su madre el destino de tantas mujeres masacradas en México: la desaparición forzada? Y, de ser así, ¿encontraría sus restos? Estas preguntas convirtieron a Luis Miguel en un sobreviviente más de la guerra contra las mujeres que se libra con saña y sin tregua en México y más allá de México. Estas preguntas trajeron a ese cantante reacio al contacto cercano con su público, celoso de su privacidad, a la mismísima tierra donde cada vez más grupos de buscadores continúan con la tarea terca, necesaria, incesante, de encontrar a sus muertos conminados. Esta tarea, muchas veces realizada a espaldas del Estado, e incluso en contra del Estado mismo en otras ocasiones, no solo responde a la convicción de que, mientras estamos vivos, recordamos a los muertos, sino que los muertos, de hecho, nos recuerdan a nosotros. Los muertos nos conminan, por su mera presencia física, en tanto memoria vuelta materia, a la práctica ética de recordar, de tenerlos presentes, de volverlos presente.
Me sé de memoria más canciones de Luis Miguel de lo que suelo admitir ante otros y ante mí misma. Como muchos miembros de las clases medias ilustradas o de una cierta izquierda austera, siempre suspicaz ante los usos instrumentales de la cultura, llegué a presumir un distanciamiento estratégico, cuando no un desconocimiento real, de los productos mediáticos de la cultura pop, las baladas románticas de Luis Miguel entre ellos. Lo que ocultaba o me pasaba desapercibido de día, sin embargo, lo ponían al descubierto las rocolas de la noche. Bastaba empujar algunas cuantas monedas en esas máquinas de discos para llegar, más tarde que temprano, tal vez algunas copas de por medio, a las canciones de José José, Marco Antonio Solís y, sí, por supuesto, a las de LuisMi. Las tarareaba, entonces, como lo que pensé que eran: canciones de amor, especialmente de rupturas amorosas, en que el amante abandonado o despechado daba rienda suelta a su pena o su rabia, dependiendo del caso. Las interpreté a través del lente de la relación de pareja, incluso uno más estrecho: la relación de pareja heterosexual. Melodiosas, ligeras, pegajosas, esas canciones me aproximaban a una feroz normatividad de género con la que mantenía una relación tensa y crítica, pero ante la que me doblegaba cuando la pachanga o el alcohol me obligaban a bajar las defensas. Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar, claro que sí.
Nada en los acordes o en las letras de las canciones de LuisMi de fines del siglo XX hacía vislumbrar la creciente tragedia que se desarrollaba en las casas y las calles del país. Ninguna pasión romántica, ningún sufrimiento ante la pérdida del objeto amado presente en estas canciones remitía, ni siquiera por equivocación, a la desaparición concreta de un número creciente de mujeres en nuestro entorno. El Sol le cantaba al amor, o a la falta de amor, en un contexto aparentemente impermeable a las garras de la guerra. Si algo ha logrado la serie de Netflix al centrar la historia de vida del cantante alrededor del feminicidio de su madre es regresar estas canciones al contexto que las vio nacer: un país cruel, dominado por la violencia patriarcal, en el que las relaciones entre hombres y mujeres se volvían cada vez más letales. ¿Así que cuando coreábamos las palabras aparentemente sosas, cuando repetíamos sus coros inocentes solo en apariencia, estábamos ya participando del duelo por la madre (hija, hermana, vecina, prima) que nos había arrebatado la violencia? Desde el futuro, volviendo la mirada y el oído hacia atrás, es fácil constatar que sabíamos más de lo que admitíamos saber, y que compartíamos ya, desde entonces, el sufrimiento social que ha causado y sigue causando la saña feminicida que continúa terminando con al menos diez vidas de mujeres al día.
En 1993, cuando “Hasta que me olvides” se volvió popular, ya se asomaban en los periódicos nacionales las noticias sobre lo que entonces se dio por llamar las muertas de Juárez. Todavía teníamos poca conciencia de la gangrena que infectaba desde dentro a matrimonios y noviazgos por igual, pero los asesinatos, cada vez más numerosos y más estridentes, poco a poco capturaron nuestra atención. Las madres de las víctimas pronto se organizaron para buscar a sus hijas y grupos disímiles de feministas empezaron un trabajo milimétrico, incansable, profundamente ético, para producir un lenguaje capaz de identificar lo que acontecía frente a nuestros ojos, pero pocos identificaban con claridad: no se trataba de las muertas de Juárez, sino de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer a lo largo y ancho del país. De acuerdo con la segunda temporada de la serie, Luis Miguel atravesó esos años de tantos éxitos musicales atormentado por la desaparición forzada de su madre, utilizando incluso sus contactos para asegurarse el apoyo del Mossad, la agencia de inteligencia israelí.
Pero Luis Miguel, justo como la sociedad que lo entronó, tuvo que batallar con el pacto patriarcal que demandaba, y demanda, silencio, y con la falta de lenguaje sobre el que tanto el pacto como el silencio se fundamentan. En una escena neurálgica del segundo capítulo, el mánager de Micky habla con él sobre las preocupaciones que su obsesiva búsqueda por la madre ocasiona en su entorno. Con una voz suave, conciliadora, sin estridencia alguna, le espeta: “Nada de lo que encuentres te va a satisfacer, y eso te va a hacer daño. Tenés que darte cuenta.” El rostro de Diego Boneta, al inicio feroz, se suaviza a su vez, reaccionando con sutileza ante las palabras que escucha con atención. La ciudad se asoma apenas en el fondo de la imagen. El humo del cigarrillo sobrevuela el espacio que se abre entre los dos. “Supongamos que finalmente se descubre que fue Luis”, continúa la voz de la razón, cadenciosa, incluso acariciante. “¿Qué vas a hacer con eso?”, le pregunta. “¿Vas a salir a decir mi papá fue?” En la pequeña pausa que precede su veredicto, que fue el veredicto compartido de una época, se asienta el silencio, y la impunidad que ha resultado de ese silencio: “No se puede”, le asegura el mánager. “Vos sabés lo que eso implica”, continúa, ¿diciéndole lo obvio?, ¿amenazándolo? “Entonces, ¿para qué te va a servir?” Luis Miguel le responde entonces lo que tantos buscadores de personas desaparecidas a la fuerza han respondido: “Para saber la verdad.” Los cuestionamientos acerca de lo que constituye la verdad, y otra escena en que el hermano menor de Luis Miguel mira con nostalgia videos de sus padres todavía juntos, finalmente disuaden al cantante de su búsqueda.
Sería fácil acusar a LuisMi y su mánager de participar concienzudamente de un pacto patriarcal ya existente y establecido con claridad. Pero la escena que presenta la serie de Netflix es más compleja. Los dos hombres que dialogan en la terracita que da a la gran ciudad se mueven con torpeza, pero también con honestidad dentro de los límites de su propio privilegio de género, tanteando los riesgos y avizorando los peligros que generaría la admisión pública de la violencia originaria de la que parte tanto la persona como la carrera del cantante. LuisMi, y sus fans, sabían entonces lo que sabemos ahora: romper el silencio en un medio hostil, sin el acompañamiento aguerrido de movilizaciones ciudadanas, especialmente feministas, tenía y tiene consecuencias. El pacto patriarcal ha preferido revictimizar a las víctimas, presentando narrativas en que las mujeres asesinadas conminan, si no es que invitan con su conducta, lenguaje y vestimenta, a la violencia. Pero Micky, que busca a su madre, no puede optar por esa salida fácil. De ahí la canción. De ahí esa declaración impersonal, enunciada de hecho para la cámara, asegurando que, incluso después de desistir, no cejará en su búsqueda. Hasta que me olvides, enuncia y repite mientras el segundo capítulo llega a su fin.
Si callar tiene consecuencias, también tiene consecuencias llamar a las cosas por su nombre. Hasta el 2012, cuando la figura del feminicidio llegó a formar parte del código penal como “el delito de privar de la vida a una mujer exclusivamente por razones de género”, muchos de los asesinatos de mujeres fueron descritos como crímenes pasionales. Investigadoras como Saydi Núñez Cetina y Lisette Rivera Reynaldos han dejado en claro que las desigualdades de género son, en efecto, letales y que han estado presentes en los ataques de celos y ansiedad de control que caracterizaron a lo que la sociedad se contentó con llamar crímenes pasionales.
((Saydi Núñez Cetina, “Entre la emoción y el honor: Crimen pasional, género y justicia en la Ciudad de México, 1929-1971”, en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 50, julio-diciembre 2015, pp. 28-44. Lisette Rivera Reynaldos, “Crímenes pasionales y relaciones de género en México, 1880-1910”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, puesto en línea el 19 de noviembre de 2006.
))
El diálogo entre LuisMi y su mánager no solo es importante porque muestra los límites del pacto patriarcal, sino también porque nos conmina, desde el presente que nunca es presente del todo, desde el presente que es también su propio pasado, a preguntarnos cómo le vamos a llamar ahora a todos esos asesinatos que no se llamaron feminicidios, pero lo fueron. La pregunta no es menor. Tampoco la invitación.
Micky “entró en razón”, es decir, desistió y calló, redirigiendo su búsqueda para conservar la esperanza y cantando una canción que le produjo un nuevo éxito. La palabra que no fue capaz de enunciar en la serie, entre otras cosas porque no existía, es feminicidio. El silencio, y su participación en el pacto patriarcal, se estructura así como un proceso a la vez elegido e impuesto. No una falla meramente personal, pero sí una sistémica. Muchos otros primos, hermanas, hijos, tías se sumaron al pacto patriarcal ya sea a través del silencio, que encubre y exonera, o ya a través de estrategias más arteras para proteger al feminicida porque, como le dijeron a Micky, ¿qué vas a lograr con eso? ¿Vas a salir y decir que tu hermano, tu padre, tu abuelo, tu vecino, tu mejor amigo, tu jefe, tu carnal, lo hizo? Ya sabemos lo que eso implica, en efecto: implica cuestionar de raíz el estado de las cosas y cambiar radicalmente la jerarquía mortífera que valida la vida de los hombres por sobre la de las mujeres. Implica buscar la verdad. Implica demandar justicia.
Es cierto que hay cada vez más grupos de buscadores bregando la tierra para desenterrar la verdad de tantos crímenes. Pero para que esa verdad salga a la luz, para que la justicia se siente a nuestra mesa, como lo quería Rosario Castellanos, no basta con que se deslice ya entre nosotros la palabra feminicidio, con las narrativas alternas que esta conlleva. Va a ser necesario que los amigos o los conocidos e incluso los familiares de los perpetradores decidan denunciarlos. Cuando ellos y ellas opten por pronunciar la palabra y abrazar, al mismo tiempo, las consecuencias políticas y legales de ese acto, entonces estaremos un poco más cerca de la justicia. Sí se puede, le diríamos ahora a Micky, contrariando a su mánager del pasado en aquel diálogo en la terraza. Sí se puede y tú bien sabes lo que eso implica: un mundo igual de dolido, pero acaso también un poco más justo. Sí se puede y súmate con tu voz, que llena estadios, a nuestras voces, que van creciendo. Quizá la existencia misma de esta serie como es, como aparece a veces en ciertos capítulos, constituya la evidencia de que los muertos, de que las mujeres asesinadas, no nos olvidan. Aquí están todas, demandando justicia, gritando a nuestro lado, guiándonos en el camino hacia el fin de la impunidad. Y, sí, las queremos vivas. Y, sí, las amamos tanto tanto. ~