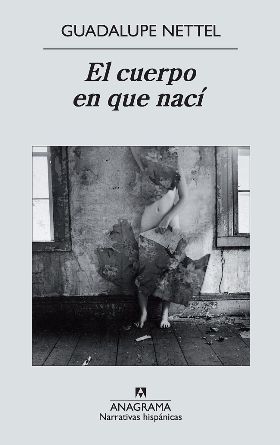Karina Sainz Borgo
La hija de la española
Barcelona, Lumen, 2019, 224 pp.
Revisaba lo que he escrito sobre César Aira cuando cayó en mis manos La hija de la española, de Karina Sainz Borgo (Caracas, 1982), la exitosa novela sobre la tiranía de Chávez y Maduro que ha sido descalificada por algunos estetas por ser o parecer un best seller. Aira viene a cuento por su queja, que en principio comparto, de que buena parte de la narrativa contemporánea se compone de libros temáticamente “etiquetados” por autores y editores. Así, gracias a la mercadotecnia pero sobre todo al ímpetu didáctico y hasta crematístico de los escritores, aun si evitamos detenernos en los balazos y en las solapas, al leer alguna novedad nos enteramos bien pronto de que se trata de una novela sobre la mujer y el narcotráfico en México, el cambio climático visto desde una reserva de osos polares en la Antártida o, como ya debe estar ocurriendo, sobre la actual pandemia en un asilo belga de ancianos. Los ejemplos son míos. Pero Aira parece decirnos que la novela “modernista” fue grande porque Proust, Woolf, Kafka, Joyce, Faulkner, Nabokov o Rulfo nos entregan libros cuya esencia –para no hablar de temas, argumentos o personajes– resultó ser absolutamente inesperada, alarmante, mistérica o hasta escandalosa. Narradores que alcanzaron el siglo XXI, como Bolaño, Coetzee, Banville, Sada, Munro o Vila-Matas, siguieron o siguen escribiendo libros sorprendentes y así debe ser. Obras sin etiqueta, como las que parece desear un Aira o yo mismo, que siempre sorprenden. Algunas se venden mucho, otras no tanto.
Pero hay otra clase de novelas que apelan –a veces sin que los autores lo sepan– a un etiquetado que proviene del siglo XIX y está en el origen –histórico y comercial– de la novela. Sir Walter Scott hizo del pasado escocés, medieval o dieciochesco, un paraíso que nunca existió pero lo hizo de manera harto verosímil, fundando con ello la novela histórica que llegó a su culmen con Tolstói. Sus discípulos franceses y luego ingleses y rusos, desde Rojo y negro (1830), de Stendhal, probaron con otra novedad: la novela contemporánea, en la cual se basó nada menos que La comedia humana, de Balzac, un retrato de la vida en Francia, sobre todo, durante la Restauración y la Monarquía de Julio. A las novelas contemporáneas les siguieron las políticamente comprometidas, algunas sombrías por su ambigüedad (Padres e hijos, de Turguéniev), otras aterradoras y proféticas (Los demonios, de Dostoyevski), didácticas y por ello escasas en materia novelesca (¿Qué hacer?, de Chernyshevski, para seguir con los rusos) o, en mi opinión, enternecedoras y empáticas con la rebeldía social, como las de Jules Vallès sobre la Comuna de París de 1871.
Doy aquí otro giro a mi tediosa disertación para afirmar que hay novelas tan solo eficaces y brillantes, como la de Sainz Borgo. No aspiran a otra cosa que a dejar testimonio de un fragmento en el tiempo –horrible sin cesar– de la historia. Algunas tienen éxito, otras no, como lo prueba –guardadas las proporciones– lo que tardó Vida y destino (publicada en español sin pena ni gloria desde 1985), de Vasili Grossman, en ocupar su lugar, junto a Solzhenitsyn o Norman Mailer, en la memoria trágica del siglo.
La hija de la española pertenece al género de la novela testimonial –no necesariamente periodística ni autobiográfica– que obliga a un autor a narrar el miedo, el sufrimiento, la tortura, la muerte y la esperanza, acaso. Rara vez esas novelas son contemporáneas a los hechos relatados y, cuando lo son, sorprenden doblemente. La Revolución rusa tuvo ese libro con El año desnudo (1921), de Pilniak, y la mexicana con Los de abajo, de Azuela, publicada en un periódico en 1915, pero que solo alcanzó fama y fortuna como libro a partir de 1925. A ese género pertenecen El asco. Thomas Bernhard en San Salvador (1997), de Horacio Castellanos Moya, y La hija de la española, de Sainz Borgo. Libros urgentes y eficaces –insisto– donde la ética de la responsabilidad impide que se queden en el cajón o en el disco duro. Novelas etiquetadas de origen, ciertamente.
Los biempensantes se quejan de que esta novela corta es maniquea y escasa en documentación que pruebe, respalde o matice, el horror de la dictadura bolivariana en Venezuela. A lo primero respondo que entre las libertades de la ficción está el maniqueísmo. ¿Acaso no podía sino ser maniqueo Primo Levi ante el Holocausto o Bolaño, en Estrella distante, ante el “mal absoluto” que afligió a Chile? Es difícil –aunque no imposible– que el Terror se sirva de buena literatura.
No hubo grandes novelas soviéticas exaltando el gulag ni ficción nacionalsocialista meritoria de recuerdo. Hubo propaganda, que es distinto. Céline, con sus novelas escritas tras la Segunda Guerra, se regocijó, genial y desalmado, con el horror y el desastre al cual había llevado a Europa, entre otras cosas, su propio e impenitente antisemitismo. Fue un espantoso bufón, pero no un militante.
A la novela toca meditar, ciertamente y décadas después, en los recovecos del alma humana sometida al rigor de la Historia, como lo hizo Tolstói con Guerra y paz, culminada en 1869, medio siglo después de la invasión napoleónica de Rusia. A ese género historiosófico no pertenece, desde luego, Sainz Borgo. El segundo argumento es ridículo y hasta ofensivo: si a la progresía se le ofrece periodismo sobre el terreno y tratados exhaustivos sobre la destrucción populista de Venezuela, mal. Si se le venden novelas transitables, peor aún. Ellos –siempre– tienen otros datos. Y otros sueños.
Como Azuela, como Pilniak, como Castellanos Moya, la caraqueña Sainz Borgo tiene el olfato del verdadero periodista que le permite atravesar la densidad de lo putrefacto en busca de la verdad. Ello no quiere decir que Azuela no haya dudado de los campesinos levantados en armas en 1910 ni de él mismo, presente en la novela mediante un alter ego venido de la clase universitaria; al retratar el bolchevismo, Pilniak no temió usar el melodrama para mostrar lo que consideraba un caos religioso maléficamente ruso y Castellanos Moya, al servirse de Bernhard como el hueso de su parodia de las élites salvadoreñas, clamó, desesperado, ante la ausencia de una tradición literaria autóctona útil para sobrevivir a la guerra civil. Los tres, como Sainz Borgo, son noticiosos, se sirven de esa sopa de pobres de la que se nutren las sociedades, cocinada por Balzac en esa novedad, tenida por agridulce y “periodística” al principio, que fue la novela.
Novela sobre la usurpación de una identidad, La hija de la española está construida con la precisión de un mecanismo de relojería por una escritora, quien por su edad acaso aprendió el arte del suspenso no tanto en la novela negra sino en las series que han desplazado al cine. Como sea, maneja a la perfección el arte de la fuga y la huida de Adelaida Falcón convertida en Aurora Peralta, del aeropuerto de Maiquetía, por supuesto que es un tópico, pero un tópico cumplido al pie de la letra.
La hija de la española habría complacido a John le Carré pero no es escasa en visiones dramáticas propias del novelista sin etiquetas, como la descripción de los militares disfrazados de patriotas arremedando la batalla de Carabobo, la poesía de Gerbasi y Montejo utilizada por la turba invasora como papel higiénico o la destrucción del sueño modernista venezolano en la casa en ruinas del arquitecto en Ocumare, donde Adelaida niña se refugia. “La cirugía plástica que los Hijos de la Revolución hicieron del pasado tiene algo de remedo”, anota Sainz Borgo.
Hay errores, desde luego: esa llamada al teléfono móvil, en plena escapatoria, de Ana informando del asesinato de Santiago por los esbirros del régimen, sale sobrando. Sainz Borgo, si ha de perseverar en el oficio, aprenderá que no todas las historias cabidas en una novela deben cerrarse. La desaparición de Santiago, salvador de Adelaida a la hora de deshacerse del cadáver de la hija de la española, era perfecta. Se lo había tragado la noche, como a Venezuela. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.