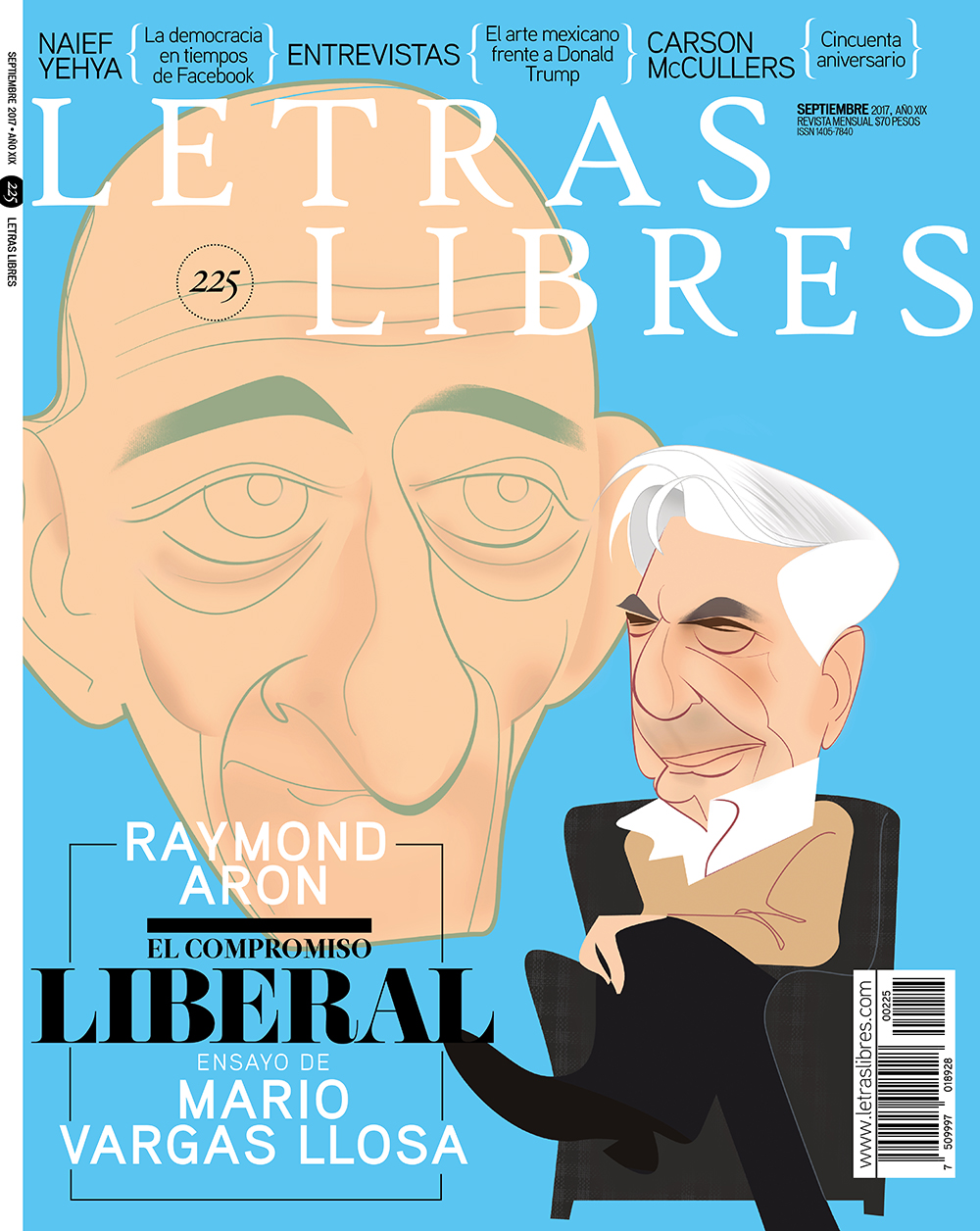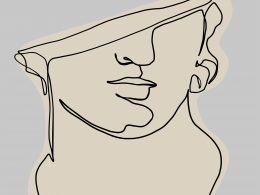I
Tuve la fortuna de conocer a Alejandro Rossi en México en los alrededores de la revista Plural, una tarde gris en las oficinas de la revista. Fui uno de sus primeros lectores, el corrector de algunos de los textos de Manual del distraído (1978) y, más tarde, el primer comentarista de este libro. La amistad unió nuestros pasos. Otro elemento de la mancuerna fue el Fondo de Cultura Económica en la época de Jaime García Terrés, de quien Alejandro era amigo cercano. Rossi, que este 22 de septiembre cumpliría 85 años, frecuentaba el edificio para hablar con su amigo. A veces me dejaban escucharlos; siempre lo acompañaba yo al auto y seguíamos conversando hasta que me depositaba de regreso a las puertas de la editorial, luego de haber dado varias vueltas a la cuadra para no perder el hilo de la conversación. De esa charla prolongada a lo largo del tiempo, a veces en privado, a veces en público, a veces con sus libros, fueron espigadas las páginas que tuve la fortuna de reunir en Algunas tardes con Alejandro Rossi (El Colegio de México, 2010).
II
¿De dónde viene la prosa inconfundible, el brío intelectual de Manual del distraído? ¿Qué músicas subterráneas lo recorren? Preguntas acaso riesgosas y tal vez hasta necias. Cierto: no puede decirse que la publicación de Manual del distraído haya sido advertida por todos como un terremoto en aquellos momentos en que se apagaban los ruidos más estrepitosos de las fanfarrias narrativas. Para muchos, la aparición de su obra se delineó como una onda expansiva en el espacio literario que dio un giro a los modos de escribir. ¿Desde dónde? Tal vez el origen de esa onda pueda remontarse a 1933 –Rossi tenía un año–, cuando el primer Wittgenstein se separa del segundo durante una conversación con el profesor de economía en Cambridge P. Sraffa. Discutían así, según cuenta Norman Malcolm citado por Ved Mehta, en La mosca y el frasco. Encuentros con intelectuales británicos (1976): “Un día (creo que iban en un tren) Wittgenstein insistía en que una proposición y lo que esta describe deben tener la misma ‘forma lógica’, la misma ‘multiplicidad lógica’. Sraffa hizo un gesto familiar a los napolitanos que significa algo así como disgusto o desprecio frotándose la parte inferior de la quijada con los dedos de la mano [“brushing the underneath of his chin with an outward sweep of the fingertips of one hand”]: ‘¿Cuál es la forma lógica de esto?’” Pienso que una lectura como esta le reveló a Rossi la mosca que llevaba zumbando alrededor y le enseñó el camino para salir de la botella –o del frasco, como quiere uno de los traductores del libro de Mehta, Augusto Monterroso, que lo trasladó junto con Edmundo Flores al español en 1976 para la Colección Popular del fce.
La intuición de que los gestos tienen un lenguaje y obedecen a una gramática no es desde luego nueva, como saben los estudiosos del folclor y del comportamiento animal, pero representó para Rossi una inspiración reveladora, una epifanía que recorre como un alfabeto subterráneo las páginas de Manual del distraído y luego de La fábula de las regiones (1988) y Edén (2006). Probablemente, él no lo habría formulado así. Es un hecho que muchas de sus páginas son en buena medida el laboratorio de donde surgen tales experimentos que representan una renovación: agua fresca para la prosodia y la escritura de ensayo. Esta gramática de los gestos es antigua y acaso anterior a la humanidad misma. Se sabe que los monos hacen gestos, que el mono gramático practica una silenciosa sintaxis con sus ademanes. Alejandro Rossi mereció esa revelación.
III
Rossi pertenece a esa afortunada constelación transatlántica, americana y europea que se formó a la sombra fecunda de José Gaos y de otros maestros del exilio español como Juan David García Bacca. Viajó al seminario de Martin Heidegger a Friburgo, Alemania. Para Alejandro Rossi, el de Heidegger no era un nombre más, aparecido en una enciclopedia. Lo había escuchado a principios de los años cuarenta, cuando tendría poco más de diez años, según consta en un pasaje dedicado al filósofo en la novela autobiográfica Edén. La experiencia académica en Alemania lo distanció de Heidegger, pero le descubrió a Ludwig Wittgenstein, quien tanta importancia tendría a partir de ahí en la filosofía británica, el positivismo lógico y la filosofía analítica. A su regreso, Rossi fundó junto con Luis Villoro y Fernando Salmerón la revista bilingüe Crítica (1967), que desde entonces se erigió como un bastión de la filosofía analítica en México desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la unam. Su obra filosófica se centra en su libro Lenguaje y significado (1969) y en su tarea como maestro en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto. No era Alejandro Rossi un sedentario intelectual. Su itinerario dentro de la filosofía, de Hegel a Heidegger y de este a Wittgenstein y A. J. Ayer y Gilbert Ryle, muestra su inquietud, una curiosidad devoradora que lo volvía una inteligencia errante, en cierto modo un peregrino intelectual. Cierto: uno de sus maestros, Juan David García Bacca, se había interesado en las formas literarias de la filosofía, en su libro Filosofía en metáforas y parábolas. Introducción literaria a la filosofía (1945), y su amigo Emilio Uranga (primer traductor de Lukács al español) se había entregado a la práctica de los ensayos (Astucias literarias, 1971), en formas dialógicas ávidas de asimilar en el cuerpo del ensayo las fibras y médulas de la filosofía y la reflexión histórica, psicoanalítica, artística y política. Por eso no extraña que uno de los pocos contemporáneos de Rossi que se dio cuenta de la empresa fuera precisamente Uranga, quien publicó en 1978 una serie de artículos titulada “Tensiones rossinianas”. Tensión, tensiones, esa es quizá una voz que conviene para atraer al proyecto literario y filosófico de Alejandro Rossi la idea del convivio intelectual, para recordar con esa palabra la figura del humanista cristiano Luis Vives, amigo de Erasmo de Rotterdam y varón emblemático de la concordia intelectual de la cual en última instancia Rossi sería a su vez un emblema, siempre y cuando el invitado al convivio llegara a la mesa con los mínimos decoros y aseos intelectuales. No perteneció a ningún partido ni a ninguna iglesia, salvo a esa secta secreta de los que creen –como Borges, Bianco y Paz– en las revistas literarias y en la literatura como una variedad de la experiencia religiosa. La práctica de la literatura como una actitud intelectual hace de la obra de Alejandro Rossi una escuela ideal en un mundo sin escuelas, entre analfabetos funcionales y seudoalfabetizados galvanizados por el cinismo. ~
(ciudad de México, 1952) es poeta, traductor y ensayista, creador emérito, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Creadores de Arte.