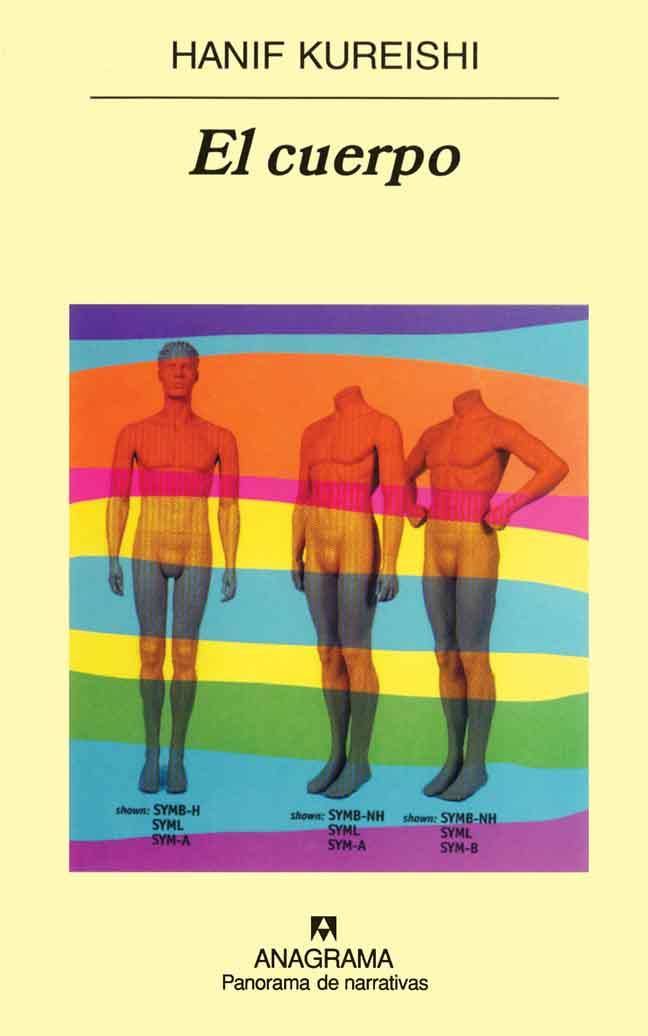Históricamente, en la mayoría de las elecciones democráticas del mundo, las opciones electorales plantean una alternativa entre cambio y continuidad. Casi siempre, las dos alternativas implican una transformación, aunque sea menor. La opción de continuidad celebra lo que ha funcionado, pero se plantea ajustarlo, mejorarlo, enriquecerlo para minimizar sus insuficiencias. El cambio es para mejorar; la continuidad también.
La diferencia entre cambio y continuidad puede, además, tener un fundamento filosófico. Tradicionalmente se contrastaban en el debate entre menos o más Estado y menos o más mercado. Sin embargo, hace ya casi una década, en países que habían anhelado ser democracias o funcionado como tales, algunas opciones electorales dejaron de tener la promesa de avanzar “hacia adelante”. Es decir, dejaron de ofrecer “más y mejor” y, por el contrario, empezaron a plantear un anhelo por el pasado en el que, sostienen, se habría vivido mejor. En este planteamiento, se empezó a cuestionar incluso la democracia como regla de toma de decisiones, de convivencia pública y de ordenamiento para las prioridades de gobierno.
Lo llamativo de este fenómeno es que la alternativa de cambio, al plantear una transformación del sistema, no ha propuesto una evolución, sino lo que parece una involución: un retorno a tiempos pasados que se presentan como mejores y, sobre todo –y esto es importante–, un retorno a políticas públicas ya implementadas y superadas hace décadas. Por ejemplo, esquemas proteccionistas de producción, programas sociales que no se focalizan o no se evalúan, así como la cancelación de instituciones autónomas y mecanismos de vigilancia y contrapeso al poder ejecutivo.
A quienes quieren resistir este retroceso, este vuelco los ha descolocado; en términos electorales y narrativos. En casi diez años no hemos podido articular una propuesta más allá del señalamiento de que son regímenes populistas, antidemocráticos o ineficaces. Hay una nostalgia permanente por lo que dejamos ir, de lo que habíamos construido sobre el anhelo democrático. Sobra decir que este señalamiento no ha servido de nada. Constituye una década perdida.
En 2016 pasó en Estados Unidos y está pasando con mucha más fuerza en esta segunda gestión de Donald Trump. Los miembros del Partido Demócrata parecen paralizados. No encuentran una forma eficaz de oponer resistencia. La estridencia en la toma de decisiones y en su comunicación, el cinismo inaudito y la abrumadora cantidad de iniciativas los ha dejado sin la capacidad de responder, frenar, resistir y reorganizarse. En México les pasó lo mismo a los partidos de oposición –y también a la oposición no partidista– a partir de 2018.
La sorpresa de animales políticos tan poco domesticados ha sido paralizante. A esto han contribuido otros fenómenos de comunicación, que han acelerado el proceso y profundizado el desconcierto: las redes sociales y sus algoritmos que favorecen la virulencia; el crecimiento de voces que hablan con derecho, pero sin autoridad en cualquier tema; el abandono de la verdad, la ciencia y el respeto como reglas mínimas de debate; la confusión entre popularidad y legitimidad; los debates de temas profundos en doscientos ochenta caracteres; la exageración y la violencia como aliadas de la viralización; los políticos burlándose de ciudadanos o exhibiéndolos. Es cierto: resulta inaudito y éticamente cuestionable. Sin embargo, también es verdad que es inútil solamente señalarlo.
En 2018, en México el planteamiento era claro: el electorado podía elegir entre cambio y continuidad. A diferencia de lo que había pasado en elecciones anteriores, en esa, el cambio era creíble; para bien o para mal, las personas pensaban que Andrés Manuel López Obrador significaba un cambio y una mayoría de votantes acudieron a las urnas a ver si era cierto eso que llevaba años pregonando: ¿“estaríamos mejor con López Obrador”?
Desde la toma de protesta de AMLO, volvieron rituales simbólicos que habían desaparecido del lenguaje de lo público hacía prácticamente medio siglo. Durante los gobiernos tecnócratas, los símbolos se pensaron irrelevantes porque los datos “demostraban” que las cosas se hacían mejor. A los gobiernos de la transición democrática se les olvidó lo mucho que los seres humanos necesitamos las historias, los referentes simbólicos y la pertenencia. López Obrador entiende bien ese lenguaje, propio del priismo que él aprendió y ejecutó.
“El Estado mexicano debe ser promotor de la justicia social y garante del interés colectivo. Es tiempo de que el desarrollo económico beneficie a todos, no a unos cuantos. Nuestra meta es una democracia participativa con justicia social”,1 proponía el presidente en su primer informe de gobierno. Me refiero al presidente Luis Echeverría, pero podría haber sido el discurso de López Obrador.
Las oposiciones mexicanas rápidamente empezaron a denunciar una vuelta al pasado. Con miedo, pero sobre todo con enojo, señalaban el crecimiento de la deuda pública, la centralización en la toma de decisiones, la desaparición de organismos autónomos y ciudadanos como contrapesos al poder, los ataques al poder judicial como un mecanismo para debilitarlo, etc. En cada decisión, otra vez la incredulidad, la alarma, la denuncia inútil. La denuncia se perpetuó como si AMLO estuviera rompiendo mandamientos religiosos y algún orden natural del mundo le fuera a demostrar su error. La mayoría de los críticos del gobierno sigue sin considerar siquiera que las reglas del juego han cambiado y, con ellas, los incentivos de quienes ostentan el poder.
Sí, en un régimen democrático con posibilidad de alternancia, los gobiernos quieren tener buenos resultados económicos, quieren que las personas se sientan tomadas en cuenta, cuidan hablar con la verdad porque cualquier escándalo puede tener consecuencias irreversibles en términos de perder el poder; para un régimen autoritario, esto no necesariamente es cierto. Si la ciudadanía no tiene poder de remover a nadie, ¿por qué les preocuparía satisfacerla?
Lo hemos visto desde el 1 de diciembre de 2018: el objetivo de este gobierno no es mejorar en los indicadores, sino concentrar el poder político. Todas las reformas, todos los nombramientos, todas las candidaturas buscan seguir ostentando una mayoría que los deje gobernar sin restricciones, ni siquiera legales. El éxito de cualquier iniciativa de gobierno debe medirse con ese indicador. El objetivo es concentrar el poder. Su éxito consiste en lograrlo, por lo que no debemos medirlo en términos de los indicadores de la oposición, con base en anhelos construidos en la década de los noventa.
Señalar que el régimen de Morena no es democrático no tiene ninguna consecuencia real: no es cierto que los gobiernos autoritarios siempre se desgastan rápidamente. No es cierto que “la frontera con Estados Unidos va a impedir que el país pierda todos sus resortes democráticos”, sobre todo porque, como sabemos, Estados Unidos también está renunciando a ser evangelista de la democracia. Es falso que las encuestas son una estafa, y es falso también que el apoyo real a la presidenta Claudia Sheinbaum puede leerse en la baja participación en la elección del 1 de junio.
No, la gente puede “aprobar a Claudia” y no ir a votar. Puede pensar, incluso, que es un mal gobierno y, al mismo tiempo, pensar que no es un peor gobierno que los anteriores. Puede, incluso, creer en su promesa de futuro y pensar que es un proceso gradual, como las oposiciones lo hicimos con el neoliberalismo. Pensábamos que íbamos en el camino correcto y por eso tolerábamos ir lento y, todavía más grave, pensamos que ese camino era irreversible.
En el señalamiento permanente, en la comparación de Morena con lo más rancio del priismo del siglo pasado, las oposiciones también han evitado verse en el espejo. La paja en el ojo ajeno ha sido muy buen distractor. Siguen entusiasmadas con una idea de democracia, de liberalismo económico, de decoro en el servicio público a partir de reformas planeadas y evaluadas con indicadores numéricos. Siguen pensando que la democracia está en la idea de futuro como “estructura jurídica y régimen político que obliga al Estado al respeto al voto, corresponsablemente con los partidos y los ciudadanos. Es también un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, en el que el Estado tiene responsabilidades que cumplir, sin atropellar, sin ignorar la voluntad de los individuos ni de sus organizaciones. La democracia empieza en lo electoral, pero no se agota ahí. El Estado debe respetar las libertades y promover la justicia social, ampliar las oportunidades de bienestar y fomentar la cohesión social, considerando la autonomía de los diferentes grupos”.2 Sería interesante, si no fuera porque este anhelo se planteó en 1992.
Así está el país: anquilosado entre un autoritarismo echeverrista y una democracia salinista. Es increíble pensar que, en los últimos treinta años, ni las opciones políticas ni la ciudadanía, organizada o no, ni la academia hayan podido plantear un nuevo proyecto de país.
Cuando surge el planteamiento de qué viene, necesitamos que las oposiciones sean más exigentes consigo mismas. Pensar que regresar a los noventa es mejor propuesta que vivir en los setenta habla de la incapacidad de ver que esa promesa no se cumplió y que por eso fue abandonada, también por las personas con educación universitaria y convicciones democráticas.
No es cierto que el anhelo democrático es algo que los más pobres no entendieron por falta de educación. No es un error del electorado. No es la miopía de quien no sabe de política pública. Seguir pensando así, en deslegitimar la opinión de quienes hoy pudieran ser aliados, pero siguen siendo señalados como traidores por votar por AMLO, por no hacer coalición con el PRIAN o por votar en la elección judicial, no lleva a ninguna parte.
No hay forma de ir hacia adelante si nos empeñamos en ir para atrás. No hay forma de luchar contra la polarización, si nos empeñamos en deslegitimar a quienes piensan distinto. En el desmoronamiento de la democracia como ambición colectiva, también quienes nos decimos demócratas hemos llegado al punto de no poder concebir una conversación con los oficialistas. La idea de que quien piense diferente es malintencionado, en el peor de los casos, e idiota, en el mejor, nos ha contaminado también a quienes decimos que creemos en el respeto a todos los interlocutores.
Quienes pensamos que el futuro debe llevarnos hacia adelante tenemos la obligación de idear una mejor propuesta que regresar al pasado más reciente. Esto es importante, no por satisfacer un placer hedonista de ganar el debate público, sino porque en esas decisiones de hacia dónde van los gobiernos, qué derechos vuelven exigibles y a qué grupos encumbran se debate la vida de millones de mexicanos que dependen del Estado para tener acceso a alimentación, salud y educación. Las y los jóvenes nos exigen más imaginación. El medio ambiente nos apremia a tomar mejores decisiones. Estamos obligados a dejar de señalar y empezar a proponer. A menos que estemos dispuestos a perder otra década quejándonos sin resultados. ~