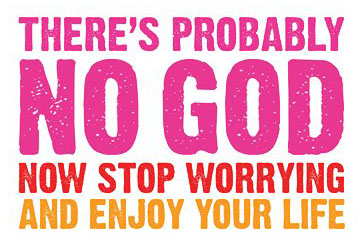Hacia 1966 en que publicó su Tratado de los objetos musicales, Pierre Schaeffer (1910-1995) reprochó con asombro que, hasta entonces, la grabación no había sido valorada como un mundo autónomo desvinculado de la propia fuente productora del sonido. Gracias a la grabación, los sonidos son apreciados con una claridad prácticamente imperceptible para la escucha directa: “Algo así como si hubieran pensado en perfeccionar la lupa del microscopio, sin interrogarse sobre la forma particular en que esta prolongación de la visión permitiría el acercamiento de lo infinitamente pequeño.”
La música concreta, término acuñado por Schaeffer, refiere a la descontextualización de cualquier sonido que habite el mundo y no solo a aquellos provenientes de los instrumentos reconocidos por la tradición musical dentro o fuera de Occidente. La “concreción” de esta tendencia experimental de mediados del siglo XX se explica como el aspecto físico que, independiente de la fuente sonora que lo provee, ofrece un objeto sonoro reducible, amplificable, editable. Al recordar fenómenos luminosos como la acusmática pitagórica –que consistía en colocar una cortina divisoria entre el matemático y sus oyentes de tal manera que estos pudieran escuchar su voz sin más contacto con el emisor– Schaeffer va más allá del sonido y de la luz como asunto físico, para concluir: “Ahora bien, lo que oye el oído no es ni la fuente ni el ‘sonido’, sino los verdaderos objetos sonoros, de la misma forma que el ojo no ve directamente la fuente, o incluso su ‘luz’, sino los objetos luminosos.” No el sonido en sí, digamos, sino su encarnación, su concreción.
Con estos objetos sonoros, científica como psicológicamente analizables, tendrá que enfrentarse un oído demasiado acostumbrado a los pensares y placeres de una tradición musical milenaria. Esa costumbre auditiva es reconocida, por el escucha de a pie y por el entendido, como una condición consustancial al ser musical del humano, razón por la cual el mismo Schaeffer admite que su teoría demanda una reeducación antinatural del oído: “Pero tampoco se trata de una vuelta a la naturaleza, ya que nada nos es más natural que obedecer un condicionamiento. Se trata de un esfuerzo antinatural para percibir lo que, sin yo saberlo, determinaba antes mi conciencia.”
Esa antinaturalidad, que podría parecer una impostura, es un humilde eufemismo que contiene el impulso vital por encontrar lo originario como resultado de una serie de renuncias. Para la música, la purificación del oído en Schaeffer podría pensarse como el retorno al origen (la audición sin condicionamientos), que haría caer a la percepción auditiva en un estado propiamente precultural. El mundo, en principio, será escuchado como un nuevo lenguaje sonoro y, después, musical. Es decir, el proceso de purificación preparará al oyente para admitir musicalmente los sonidos mundanos. Schaeffer consideró que, para despojar al oído de su milenaria manera de percibir la música, era necesario neutralizar el acto de escuchar. Se debía hacer sin ningún juicio o prejuicio musical que condicionara los sonidos percibidos y sin definir premeditadamente lo que es musical y lo que no.
Esta manera de escuchar en Schaeffer –influenciada por la anulación de todo juicio ante el fenómeno (la epojé) propuesta por el filósofo Edmund Husserl–, aunque parece un propósito no solo radical, sino irreal, propone una atractiva opción: reducir nuestra capacidad de interpretación a la mínima potencia para hacernos descubrir la realidad del sonido (desde el violín, hasta la locomotora) como un fenómeno plagado de posibilidades musicales que la tradición nunca logró o quiso advertir. Bajo estos términos, se podría decir que quien escuche a la manera de Schaeffer sería algo parecido al primer ser humano que escuchó por vez primera el sonido, un recién nacido decidido a poblar musicalmente el mundo. Escuchar así el sonido, primordialmente grabado, es el primer paso para una nueva manera de discutir lo musical.
Desde el análisis psicoacústico, Schaeffer organiza el nuevo proceso de percepción sonora bajo el esquema de las cuatro escuchas (escuchar, oír, entender, comprender). La primera implica tan solo que el oído sea golpeado por una vibración sonora, mientras que la cuarta señala la adecuación perceptiva al pensamiento simbólico, el que interpreta. A las tres primeras escuchas les corresponde el reconocimiento del objeto sonoro, su clasificación y la incipiente intencionalidad que lo habita. Es posible considerar que será en la cuarta escucha, la comprensión, que lo musical se pondrá en juego como una nueva tradición estética que impregne, de manera duradera, los reeducados oídos.
Décadas después de la deseada depreciación de la antigua tradición musical del solfeo, que secundó el inquieto Luigi Russolo con los Estudios de ruidos en 1948, en una entrevista de 1987 realizada por RēR Quarterly, Pierre Schaeffer concluye desalentado: “Viendo que nadie sabía qué otra cosa hacer con DoReMi, tuvimos que buscar fuera de eso… Desafortunadamente me tomó cuarenta años concluir que nada es posible fuera de DoReMi… En otras palabras, desperdicié mi vida.”1
Aunque sintomáticas de algo que no está bien, las decepciones de teóricos y artistas sobre su propia obra no deben, forzosamente, reglamentar la decepción en los que prestaron atención a sus propuestas. Posiblemente en 1987 no se cerró el problema de la música concreta, pero esta corriente tuvo importantes contribuciones. Tal vez no logró la radical reeducación del oído, pero abonó a la apertura de un diálogo. A partir de estos planteamientos la convención milenaria de lo musical es, ya no violentamente transgredida, sino sensatamente apelable por parte de la psicoacústica que vuelve lo material (el objeto sonoro) un asunto mental.
La experimentación artística no solo es cosa de instantes, análisis ingeniosos y ambiciones, sino que es precedida por aquello que pretende olvidar, por ejemplo, la tradición. La tradición precede a la ruptura y, sin ella, la ruptura carece de su apasionante contraste. A pesar del relativismo artístico, en que ruptura y tradición se disuelven, es posible pensar todavía que ese bienintencionado, pero ensoñado, ímpetu por hallar el origen y lo definitivo de lo bello está habitado por raíces agónicas pero brillantes. En tal caso la visión musical en Hegel y Schaeffer se presta para alimentar la idea de que nada del pasado está perdido y que las abstracciones todavía tienen algo que decir.
Es en esa zona abstracta, opuesta a lo concreto, que se halla la apreciación musical de Hegel. Para él, no solo la música, sino el arte todo es la “manifestación sensible de la idea” y es a causa de los sentidos que lo bello del arte es la expresión formal de esa idea: “es la idea concreta realizada”. La concreción es para Hegel el resultado de la urgente intervención del sujeto quien, sostén de la idea y dominador de las formas, descubre la realidad más perdurable, ideal, de su modelo (la naturaleza, por ejemplo). Por el contrario, para Schaeffer la concreción se da solo si el sujeto ha renunciado a toda abstracción, cuyo distante trato con el objeto sonoro se apoya en una convención tan antigua como ficticia y no por una apreciación psicoacústica, real, de fascinantes posibilidades ya no solo sonoras, sino musicales.
En este sentido es que hay una diferencia entre la naturaleza sonora del mundo analizable de Schaeffer y la naturaleza observada artísticamente por Hegel. La naturaleza en Hegel es bella solo en un sentido primitivo, pues es imperfecta: para que alcance una proporción artística debe ser depurada de sus accidentes y contingencias: la naturaleza está atascada en un constante y patético crecer, pero no salir de sí misma. Por ello, en el caso de la piel humana, deben excluirse detalles chocantes que muestran “a la vista imperfecciones en sus pormenores, cortaduras, arrugas, poros, pelos, venillas”. Arrugas, estrías y dientes amarillos impiden que el artista halague a la naturaleza: son estorbos, maleza; en fin, ruido.
Para la música concreta, la naturaleza (propiamente sonora) no es una realidad que deba purificarse, sino una realidad perpetuamente disponible para su comprensión. En todo caso, lo que debe purificarse es el oído humano. Los pelos, los ojos hundidos de los que habla Hegel, son en Schaeffer una especie de código iniciático que convida al descubrimiento científico-musical de las posibilidades sonoras, siempre y cuando medie la grabación con sus cortes y montajes que exponen una microscopía capaz de repensar el ser de lo musical. Para Hegel, el sonido artístico es eminentemente abstracto, porque su materia está siempre habitada por una subjetividad en ebullición. La música “ha de moverse en el seno de la materia, de la cual es la negación”. Ante esta negación existe un encuentro más afortunado entre el arte musical y la idea, que es solo vuelo interior. Por esto, la función del oído no solo implica estar habilitado para percibir cualquier vibración sensible: “el oído, al cual la música se dirige, es un sentido todavía más intelectual, más espiritual que la vista”. Más espiritual porque el espíritu depende menos, pero sin renunciar (pues en lo finito vibra libremente lo infinito), de la forma sonora.
Esa vibración espiritual se ubica, para Schaeffer, en su última escucha, la comprensión. Es decir, el último proceso de percepción al que hay que acudir para valorar el sonido. Un tipo de vibración, para el francés, impotente ya para el siglo XX musical. Escuchar a Hegel es, pues, un sentimentalismo. El sonido no es “el eco del alma”, sino primero objeto y luego comprensión, en un sentido más psicológico que idealista. Bajo este psicologismo es que al comenzar su Tratado… Pierre Schaeffer aplasta el sentimentalismo hegeliano: “Pero el romanticismo tiene ciertos aires de gran señor que hemos debido perder: ellos eran ingenuos y generosos; nosotros somos competentes y reservados.” El espíritu, entonces, ya no se escribe, como Hegel quiso. Dice Schaeffer: “los mecanismos del espíritu, evocado ya sin mayúsculas, son espiados por el fenómeno del conocimiento”.
En El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin Alessandro Baricco defiende el papel determinante de la interpretación para que la música considerada culta (familiarizada con el espíritu en mayúsculas) perdure en el gusto musical contemporáneo, a pesar de esa estéril figura de museo promovida por sus expertos. Toma como ejemplo de una interpretación vigorosa a Glenn Gould y sus acercamientos a Bach. Aunque ese saco estéril también incluye la experimentación musical de, por ejemplo, Arnold Schoenberg y su música atonal (1908) cuya “ruptura drástica y violenta con la tradición” disimula su realidad, verdaderamente árida, ante el gusto actual: “La escisión entre música contemporánea y público es ya un hecho indiscutible”, remata. Mientras Baricco, a finales del siglo XX, buscaba nuevas interpretaciones que salvaran las mayúsculas de la música culta, la reeducación del oído en Schaeffer quiso destronar, según su visión, el ampuloso boato de la tradición musical occidental, que ya no se hacía preguntas, sino que se aseguraba a sí misma como baluarte musical inamovible, actitud que no se desentendería de la de Baricco, salvo que el último aún advierte en ese boato un resquicio de revitalizante contemporaneidad.
Aun con la decepción de su teórico y ejecutor al intentar acercarnos, por encima del pentagrama, a una escucha fundamental –la escucha de escuchas–, la música concreta estimuló generosamente las experimentaciones de la música electrónica y la música popular, particularmente el rock. Y aunque Schaeffer consideró a los músicos electrónicos unos plagiarios (por ampararse, no solo en los sintetizadores, sino en la grabación de sonidos del ambiente, en su música concreta), y al rock una música deshonesta (por su intento de retornar violentamente a lo salvaje, pero por medios tecnológicos), su influencia fue innegable para el siglo XX. Por recordar: el New Age, tan gustoso de la naturaleza sosegadora; cierta música ambient; por su montaje, los desequilibrios armónicos del Fantômas de Mike Patton; “The rain falls and the sky shudders” de Moby; la obra de Concepción Huerta, por su mecanismo conceptual. Un mínimo ejemplo de los alcances de un pensar concreto de la música, donde importa más la apertura analítica de lo sonoro que la equidistancia entre tradiciones, también podría encontrarse en la familiaridad cavernosa de los graves en las vocalizaciones guturales del black metal y el om budista (y, claro, en la apertura del diafragma en ambas), a pesar de su catastrófica comparación en el plano simbólico.
La propedéutica de Schaeffer buscó señalar que fuera de la tradición musical hay una terra incognita más o menos habitable, todo depende del nivel de renuncia de que sea capaz el oído. Retadora o no, toda experimentación artística obtiene un momento de reposo, pero no por falta de un quorum al cual heredarse: un reposo para gozarse y continuarse en sus reglas hasta consumarse como una firme convicción o hasta el agotamiento (ese lugar estéril indicado por Baricco) en que sus certezas iniciales se han transfigurado en nuevas preguntas, que exigirían una especie de silencio transicional. Un silencio que ya no le perteneció al decepcionado Schaeffer.
Sin embargo, entre cualquier sonido y el DoReMi, durante aquella entrevista de 1987 el propio Schaeffer dejó escapar un comentario, mientras hablaba sobre la droga y el rock: “La verdadera música es una droga sublime, pero tú no puedes realmente llamarla una droga porque no embrutece, eleva.” Recuerda, por sus cimientos subjetivos, lo dicho por él en 1966: “El Arte nos es más que el deporte del hombre interior.” Es en esa feliz declaración: la verdadera música eleva (que parece contrariar lo concreto) que el espíritu aún puede escribirse en mayúsculas, y sobre el cual la abismal y armoniosa interioridad hegeliana se incline a un diálogo (“cortocircuito”, diría Baricco) con las oportunidades de la grabación y de toda tecnología sonora. Un diálogo que pueda, tanto como llenar de alma algoritmos y circuitos, hacer ruido. ~
- La entrevista está disponible en www.elemental.org. Claudio Gabriel Eiriz la recuerda en su libro En busca de lo audible, un acercamiento comprensivo de Tratado de los objetos musicales. ↩︎