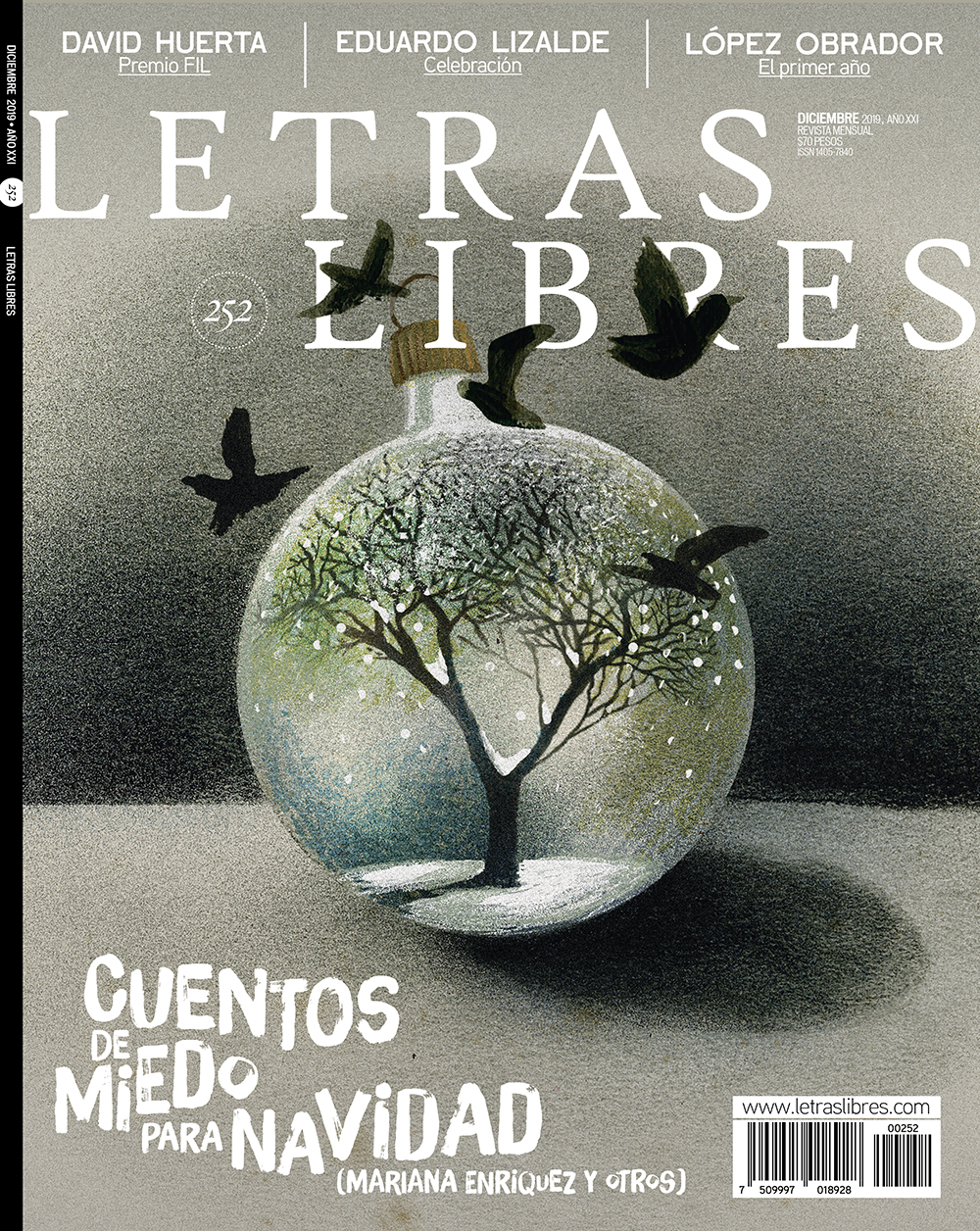Con frecuencia queremos tener lo mejor de dos mundos incompatibles y, como resultado, no obtenemos nada. En cambio, cuando empeñamos nuestros recursos intelectuales en un solo lado, no podemos recuperarlos de nuevo y quedamos atrapados en una suerte de inmovilidad dogmática. Podemos imaginarnos como cazadores de tesoros en un bosque, pero gastamos nuestros esfuerzos en evadir emboscadas y, si tenemos éxito, nuestro éxito consiste precisamente en eso: evadir emboscadas. Es una ganancia neta, desde luego, pero no es la que buscábamos.
Leszek Kołakowski, Modernity on endless trial
No voté en la elección presidencial del 2018. Pocas semanas antes del primero de julio se concretó una buena oportunidad de trabajo: colaborar en el seguimiento de la jornada electoral para una cadena de televisión hispana en Estados Unidos. El llamado, en Miami, empezaba por ahí de las cuatro de la tarde del domingo primero de julio, y concluiría en la madrugada del lunes. ¿Tenía que hacerlo? No, pero quería. ¿Hubiera podido hacer los arreglos necesarios para estar en la Ciudad de México en la mañana, votar temprano y luego correr al aeropuerto para tomar un avión y llegar rayando a mi compromiso? Tal vez, pero no quise. Escogí evitar las prisas, no estresarme, viajar tranquilo. Como tranquilo era el clima previo al día de la votación (dentro de lo que cabe, al menos, en un país con los niveles de violencia, abusos e impunidad que hay en México). Las campañas habían transcurrido, un poco como en el 2000, con relativa normalidad e, incluso, con mucha menos incertidumbre. A diferencia de entonces, cuando las encuestas nunca acabaron de decantarse bien a bien entre Vicente Fox o Francisco Labastida, esta vez anticipaban un desenlace holgado, sin tensiones, que dejaba poco margen para el nerviosismo o la suspicacia. La ventaja para el candidato puntero era muy cómoda. Así que decidí volar desde el sábado también cómodo, sin presiones de tiempo y, ni modo, no votar. Pero si hubiera votado, lo sabía entonces y lo sé todavía ahora, hubiera votado por Andrés Manuel López Obrador.
Aunque siempre ha sido una figura que me despierta muchas dudas, ya antes había votado por él. No en el 2006, cuando opté por la candidatura socialdemócrata de Patricia Mercado –que no tenía posibilidades de triunfo mas representaba una alternativa de izquierda progresista, liberal, igualitaria, con la que me identificaba desde entonces y a la que me hubiera gustado ver crecer y consolidarse–, pero sí en el 2012. No fue una decisión difícil. De un lado estaba el PAN. Una opción de derecha conservadora; un partido que cargaba con el violento sexenio de Felipe Calderón a cuestas; y con una candidata, Josefina Vázquez Mota, deslucida e indefinible. Descartado pues, por triple partida. Del otro lado estaba Enrique Peña Nieto. Un candidato que era mucha imagen y poca sustancia; del partido que mi generación aprendió a pensar, muy básicamente, como sinónimo de todo aquello que la transición tendría que erradicar; pero que supo apelar al creciente desengaño ante los gobiernos de la alternancia, a la especiosa demagogia del desencanto –como si la democracia posible no fuera siempre conflictiva, inacabada y frustrante–, y logró aglutinar las preferencias de una mayoría sin ilusión que resolvió darle una nueva oportunidad a la joven cara del viejo PRI. Una mayoría a la que quizás hubiera podido pertenecer, pues yo también estaba muy insatisfecho con el rumbo en el que desembocó el cambio democrático, pero con cuya ominosa resignación, entre cínica y nostálgica (“que se vayan los pendejos, que regresen los corruptos”), jamás me identifiqué. Por eliminación, entonces, solo me quedaba votar por AMLO.
¿Me convencía? Tampoco. Un mes antes de la elección hice un largo cuestionario que ubicaba las preferencias de quien lo respondiera conforme a las plataformas de los candidatos presidenciales: un ejercicio esclarecedor para identificar las posiciones con las que uno coincidía o discrepaba, pero también desconcertante por todas las incongruencias que hacía evidentes. En algunos temas mis coincidencias no eran las que hubiera querido o imaginado; en otros, los candidatos no parecían cuadrar tanto con sus partidos ni viceversa. En general, daba la impresión de que el espectro político mexicano estaba contrahecho, deforme, no sé, que no acababa de cobrar sentido, sobre todo porque a veces la derecha no resultaba tan conservadora ni la izquierda tan progresista. Pero el voto –ese acto de formarse en una fila, marcar un papel y depositarlo en una caja– es un instrumento modestísimo, rudimentario, inútil para expresar desconcierto, reservas o matices. “Uno no vota por un candidato en ciertos temas y por otro en otros. Y el voto de un elector entusiasta vale exactamente lo mismo que el de un elector escéptico”, anoté por aquellos días. Votar es simplificar. Despejar la tediosa y enredada ecuación política que nos plantea un proceso electoral hasta una única variable: dónde poner la equis en la boleta. Antes o después puede haber diversas complicaciones, pero votar se reduce a eso. Por tanto, que ningún candidato nos convenza no es, no debería ser, un problema. El problema es, más bien, la expectativa ridícula, pueril, de que para votar hay que estar convencido. No. O no, al menos, para mí. Porque si uno trata de ser honesto consigo mismo, y consciente de lo compleja que es la sociedad en la que vive, hay demasiadas incongruencias –insisto: en uno, en los candidatos, en los partidos y en el país– como para pedirle tanto a un gesto tan escueto. De modo que, a sabiendas de sus defectos, carencias, excesos y contradicciones, voté por AMLO. No voté contra mis dudas, voté con ellas. Con los ojos bien abiertos. No por el candidato que me convencía, no había ninguno ni esperaba que lo hubiera, sino por el que me inspiraba las dudas con las que estaba más dispuesto, en ese momento, a convivir. Incluso si eran, como las que siempre me ha generado AMLO, dudas muy incómodas.
Entonces ganó Enrique Peña Nieto, y mis dudas respecto a AMLO se relativizaron mucho. La demagogia del desencanto como propuesta de campaña se transformó en culto al consenso como práctica de gobierno –en la ilusión de que es viable una democracia sin antagonismos, de que el disenso es un estorbo, de que el mejor adversario es el que asiente–, cristalizando en el “Pacto por México” entre el presidente y las dirigencias de los principales partidos. A pesar de haber sido menos un quid pro quo democrático que un convenio de complicidad oligárquica, en su momento fue muy celebrado como eficaz salida de una “parálisis” que, en realidad, nunca hubo. Lo que hubo, en todo caso, eran cuatro o cinco temas “estructurales”*
((Siempre me ha parecido extraña la denominación de “estructural” respecto a ciertos temas y reformas. ¿Por qué la reforma energética o la educativa lo son y no la reforma al sistema de salud o una que atienda la desigualdad que padecen los pueblos indígenas?
))
en torno a los cuales había discrepancias legítimas, falta de mayorías, oposiciones renuentes a regalarle triunfos al partido en el poder. Relativa normalidad democrática, pues. Pero en algún punto entre 1997 y 2012 fue cobrando fuerza la impresión de que algo no funcionaba, de que la falta de acuerdos para hacer tal o cual reforma era una patología, incluso de que era indispensable cambiar la composición del Congreso o el sistema electoral con el fin de ayudar a los presidentes a tener mayores contingentes legislativos y, de ese modo, aumentar su capacidad para cumplir su mandato. El “Pacto por México” demostró que dichas soluciones eran innecesarias, aunque a costa de validar la premisa implícita de que hacía falta corregirle la plana a una ciudadanía que insistía en seguir votando dividido. Las cúpulas negociaron al margen de las diferencias sustantivas que había entre sus programas, sus militantes, sus electores, como si su legitimidad no dependiera precisamente de representar esas diferencias. Y al hacerlo, no solo dieron cuenta de un vaciamiento del sistema de partidos de la transición, sino que además socavaron la credibilidad del pan y el prd como oposiciones.
Las reformas se hicieron, algunas con mejor y otras con peor fortuna. Pero dada la inflación de expectativas que se había generado en torno a ellas, las prematuras y exageradas promesas con las que sus promotores trataban de “venderlas” ante la opinión pública, y las dificultades inherentes al proceso de su implementación –los errores e imprevistos que suelen ocurrir cuando hay que convertir nuevas normas en acciones y esas acciones en los beneficios deseados–, su resultado quedó a deber. Los costos fueron evidentes y las utilidades inciertas. Con ello, comenzó a hacer agua no solo la acometida reformista del gobierno de Peña Nieto sino la propia fórmula del reformismo, otro de los puntales de la economía política de la transición mexicana a la democracia.
A esos dos desfondamientos, el del sistema de partidos y el del reformismo de la transición, se sumaron dos fenómenos en los que no hace falta ahondar, pues fueron muy visibles y son bien conocidos: un repunte de la violencia y una cascada de escándalos de corrupción. Sin entrar a desmenuzar cada uno de sus múltiples episodios, lo que me interesa es recordar el efecto que su acumulación tuvo sobre el ánimo de amplios sectores de la población, entre los que desde luego me incluyo; cómo fueron cobrando forma, por un lado, una nítida imagen de que el país estaba en llamas mientras la clase gobernante se dedicaba a robar y, por el otro, un creciente sentimiento de desolación y enojo –alimentado, a su vez, por otros agravios de más larga data, aunque no por eso de menor actualidad, como la pobreza, la desigualdad, la impunidad o la discriminación–. El saldo, hacia el final de un sexenio tan malogrado como el de Enrique Peña Nieto, no podía ser otro que la fractura de la confianza pública.
La elección presidencial de 2018 transcurrió, para mí, a la sombra de dicha fractura. El pri postuló a un candidato que quiso capitalizar como virtudes dos hechos, digamos, irónicos: nunca haber militado entre sus filas y haber sido funcionario de primer nivel en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. El pan y el prd, en el colmo de su desdibujamiento, postularon a un joven dirigente del pan en cuyo meteórico ascenso político había tenido mucho que ver su palaciega cercanía con el gobierno de Peña Nieto (la escandalosa ofensiva en su contra desde la Procuraduría General de la República por supuestos cargos de corrupción, con fundamento o sin él, siempre tuvo la fisonomía de un cobro por su volte face contra los peñanietistas que lo habían impulsado). Ambos, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, tenían trayectorias que los ubicaban en el centro de la fractura. Aunque algunas de sus propuestas no carecieran de mérito, sus figuras carecían del mínimo de credibilidad necesaria para ponderarlas. No tenían cómo constituir una genuina alternativa. Cada uno, a su modo y con sus asegunes, representaba un símbolo de continuidad en una competencia cuya trama era, de principio a fin, el cambio. López Obrador, en contraste, supo ser el candidato que encarnaba ese zeitgeist. Es más, en cierto sentido lo había diagnosticado desde antes. El sexenio de Peña Nieto acabó dándole la razón a las críticas en las que López Obrador llevaba más de una década insistiendo. Al tiempo que la clase política y el sistema de partidos de la transición experimentaban un profundo déficit de credibilidad, López Obrador se volvió más creíble que nunca. Aunque algunas de sus propuestas carecieran, hay que reconocerlo, de mérito. No es que AMLO fuera, como dicen en Estados Unidos, a man with a plan. Es que era, más bien, el único candidato de oposición creíble para emitir el inequívoco voto de castigo que se ganó, a pulso, el gobierno de Peña Nieto.
Con todo, si hubiera votado por él, como pensaba hacerlo, no hubiera sido con esperanza sino con renuencia. Compartía suficientes de las razones que había para votar por él, aunque no por eso iba a pretender que no tenía las dudas que siempre he tenido respecto suyo. Nunca he dejado de criticarlo, ni entonces ni ahora. ¿Me arrepiento? No. Porque tengo memoria y en el contexto del 2018 votar por él tenía para mí, con todo y mis dudas, sentido. Acaso no el mismo sentido que tenía para sus simpatizantes más leales, de primera o última hora, pero sí el sentido que podía tener para muchos ciudadanos no militantes de su movimiento que, de todos modos, en ese momento, estábamos dispuestos a darle una oportunidad. ¿Estoy decepcionado? Sí. Y no porque tuviera grandes expectativas, la verdad, sino porque nunca imaginé que gobernaría más preocupado por la lealtad que por los resultados, tan a sus anchas en sus propias limitaciones, con tanto descuido por la administración pública, tanto desdén por la evidencia, tanta hostilidad contra la prensa, con una oposición tan débil y contrapesos tan frágiles. Me decepciona, sobre todo, que haya hecho de la fractura de la confianza pública no un problema por resolver sino un arma política a su disposición. Y que, en la lógica de la polarización que él y sus incondicionales no dejan de atizar, se haya reducido tanto el espacio para ejercer ciudadanía, es decir, autonomía, escrutinio, exigencia, crítica, participación, más allá de los estrechos confines del antagonismo entre los lopezobradoristas y sus adversarios. (Estos últimos, por cierto, no son menos decepcionantes, pero es consecuencia de la historia que aquí conté.)
En un régimen democrático siempre hay, siempre debe haber, un lugar legítimo para la decepción. Las preferencias políticas no son estáticas, las expectativas rara vez se cumplen, los tiempos cambian. Decepcionarse no es un defecto, una abominación, ni una deslealtad. Es una forma de evaluar los hechos, de permanecer alerta, de ponerse al día. No es una obligación mas tampoco tiene por qué ser un estigma. Decepcionarse es parte fundamental de la experiencia democrática. Los autoritarismos no admiten la decepción como tampoco aceptan la disidencia. Las democracias se nutren, aprenden y se renuevan con ellas.
Hoy, en México, ¿cuál es ese lugar para los decepcionados? ~
1*
es historiador y analista político.