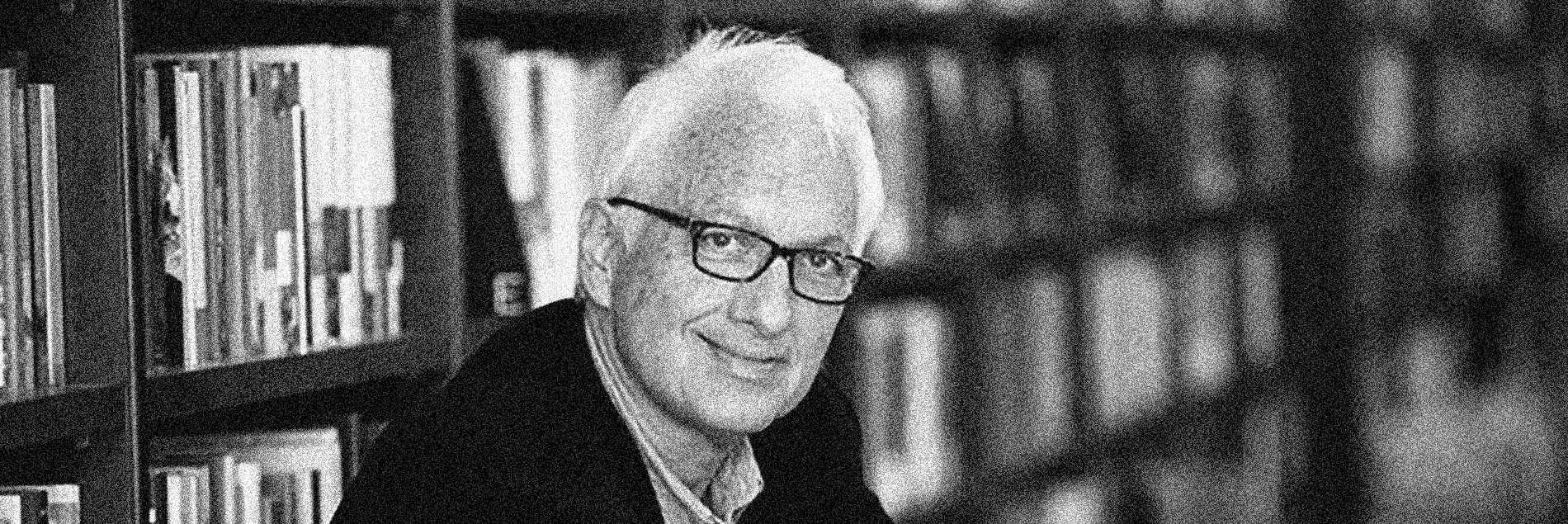Hace unas semanas conversé en Los Ángeles con Gian Maria Annovi, especialista en Pasolini. De inmediato convenimos en que nos separaba una fecha esencial. Él –autor de Pier Paolo Pasolini. Performing authorship (2017)– había nacido después del 2 de noviembre de 1975, cuando el poeta y cineasta fue descubierto, asesinado, en una playa de Ostia. Si yo estaba más cerca del siglo XX que Annovi (nacido en 1978), lo cual explicaba algunas de nuestras diferencias de perspectiva (su Pasolini es de nuestro siglo y es leído a través del género y de los actos performáticos; el mío, un hermano menor de D’Annunzio y Malaparte), tratándose de Filippo La Porta (Roma, 1952), quien me lleva una década en edad, pareciera que no solo sus dos libros sobre Pasolini (Pasolini. Uno gnostico innamorato della realtà, de 2002, y Pasolini, de 2012) sino su obra entera de crítico literario es intelectualmente más antigua que la mía. Ello no es del todo cierto.
La Porta ha escrito un formidable retrato de sus maestros en Maestri irregolari. Una lezione per il nostro presente (2007). Ahí hunde sus raíces en lo que los italianos llaman el Novecientos, homenajeando a Nicola Chiaromonte (1905-1972), George Orwell (1903-1950), Simone Weil (1909-1943), Albert Camus (1913-1960), Ignazio Silone (1900-1978), Arthur Koestler (1905-1983), Carlo Levi (1902-1975), Hannah Arendt (1906-1975), Christopher Lasch (1932-1994), Pasolini (1922-1975) e Iván Illich (1926-2002). Excepción hecha de Silone y Levi, a quienes conozco mal, y de Lasch, de quien lo ignoraba todo (pero ya tomé nota), al resto –con no pocas reservas en cuanto a Illich– lo incluyo sin vacilar en mi propio armorial, porque Chiaromonte, Orwell, Weil, Camus, Koestler, Arendt y Pasolini son de presencia obligada como penates entre quienes, venidos de la izquierda y desde antes de la caída del Muro de Berlín, buscábamos –diría Octavio Paz– conciliar las tradiciones, a la vez hermanas y enemigas, del socialismo y la democracia. Esta anhelada comunión partía de una petición de principio que ya no comparto: solo bajo alguna clase de socialismo es posible la justicia.
Bien custodiado por estos once jugadores a los cuales les corresponde realizar otras once funciones (ya las veremos) en el campo intelectual, el crítico italiano procede no solo a lo que se espera de su oficio –una generosa radiografía de sus colegas (Dizionario della critica militante. Letteratura e mondo contemporaneo, escrito con Giuseppe Leonelli y publicado en 2007) y un cuaderno de lecturas que a su vez es de alta divulgación (Poesia come esperienza. Una formazione nei versi, 2013)– sino a un continuo examen del tiempo presente, en numerosos libros y folletos, desde Manuale di scrittura creatina. Per un antidoping della letteratura (1999) hasta Indaffarati (2016), pasando por Meno letteratura, per favore! (2010).
Es fácil para un hombre de libros, cuando estos se ven amenazados, refugiarse en ellos, a la espera del diluvio. La Porta, supongo, ha tenido esa sensación, yo también. Entre las hogueras de la Inquisición y las de Plaza de la Ópera en Berlín, la época gutenberguiana equiparó la civilización burguesa con el libro impreso, el gabinete móvil de lecturas, la biblioteca, el libro de bolsillo y la librería –primero, como una referencia de barrio tan indispensable como la panadería o la escuela de los niños y, después, como un comercio de grandes superficies, de Fnac, Gandhi y sus sucedáneos hasta la mano invisible de Amazon y AbeBooks.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la asociación entre libro y civilización tuvo una última edad de oro. Yo todavía crecí en un mundo –de letrados y profesionistas liberales, desde luego– donde el libro era un objeto sentimentalmente prestigioso: incluso cuando no se leyera se le podía obsequiar, insinuante, a un muchacho o muchacha, un ejemplar de La lucha sexual de los jóvenes, de Wilhelm Reich, o poemas impresos y encuadernados, allá en Italia, del peor Pasolini (por acá, supongo, de Jaime Sabines o Mario Benedetti). Eso terminó con el cambio de siglo y el nacimiento de la red, esa nueva ontósfera, de la cual algunos pocos de mis lectores son “nativos digitales”, los más jóvenes; mientras los viejos –bien a bien no sabemos cómo– hemos sobrevivido –dotándonos apresuradamente de las nuevas prótesis ante la impaciencia de nuestros hijos– a una transformación acaso más radical que el nacimiento de la electricidad y la consiguiente iluminación de las ciudades de hace ya mucho más de una centuria.
Ciertamente, La Porta es un “crítico militante”, que en Italia no significa que sirva a cierta causa o partido sino que milita en la crítica como forma de vida y crítica de la vida. Escribe en Il Sole 24 Ore, L’Espresso, Il Messaggero y Left. Lee y critica narrativa italiana contemporánea (me es imposible seguirlo en el comentario de libros que apenas conozco) pero aunque es un “crítico de prosa” se ha atrevido a salir del armario con Poesia come esperienza, osadía que le envidio. También se empeña en combatir vicios, modas y manías bárbaras anteriores y posteriores a la red, pero sobre todo en comprender novedades trascendentes y actuar con ellas en el mundo, conciliando al “humanismo modernista”, por llamarlo de alguna manera, de sus once jugadores, con la real o supuesta liquidez de la pantalla y del hipertexto. Esto es: negándose a sumirse en el desastre o la desolación. Si él alcanzó a ser contemporáneo de los sobrevivientes de la Escuela de Frankfurt (aunque ninguno de sus miembros aparece en la selección laportiana), yo soy, como muchos de mis contemporáneos, lector obligado pero a disgusto de esos profetas. Condenado a preguntarme casi a diario si pueden conciliarse la cultura de masas, la industria cultural y sus sucedáneos con la alta cultura en la cual me refugio, estoy convencido, como Flaubert, de que vivir en la torre de marfil es lo más deseable hasta que la mierda sube tanto que impide abrir la puerta y escapar.
((Más que una cita de Flaubert es una paráfrasis mía.
))
En ese sentido, la fecha que me separa de La Porta es, naturalmente, el 68. Él nació dieciséis años antes, yo seis. Y, aunque durante los siniestros años setenta fui un adolescente militante en las juventudes del Partido Comunista Mexicano, supongo que me fue más fácil que a él deshacerme del 68 como Weltanschauung (una herencia prestada, al fin y al cabo, en mi caso). De aquel año, acaso más importante para México que para Italia, recuerdo una sola imagen. Contra las instrucciones de mi padre –vivíamos en la calle de Estrasburgo, atrás del Cine Latino, a una cuadra del Paseo de la Reforma, donde pasaban invariablemente las manifestaciones estudiantiles– la empleada doméstica me llevó a ver “la peregrinación”. Tengo el recuerdo, quizá fabricado, de que aquella fue “la manifestación del silencio”, realizada sin consignas para denunciar la represión, pues fue precisamente el silencio lo que más me impresionó y en ese ambiente vi a un joven estudiante de medicina, de bata blanca, caerse del estribo de un vocho que acompañaba a la marcha circulando por el carril lateral del Paseo. El vehículo iba a muy poca velocidad y el resbalón del muchacho hizo reír a algunos de los enmudecidos manifestantes. Eso es todo. En Indaffarati, La Porta es consciente de las consecuencias paródicas del 68
((Indaffarati, Milán, Bompiani, 2016, pp. 9 y 42.
))
pero lo afecta todavía eso que Enzo Traverso ha llamado la “melancolía de izquierda” y ello se ve en la lista de sus maestros, todos ellos decepcionados. “Éramos –confiesa La Porta, reconociéndose en los años setenta– discípulos del maquiavélico y astuto Brecht, no del ingenuo y solar Camus.”
((Ibid., p. 56.
))
Manuale di scrittura creatina debe su título a la creatina, ese aminoácido de origen natural que motivó un escándalo en el futbol y que abrió el debate sobre si se trataba de un nutriente autorizado o de una forma de dopaje. Entiendo que la fifa desistió de castigar su presencia en los resultados clínicos de sus atletas, siempre y cuando no fuese administrado en sus versiones químicamente modificadas. Como sea, La Porta subtitula sin ambages aquel panfleto “Per un antidoping della letteratura” y pasa a enumerar los casos en que se infla ilícitamente a la literatura para hacerla más suculenta en el mercado. Estamos de entrada ante un crítico literario en tanto que moralista, preocupado en diagnosticar las enfermedades profesionales no solo del escritor, como quería Cyril Connolly, sino del público.
Todos los críticos literarios importantes, desde Sainte-Beuve y Francesco De Sanctis hasta Roland Barthes y Marcel Reich-Ranicki, han sido, en un principio, críticos locales, dedicados en cuerpo y alma a sus literaturas nacionales. La Porta no es la excepción y, por ello, el antidoping al cual quiere someter a las letras italianas, empezando por la novela, puede aplicarse a toda la literatura mundial. Los síntomas que le preocupan son universales, visibles aquí y allá. Apestan, como dicen los jóvenes. En Manuale di scrittura creatina se denuncia, como primer mal, la desaparición del editor de oficio y su sustitución por un gerente que puede durar en el cargo lo mismo que un director técnico de futbol (sujeto a los resultados, en este caso, sobre todo financieros).
Luego se encuentra –a La Porta le gustan las listas– el doping-stampa, es decir, aumentar artificialmente la musculatura de un autor gracias a la prensa. Hoy, casi veinte años después de la publicación de este libro, serían las redes las que comandarían el esfuerzo deportivo, reforzadas, si se puede, con un premio literario. Siguen el doping-familista, no otra cosa que el amiguismo que rodea a una novela de elogios amistosos y corporativos; el doping-stilistico, que planea genéticamente al libro para ocupar un nicho en el mercado,
(( Buen conocedor de los Estados Unidos, La Porta es autor de Diario di un patriota perplesso negli USA (2008), uno de los pocos libros de viaje europeos escritos sin acritud contra la república imperial. No son muchos. La Porta descubrió que en ese país incluso los novelistas más serios se conciben como creadores de un producto destinado a su público. Me es difícil imaginar a Proust pensando en esos términos. Su público no podía ser concebido más allá de los happy few stendhalianos…
))
violentando la libertad artística del creador; y el peor de todos, el doping-ideologico, que La Porta califica en términos adornianos y hasta, según él, “reaccionarios”. La democracia hace creer que el acceso masivo a los bienes culturales equivale a que cada consumidor se conciba como creador en potencia, una suerte de karaoke literario. En el sureste de México y a lo largo de América Central se mantiene una vieja expresión que manifiesta la creencia de que “de poetas y locos todos tenemos un poco”. Pero la democracia solo funciona a cabalidad en la política. El genio no puede democratizarse.
Paso a revisar mis simpatías y diferencias con La Porta en el asunto del dopaje literario. Confieso que este libro de 1999 me resulta anticonformista y a la vez ingenuo (como el crítico encuentra ingenuo a Daniel Pennac y sus derechos del lector). Casi nada de lo diagnosticado forma parte de alguna “ideología italiana”, aunque, desde luego, las diferencias entre el mundo anglosajón y el de origen católico-barroco siguen vigentes, de tal forma que soy más sensible a las quejas laportianas que a las de un colega inglés o estadounidense, un James Wood o un Edward Mendelson, por poner un par de nombres sobre la mesa. En cuanto al ensordecedor ruido mediático que rodea a ciertos autores y a determinados libros, cabe recordar que se esfuma tal y como aparece y que la novela nació, bastarda, asociada al comercio.
El oportunismo de Walter Scott (es decir, el sentido de la oportunidad del que hablaba Kierkegaard) fue olfatear un mercado abierto, a la vez, por las Luces y la Revolución francesa, tendedero al que acudió Balzac, sin saberse genial. Como a La Porta, me irrita que los editores –es verdad que en extinción generalizada– vendan gato por liebre y considero mi obligación como crítico denunciar la estafa cuando puedo, pero hace tiempo que renuncié a ponerme histérico ante el asunto. La literatura comercial siempre existirá y si daña o no a la verdadera literatura, es cosa de discutirse. Para hablar de poesía, despreocupada siempre del mercado: ¿la condesa de Noailles afectó a Rilke? No. Ella es una nota a pie de página en la historia poética francesa, sus versos fueron justamente olvidados y quien ganó la posteridad fue Rilke. Recordamos a Lautréamont y a Rimbaud, más que a Germain Nouveau o Charles Cros…
En cuanto al “familismo” –que en México es “amiguismo” propio de las “mafias literarias”–, soy más indulgente que La Porta. Me parece inevitable que en la New York Review of Books Cathleen Schine, autora de Adelphi, reseñe apasionadamente un libro de Fleur Jaeggy, mujer de Roberto Calasso, dueño de Adelphi y editor de Schine.
((Manuale di scrittura creatina. Per un antidoping della letteratura, Roma, Minimum Fax, 1999, p. 21.
))
No es lo correcto, pero lo real es racional y viceversa. Al igual que Sainte-Beuve, creo en la cooperación sansimoniana entre las familias literarias, enjuagues siempre malolientes para el vecino y el rival. Solo hay un remedio eficaz: que estas familias sean no muchas pero sí varias y poderosas, dispuestas a combatirse sin tregua mediante la guerra de las escuelas en cuyo belicismo Connolly encuentra el termómetro que mide la salud de la literatura. Numerosos enemigos deben tener Calasso y Jaeggy: conociendo a los italianos, si cabía, los pusieron en evidencia.
((Quizá mi propia historia como escritor que acabó de formarse en una “mafia” (la revista Vuelta de Octavio Paz y su sucesión, Letras Libres) me vuelva indiferente al supuesto perjuicio que las familias literarias infligen a las letras. Hay críticos que viven en grupo y no necesariamente en armonía (como los de la Nouvelle Revue Française) y hay otros, lobos solitarios, igualmente valerosos cuando los anima el deseo impostergable de estar solos y no el resentimiento por no pertenecer.
))
Lo que más admiro en La Porta es al crítico militante preocupado por la salud de sus lectores. Ello me lleva a un autor casi secreto cuya influencia compartimos él y yo: Dwight Macdonald (1906-1982), que algo debía tener en la cabeza para que mi vecino, el comisario Trotski, lo llamara idiota. De la Partisan Review a The New Yorker, Macdonald vivió preocupado por la midcult, aquello que William Hazlitt llamaba “la ignorancia de las personas cultas”. Pasados casi veinte años del nuevo siglo, eso nos lleva a replantearnos en dónde estamos los críticos militantes, como La Porta y yo, en lo que queda del periodismo literario, además de ejercer como escritores en calidad de ensayistas. ¿Dónde estamos?, insisto. Hablemos de lo horrible que no sucedió o no ha ocurrido todavía. Pese a lo pronosticado hace casi una década por Antoine Gallimard –yo lo oí–, el libro impreso no desapareció. Convive armoniosamente con el e-book y esa competencia hace que los ejemplares sean más bellos, estén mejor diseñados y sean más resistentes que los publicados a fines del siglo pasado que se deshojaban, porque estaban pegados con cola, o cuyo papel se quebraba, amarillento, en pocos años. Los altos tirajes de los libros muestran una industria boyante, favorecida por internet en lo comercial. ¿De manera monopólica? Sí y no. Amazon ha hecho cerrar miles de librerías de barrio a lo largo del planeta pero AbeBooks (ahora propiedad también de Amazon) hizo que cualquier poseedor de libros se convierta, en línea, en un librero de viejo. ¿Podemos, se cuestiona a menudo La Porta, condenar a toda la industria cultural de la que los críticos literarios somos parte? Hacer esa pregunta me parece un gesto de valentía.
Con la herencia de la Escuela de Frankfurt, la cultura de masas –que internet ha potenciado hasta límites insospechados– nos hace dudar de la calidad de la vida intelectual contemporánea, arrollada por la inmundicia salida de las cloacas de Facebook y Twitter. Es en las redes donde La Porta –y no yo– se esfuerza en localizar perlas y sin duda las encuentra, aunque los tuits, por ejemplo, parezcan “disolver las propias premisas culturales que el aforismo conlleva, su pertenencia a lo herético-problemático”.
((Indaffarati, p. 101.
))
A nuestra generación –y por ello me conmueve que en Indaffarati recuerde aquella frase de Charles Péguy de que los verdaderos héroes del mundo moderno somos los padres de familia– le cuesta creer que, a nivel neurológico, la lectura en dispositivos simultáneos dotará a nuestros hijos de la paciencia necesaria para disfrutar a Tito Livio, Proust, Joyce, Woolf o Gadda. Un mundo hecho solo de cultura general, como el que temía Macdonald, es hoy una utopía a soñarse y al tristón middlebrow de ayer lo quisiéramos para una small talk en un vuelo no demasiado largo.
((Dwight Macdonald, Essays against the American grain, introducción de Louis Menand, Nueva York, NYRB, 2011.
))
Hace cincuenta años no le habríamos dirigido la palabra.
Hoy, frente a una masscult –para seguir en los términos de Macdonald–, que parece invadir el ser y redireccionarlo hacia una totalidad calificada de líquida o efímera, se enfrentan dos tentaciones igualmente dudosas: rebajar el discurso para ser escuchados por los bárbaros – así lo considera Alessandro Baricco– o darles la espalda y reducirnos a ser los habitantes de un cenobio, como propuso Illich, el único de los maestros irregulares de La Porta que alcanzó a morir en el siglo XXI. Concedamos –al lado de un conservador como Roger Scruton– que la música clásica es una iniciación, mientras que la cultura pop –George Steiner acusó alguna vez al rock de ser incapaz de transmisión semántica– es solo un espasmo, o creamos, como podría ser el caso de La Porta, que es maravilloso que un clic permita, en todo lugar del mundo, escuchar cualquier pieza escrita por Mozart. No sabría yo qué decir y para discutirlo tenemos, por fortuna, a La Porta, el moderno, frente a quien me siento un antiguo.
Ante un mundo en mutación antropológica (como le gustaba decir a Pasolini, la mala y buena conciencia de La Porta y de otros italianos singulares e irregulares), que él prefiere llamar hipermoderno (pues sitúa el nacimiento de lo poshumano durante la Gran Guerra), La Porta insiste –lo dice en Indaffarati– en la necesidad de sobrellevar el mito de la caída, con el que cada generación se justifica, tomando de lo de ayer, hoy y mañana, es decir, todo lo que pueda ser literariamente procesado, rescatado del bazar de la red. Le admiro esa capacidad, careciendo yo del temple de La Porta, acaso el de los grandes críticos, para entender su propio tiempo sin rechazarlo por misoneísmo, abierto a géneros menores que yo no tolero. Peor para mí. Por ello, y siendo sus novelistas contemporáneos favoritos los finados Roberto Bolaño y David Foster Wallace, no le hace el feo a Gomorra (2006), de Roberto Saviano. Indiferente al éxito mundano del autor, lo considera, en cambio, un verdadero realista. Es decir: alguien que ha inventado un mundo –por más periodística que parezca la forma y políticamente correcto el mensaje– sin limitarse a copiarlo, la tara naturalista, como afirma en Meno letteratura, per favore!.
((Meno letteratura, per favore!, Roma, Bollati Boringhieri, 2010, p. 66-70.
))
Gracias al cine (y a su madre, la fotografía, cuya expulsión de las bellas artes salvaría el viejo canon, según Marc Fumaroli, quien sin embargo no se atreve a dar el paso), el siglo XX convirtió la frontera entre cultura popular y alta cultura en una zona en tinieblas. En el esfuerzo didáctico de La Porta reaparece la disyuntiva y quizá sea –y aquí es curiosamente Illich el maestro irregular más consecuente– necesario renunciar al mundo. Habría que olvidarnos de ponderar un producto midcult, como el Corto Maltese de Pratt, y considerar el catálogo de Adelphi una señal para iniciados; asumir una pronosticada nueva Edad Media que ha caído sobre nosotros porque “el poder ha cancelado la libertad de expresión saturándola”.
((Indaffarati, p. 94.
))
Eso dice La Porta a propósito de Facebook (“una nueva iglesia cuyo confesionario es el smartphone”),
((Ibid., p. 133.
))
pero es fácil extrapolar la cita a la barbarie de la hiperinformación. La Porta admite que la democracia, entendida como el derecho de una élite a acceder a la antigua tradición humanística, es a menudo incompatible con la cultura de masas. Pero no renuncia a creer que Macbeth pueda filtrarse a través de Los Simpson. Un deseo paterno que Péguy habría bendecido.
De Edmondo De Amicis al joven trágico Carlo Michelstaedter, de lo patriótico-pedagógico a los saldos del nietzscheanismo, La Porta no solo ha escrito un verdadero mapa de la literatura italiana, sino que ha practicado como pocos el ejercicio crítico en nuestro tiempo, concentrado en “el lector como individuo” contrapuesto a la “nueva cultura middle class ecléctica y polimorfa”.
((Dizionario della critica militante. Letteratura e mondo contemporaneo, Milán, Bompiani, 2007, p. 143.
))
Más allá de su crítica y genealogía de la crítica italiana, podría hablar de sus aventuras como lector de poesía donde mucho he aprendido leyendo sus retratos de los italianos Pietro Metastasio, Ugo Foscolo, Sandro Penna y Giorgio Caproni. También quisiera comentar sus preferencias en lengua española (Antonio Machado y César Vallejo) en Poesia come esperienza, aunque finalizaré de regreso con sus maestros irregulares, con quienes yo también me encuentro en el ser y en el tiempo. En el prólogo de Maestri irregolari, La Porta enumera las características que unen a sus maestros y presenta así un verdadero autorretrato que me permite confiar en él, y confiarnos a él en la amistad, otra palabra degradada por internet.
Para La Porta lo que une a sus once mosqueteros es lo siguiente, que no solo traduzco sino interpreto: 1) la crítica de lo existente y el amor por la realidad; 2) la centralidad del concepto de límite; 3) el azoro ante el futuro, como dimensión fatal del horizonte humano pero también como permanente amenaza de alienación; 4) la necesidad de repensar nuestra civilización; 5) su carácter, se entiende, de hermanos mayores; 6) lo irreductiblemente individuos, que no forzosamente individualistas, que fueron; 7) la mística compartida por la democracia como un fin en sí mismo; 8) su naturaleza de educadores, que no de adoctrinadores; 9) su religiosidad sin fe; 10) la duda que sufrieron ante la acción, visible o invisible, que debieron emprender como intelectuales en la izquierda antitotalitaria y, finalmente, 11) su común pertenencia a la tribu de los ensayistas, escritores sin género y sin cátedra fija, situados no necesariamente fuera de la universidad pero sí de los fanatismos del claustro, como lo es La Porta, “crítico militante extraño a la academia”, según lo describe la prensa de su país.
Me despido de Filippo La Porta exponiendo su desconcierto, cuando jovencito –según cuenta en el prólogo de Pasolini. Uno gnostico innamorato della realtà– leyó azorado una paradoja pasoliniana, motivada por la vida picaresca del Lazarillo de Tormes. Pasolini consideraba la posibilidad de que el peor mal que se le podía infligir al poder (como concepto, una obsesión italiana) era la resignación, pues esta tornaba la realidad en ilusión.
((Pasolini. Uno gnostico innamorato della realtà, Florencia, Le Lettere, 2002, pp. 12-13.
))
La poderosa ilusión, calculo, del individuo que lee. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile