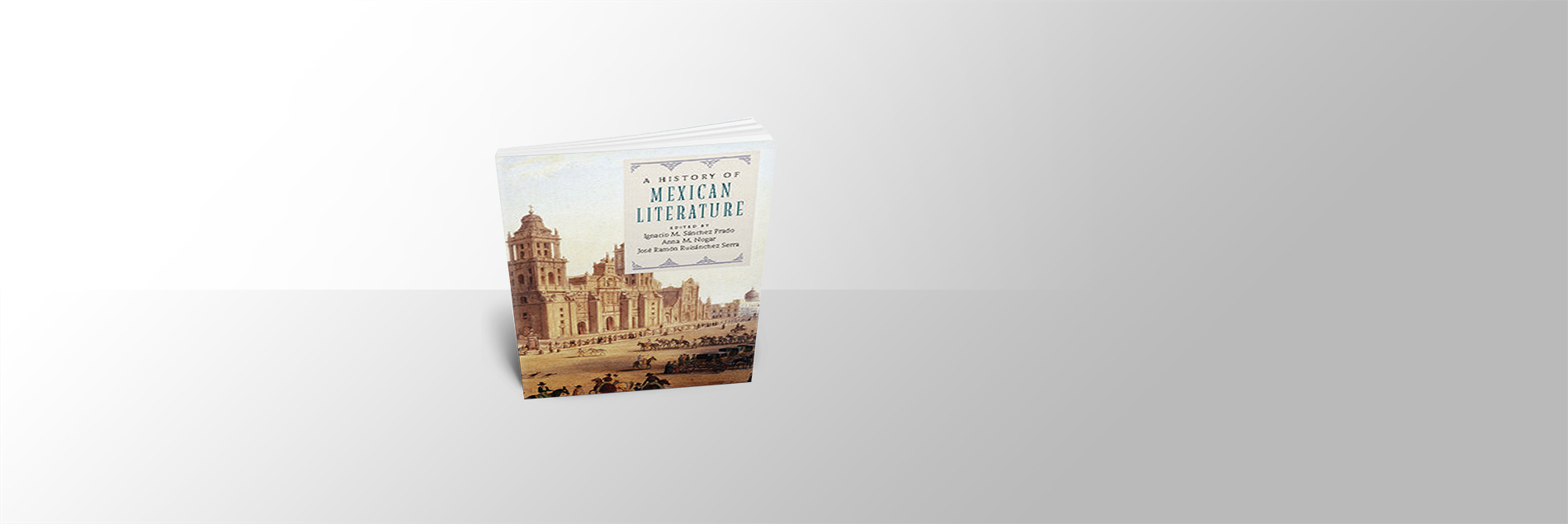Ignacio M. Sánchez Prado, Anna M. Nogar y José Ramón Ruisánchez Serra (editores)
A history of Mexican literature
Nueva York, Cambridge University Press, 2016, 448 pp.
Estamos ante un manual de uso escolar muy por debajo del nivel de las compilaciones críticas que Cambridge u otras universidades anglosajonas suelen ofrecer al público académico, de tal manera que juzgar A history of Mexican literature con ese baremo sería un poco abusivo. Quizá consideren que México no merece algo más calificado pues apenas están disociándonos, como dicen Sánchez Prado & Cia., de los estudios chicanos (que suelen reunir lo peor de allá y de acá, digo yo).
Habrá que conformarse con decir que, como en todos los libros colectivos, tenemos textos –porque muy pocos aspiran a ser ensayos– de dulce, de chile y de manteca, aunque la obra entera responde a la lógica de los estudios culturales y no a la de la historia literaria (ni de la teoría literaria, lo cual a estas alturas es un alivio), de tal forma que el lector canónico y liberal –si lo hay– tendrá que tolerar no un capítulo, sino un gueto dedicado a la literatura escrita por mujeres, otro sobre la escena nacional –donde aparece Cantinflas pero no Juan José Gurrola o Ludwig Margulles–, la ausencia de Poesía en Voz Alta –vaya usted a saber por qué–, una enumeración de la discriminación y de los crímenes cometidos desde el virreinato contra homosexuales y lesbianas –sin que se nos diga con claridad si esas personas, además de su preferencia sexual, escribieron algo más allá de lo testimonial–. (Para lo cual podrían haber leído a Luis Felipe Fabre.) En cuanto a la bisexualidad y sus metamorfosis –quirúrgicas o simbólicas– se rescata, en buena hora pero como si del hilo negro se tratara, a la figura del andrógino (loado sea Amado Nervo) como puntual fantasma entre nosotros (y en el resto de las literaturas, por cierto). Se hace notar la reciente aparición de la literatura mexicana escrita en lenguas indígenas sin que los autores del apartado arriesguen juicios de valor –los cuales podrían ser leídos como “microagresiones”–, conformándose con asegurar que esos colegas están allí y tienen algo que decir.
El problema mayor va más allá de los autores de A history of Mexican literature –algunos de los cuales hicieron bien su tarea–, pues se deriva de la contestación anticanónica de la Escuela del Resentimiento, en buena hora denunciada por Bloom. Debe decirse, sin embargo, que algún efecto tuvo esta denuncia, pues varios de los colaboradores de esta miscelánea fueron más cautos ahora de lo que habrían sido hace veinte años, por ejemplo, al momento de darles la palabra a las escritoras incómodas que habían sido catalogadas dentro de la literatura femenina. Hay otras concesiones dignas de agradecimiento, como haberle comisionado a un investigador capaz como Maarten van Delden, el estudio dedicado a Octavio Paz y haber abandonado la mitomaniaca “guerra cultural” entre el poeta y su exesposa, la gran novelista Elena Garro.
Pero la ausencia del canon, lamentablemente, genera un vacío donde todo valor se difumina. Así ocurre en el capítulo dedicado a las vanguardias escrito por Yanna Hadatty Mora (por otro lado, autora de investigaciones minuciosas sobre zonas oscuras de nuestras letras del siglo XX), no solo por el número de palabras dedicadas a cada autor o corriente sino por la ausencia de juicios estéticos: da lo mismo Contemporáneos que la novela proletaria, José Mancisidor que José Gorostiza. En el capítulo de Ryan Long consagrado a la ficción narrativa que va de Yáñez a Del Paso, en el mismo saco van Revueltas y sus exégetas. Ni qué decir que dedicarle solamente un breve capítulo al movimiento modernista –por haber sido relativamente corto en el tiempo (1888-1921, digamos)– recontraprueba la ausencia de todo discernimiento estético de la trascendencia en literatura.
Respecto a la literatura colonial son más los aciertos que los errores. Los editores tomaron la decisión correcta de excluir de la literatura mexicana a las literaturas indígenas precortesianas, pues no fueron “escritas” en español ni corresponden a la idea mundial de literatura a la que la gente de Cambridge –ya sin demasiada vergüenza– se pliega. Además, aquellos relatos rescatados por Bernardino de Sahagún y los estudiantes del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco –lo mismo que los del mundo maya– fueron manipulados sin remedio por los frailes. Son instructivos los capítulos dedicados a la teatralidad novohispana, sor Juana Inés de la Cruz (en los que, se entiende, Margo Glantz cumple el papel de escudero y no Paz) y la Ilustración jesuítica, pero resulta ociosa e infértil la búsqueda bajo la alfombra de escritoras novohispanas, aunque sea correcto el seguimiento de la tradición letrada guadalupana. En un libro de miras tan modestas es lógica la ausencia de un capítulo dedicado a la esencia de nuestra literatura entre los siglos XVIII y XIX: la absurda batalla antigongorista que mandó a sor Juana al rincón de la muñeca fea.
En cuanto al siglo antepasado destaca la credulidad en el cuento fundador de la dizque Academia de Letrán en 1836, del cual solo tenemos un testimonio profuso y difuso de un Guillermo Prieto anciano y el afán de síntesis de los colaboradores de esta historia los hace decir (mentira) que Fernández de Lizardi fue el principal colaborador del Diario de México (1805-1817), cuando los árcades y el Pensador Mexicano se detestaban. Que don Joaquín sea calificado, a la Bajtín, como productor de heteroglosia es simpático, pues, de ser así, toda la literatura decimonónica ha de serlo. A los amigos editados por Cambridge les preguntaría por qué en mor de los estudios culturales tienen la manga tan ancha respecto al siglo XX –el tomo termina disertando sobre telenovelas– pero excluyen a la historiografía como una rama de la literatura, indispensable para entender la prosa decimonónica.
Aunque se valga del infame Badiou, es sugestiva la cesura sincrónica (es decir, se resiste al tratamiento historicista habitual) de Ruisánchez Serra al hablar de un “paradigma conservador”, categoría que permite olvidarse de la pelea a muerte entre liberales y conservadores, agrupando entre estos últimos –no solo en política sino en literatura– a los bucólicos y a su episcopal descendencia. En cambio muy pobre es el retrato de “Liberal literati” de Juan Pablo Dabove, que daba para tanto y resulta cansina (por haber sido escrita “de oídas”) la repetición de la piadosa historia de El Renacimiento de Altamirano –supuesta reunificación de las facciones literarias tras las guerras civiles y las intervenciones extranjeras–, cuando fue una purga, por derrota militar, de los conservadores –excepción hecha de Roa Bárcena, autor a quien habría que convocar más seguido–. Riva Palacio es algo más que el autor de novelas de tema colonialista pero se acierta en darle su lugar a Francisco Zarco como crítico literario. El texto dedicado al Ateneo de la Juventud, obra del novelista Pedro Ángel Palou, es un roperazo: sus fuentes secundarias no pasan de 1994 y por ello no se instruyó con los trabajos recientes e indispensables de Susana Quintanilla, para hablar de excelencia académica.
A history of Mexican literature menudea en errores, erratas, imprecisiones y omisiones, cuyo culmen es un índice onomástico muy defectuoso: el pri no domina México desde 1910 sino desde 1946 o, en discusión, desde 1929 (p. 10); Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe de Paz apareció con un año de diferencia en México y España, no seis (p. 66); la noción anglosajona de public intellectual es un pleonasmo en el mundo latino (p. 143); en 1835 el conde de la Cortina organizó un taller de ortografía y gramática, no fundó la Academia Mexicana de la Lengua, constituida formalmente hasta 1875 pese a las intenciones peninsulares (p. 154); es Manuel Tossiat Ferrer uno de los letranistas, no Tonat (p. 160); Fernández de Lizardi no escribía para los analfabetos léperos sino para la pequeña clase media (p. 203); la autonomía de la Universidad Nacional (1929) es anterior a don Justo Sierra, su reorganizador porfirista (p. 234); no es probable sino un hecho que Trotski escribió con Breton el manifiesto por el arte independiente de 1938, pero por razones políticas prefirieron que lo firmase el pintor Rivera (p. 254); es David Rousset, no Jean, quien denunció el gulag y al hacerlo impresionó a Paz (p. 279); discrepo de Rogelio Guedea en que Poesía en movimiento sea un “update” de la Antología de la poesía mexicana moderna de 1928, al grado que Cuesta, quien firmó esta última, no aparece en la de Paz, Chumacero, Aridjis y Pacheco de 1966; ni Gabriel Zaid ni Salvador Elizondo promueven o antologan a La Espiga Amotinada en Ómnibus de poesía mexicana (1971) y Museo poético (1974) (p. 303); Agustí Bartra (padre y poeta) y Roger Bartra (hijo y antropólogo) no son la misma persona, como se lee en las páginas 303 y 307… En fin, casi nada que los profesores no puedan corregir en la siguiente edición.
Fatalmente, los mejores textos son los de Ruisánchez Serra y Sánchez Prado –junto al de Beth E. Jörgensen sobre el ensayo, pese a la conspicua ausencia de Antonio Alatorre–, pues los dos primeros son quienes más han vivido en la literatura mexicana al aire libre, sin dejarse secuestrar del todo por el claustro gringo y sus manías, fobias y prevenciones. En su tratamiento de la compleja relación entre nuestros escritores y las poderosas (además de muy singulares en el mundo) instituciones culturales (Conaculta, Fonca), Sánchez Prado es justo, pese al aborrecimiento metodológico que le produce el “neoliberalismo”. Sin embargo, yo habría enfatizado que las becas han sido nocivas para la nueva crítica mexicana, pues vuelven timoratos a los escasos aspirantes, ansiosos de quedar bien con nuestro establishment e ignorantes de que la “academia” –ayer y hoy– se abre a palos.
A history of Mexican literature de algo servirá como historia literaria al alumnado al cual va dirigido (nunca se olvide cuál es el público de los académicos de mediano perfil), pero crítica literaria propiamente no es. Y no lo digo porque los autores tengan como autoridades a personajes que no son de mi gusto crítico, literario o político (Ángel Rama o Roberto Fernández Retamar), sino porque la Escuela del Resentimiento renuncia al propósito judicial de la crítica literaria.
Poco o nada vale el libro como guía de la literatura mexicana actual. Es solo una lista con un orden dudoso y un concierto desafinado. Hablando de poesía mexicana apenas atina a decirnos que Pacheco y Deniz se dividieron la opinión hace veinte años pero a los profesores les falta coraje para decir a cuál prefieren y por qué. El resentimiento es un curioso formalismo puritano que muy poco le dirá a quien busca en la literatura la verdad (en el sen- tido de Goethe, la de Reyes), lo sublime (Gorostiza), la inteligencia (la de Cuesta) o el horror (el de Garro). Pero en la historia de la literatura, mexicana o no, que nos proponen, todo es descriptivo y políticamente neutro (política, la de Paz, en el sentido de la política del Espíritu, de Valéry, para que acaben de solazarse con mi belicosidad). Solo hay belleza nos dicen en el “género”, pues no la hay –dueña de sí– en el arte de la literatura. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.