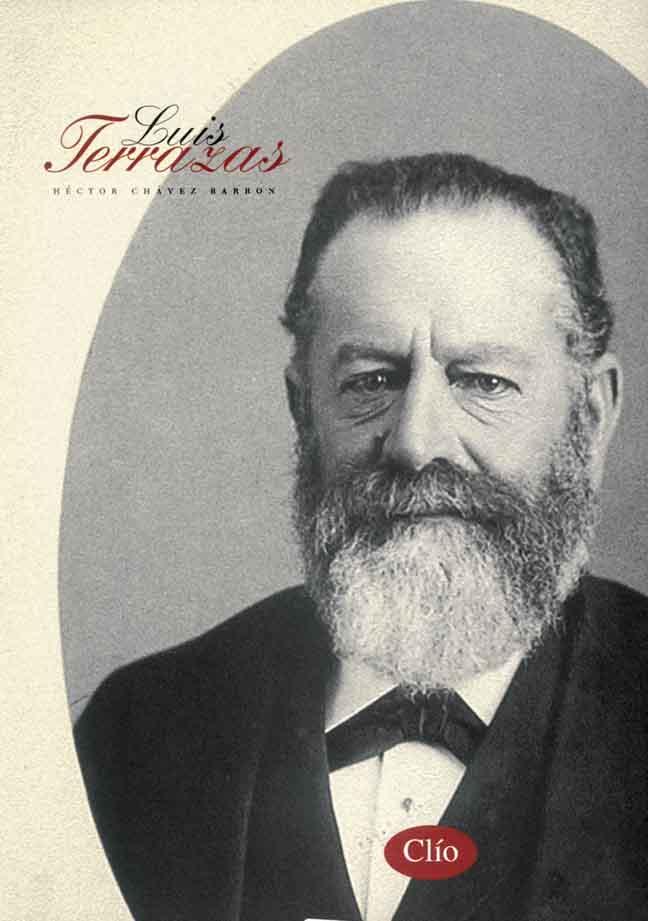Al momento del temblor no pudimos bajar las escaleras. El polvo se elevaba por encima de la calle; crujía cada piedra de la unidad habitacional; tuve la seguridad de que se derrumbaría y yo no saldría vivo de ahí. A siete cuadras de mi casa, el edificio de Bolívar 186, en la Ciudad de México, se vino abajo.
Ese día el shock fue mayúsculo, tanto que cuando volví al departamento lo primero que hice fue ocupar la mente de manera mecánica, absurda: me puse a lavar trastes y después quise ir al gimnasio a desgastarme físicamente, a procesar no sé si el miedo o el coraje o las dos cosas. La verdad es que me aprisionaba el pecho la todavía desconocida sensación de no dimensionar lo que ocurría. El gimnasio, por supuesto, estaba cerrado y, hasta entonces, de regreso y en medio de una frustración inexplicable, vi el impacto del aquel sismo de magnitud 7.1.
Fui a casa de Maira y Daniel, que viven en planta baja; no deseaba pasar esa noche sobre tres pisos, con otros tres encima. Vimos las noticias. Empezamos a compartir información en redes sociales. Nos acostamos a las tres de la mañana, me dormí mucho después. Temía que la alerta sísmica sonara de nuevo.
Los acompañé en la mañana a llevar guantes de carnaza y otras necesidades a Petén y Emiliano Zapata: ese fue el inicio de una sacudida personal, una que definiría mi idea propia de solidaridad y compromiso. En la noche, cuando vimos que hacía falta gente en Chimalpopoca para remover escombros y otras labores, la vida me había convertido en un voluntario por los otros, por el consuelo de quienes perdieron todo, los que perdieron un poco, los que no alcanzaban todavía de hacer la medición de sus pérdidas… En la fábrica textil de Bolívar 186 estábamos conmovidos por los estragos, por el golpe, por la vida, por las piedras… Ahí amanecí y permanecí hasta las diez, cuando ya sobraban brazos para acarrear escombro.
Nadie nos dijo qué hacer, no había liderazgos visibles y en ese momento ni hacían falta: cada quien asumió una labor, la que creía necesaria, en medio del caos. Entre cinco y siete y media de la mañana, la escasez de apoyo fue tal que no pude solicitar ayuda en redes hasta pasadas las siete; a esa hora ni siquiera nos tocaba el hambre o el cansancio.
Decidí volver a la noche siguiente, aunque apenas dormí tres o cuatro horas. Tuve que esperar; entré a las cinco de la mañana y estuve, otra vez, trabajando hasta la una de la tarde. Sabíamos que era necesario ordenarnos mejor. Sin dirección, la ayuda se pierde o se disminuye a sí misma. Así que comencé otra de las labores indispensables: difundir qué, dónde, cómo, con quién se necesitaba ayuda, ya fuera en las zonas de desastre, en los centros de acopio, en los albergues o en las cocinas.
Pero en medio de la faena por los otros estaba también la preocupación de nuestros otros, y hay que darse un tiempo a diario para hablar con la familia. En tragedias como esta no es suficiente decirles que uno ha salido bien librado: es necesario convencerlos. Desde Chihuahua, mi madre insistía en que tomara algún tipo de calmantes. Terminé obedeciendo porque la rabia necesitaba contenerse, porque el sueño requería recuperarse, porque la mañana del sábado 23, en que pude al fin dormir más de tres horas seguidas en mi cama, la alerta sísmica volvió a despertarnos. Al mediodía fui al aeropuerto a acompañar al poeta Luis Aguilar que volvía de Cuernavaca; su expareja, con quien había compartido quince años de vida, fue una de las víctimas. Era lo menos que podía hacer: darme un tiempo para el dolor de mis amigos.
Han pasado ya algunas semanas desde entonces. Es momento ya quizá de plantearnos las secuelas sin descuidar la ayuda. En cualquier caso, no quiero que las cosas vuelvan a la normalidad; que ya nunca vuelvan a la normalidad. O mejor: que este movimiento humano que prosiguió al sismo sea nuestra normalidad; que la transformación que operó en nosotros y esa empatía que surgió del suelo no desaparezcan. No deben desaparecer. ~
Es escritor. En 2015, Tierra Adentro publicó su libro de cuentos Gloria mundi.