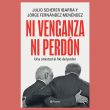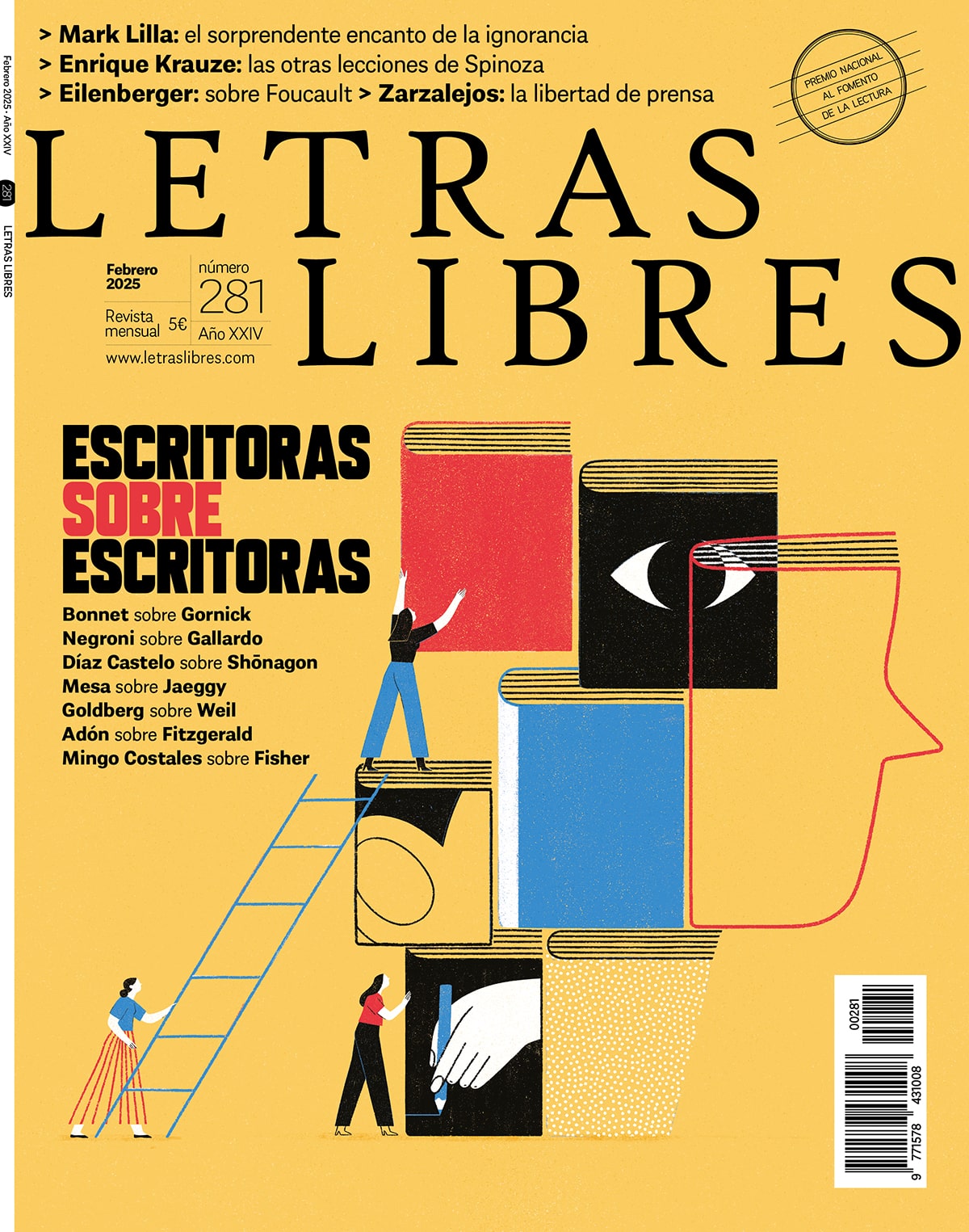Hay palabras que viven de las rentas de sus antónimos, que cifran todo su valor en el rechazo espontáneo que generan sus contrarios. Es el caso de la palabra “amor”, cuyo antónimo, el odio, constituye a menudo el mejor argumento a su favor. Algo parecido cabría decir respecto a la verdad, contrapuesta o al error o a la mentira, ambas por completo cargadas de connotaciones negativas. La lista se podría alargar mucho más, pero basten estos dos ejemplos a modo de muestra del funcionamiento, a menudo equívoco, de nuestro lenguaje y, como consecuencia inexorable, de nuestro pensamiento.
Esta equivocidad se pone a prueba cuando pasamos de la palabra al concepto, esto es, cuando queremos hacer del término del que se trate un uso gnoseológico, una herramienta para conocer el mundo y poder establecer con él las relaciones más adecuadas a nuestros intereses de diverso tipo. Es en ese momento cuando empiezan los problemas. O, si se prefiere, cuando se hace evidente que las contraposiciones rotundas, que tan eficaces nos resultan mientras permanecemos en el plano meramente formal de lo lingüístico, se tornan redes agujereadas por las que se nos escapa gran parte de la compleja riqueza de lo real.
Pensemos en uno de los ejemplos que empezábamos poniendo, el de la verdad, últimamente tan convocada en el debate político como arma arrojadiza contra el adversario. Uno puede acogerse con unas ciertas garantías de éxito argumentativo a un sinfín de filósofos, desde Aristóteles a Carnap, que han venido a sostener, con diferentes matices, que la verdad es la realidad (a Juan Domingo Perón, por cierto, también le gustaba mucho la frase, y acaso alguno debería inquietarse por ello), sobre todo si su adversario en algún momento habló de posverdad y otras categorías de inequívoco aroma relativista. Pero el recurso se vuelve discursivamente inútil cuando enfrente hay un adversario que, lejos de negar los hechos aportados por el primero como prueba definitiva de su argumentación, aporta otros que avalarían una posición de signo completamente opuesto.
La insoslayable complejidad de lo real
Ante semejante tesitura, constituiría una equivocación epistémica empeñarse en dilucidar cuál de los dos falta a la verdad, como si también en este ámbito se pudiera clonar la posición polarizadora excluyente tan habitual en estos tiempos en la política. En realidad, es la suma de ambas perspectivas la que nos está dando la pista de cuál debería ser la actitud correcta. Porque de dicha suma se desprende una inicial conclusión, especialmente relevante a la hora de intentar hacer inteligible lo que nos pasa. La conclusión es, en cierto sentido, doble. Por un lado, estaría la constatación de la insoslayable complejidad de lo real y, por otro, como cara alternativa de la misma moneda, la de la existencia en su seno de múltiples matices.
De ser correctas, tales cautelas deberían resultarnos de utilidad a la hora de abordar la comprensión de lo real, en cualquiera de sus esferas. Pongamos por caso la rememoración del franquismo que se pretende hacer con motivo de los cincuenta años de la muerte del dictador. Quede claro –porque en este tipo de asuntos toda prudencia es poca– que no estamos poniendo en cuestión la necesidad de que las jóvenes generaciones tengan una información adecuada de en qué consistió un régimen dictatorial que duró casi cuarenta años y acerca del cual, por lo visto, parecen ignorarlo casi todo. Pero no es de esto de lo que ahora parece tratarse, porque en tal caso el asunto no se plantearía como una conmemoración puntual sino a través de las pertinentes reformas de los planes educativos y otras iniciativas de parecido tenor. Más bien da la sensación de que el objetivo, apenas disimulado, es el de introducir el aniversario de marras en la agenda política. Ahora bien, si de lo que se trata realmente es de iluminar un periodo histórico, las cautelas metodológicas que hemos empezado a plantear resultan obligadas.
Con absoluta independencia del contenido concreto que vayan a tener los actos anunciados, algo podemos decir, sirviéndonos de las premisas expuestas, acerca de lo que, con absoluta seguridad, no aportaría conocimiento alguno. No lo aportaría, sin ir más lejos, una polarización epistémica que, con el objeto de extraer una rentabilidad política inmediata, en términos de exaltación de una determinada posición (obviamente, la que se tiene a sí misma por progresista), desdeñara enteras regiones de lo real pasado por no encajar en el propósito de los promotores. Si se obrara así, lejos de iluminar el objeto por conocer, estaríamos generando un efecto oscurecedor.
A este respecto, se impone puntualizar que el rechazo de dicha polarización en modo alguno equivale al cuestionamiento de que acerca de los hechos particulares quepa predicar verdad o falsedad. Ahí no está el problema. El problema se plantea cuando cambiamos radicalmente de escala y pretendemos hablar de realidades mucho más amplias, como podría ser un determinado periodo histórico. Si aceptamos que tales realidades no se dejan entender en términos de mera suma de los hechos particulares que contienen, la pregunta resultante va poco menos que de suyo: ¿podemos hablar de verdad o falsedad de un todo global, como si este fuera un hecho más –solo que a lo grande–, susceptible por tanto de ser verificado o falsado? ¿No resultaría más propio afirmar que, siendo real dicho todo, se trata de una realidad de naturaleza radicalmente diferente a la de los hechos particulares que la conforman?
Empobrecimiento del debate
La aludida conmemoración del medio siglo de la muerte de Franco puede constituir una buena muestra de lo que estábamos diciendo. Cuando se subsumen todos los actos previstos bajo el lema “España en libertad” se está deslizando una idea que desborda con mucho la mera afirmación fáctica acerca de la desaparición física del dictador. Se está sugiriendo, entre otras cosas, que la libertad se inició en ese preciso momento, como consecuencia casi inevitable de aquella muerte, sugerencia de la que lo mínimo que cabe afirmar es que resulta más que discutible, como la evocación más superficial de los acontecimientos que tuvieron lugar entonces deja meridianamente claro. Pero no es en la idea en cuanto tal en lo que interesa ahora detenerse (ya son muchos los que han recordado que el dictador no fue desalojado del poder ni mucho menos), sino en el hecho de que, por así decirlo, la misma, perfectamente discutible, se deslice a la sombra de la afirmación, indiscutible por completo, del hecho de un fallecimiento.
No debería extrañarnos mucho este escamoteo de las ideas en tiempos de severo empobrecimiento del debate político, en buena medida –aunque no solo– debido a la crisis de cualesquiera planteamientos teóricos con una cierta pretensión omniabarcadora. Ello explicaría el intento de reducirlo todo a la disyuntiva verdad/falsedad. Su rotunda simplificación sirve para colar de matute –y así darlas por inequívocamente verificadas o falsadas– posiciones en sí mismas no reductibles a esa categorización maniquea, precisamente por pertenecer a la categoría de lo susceptible de debate. Así, ante la carencia de argumentos contundentes para defenderlas, se presentan los hechos comprobados como si constituyeran la prueba inequívoca que certificaría la validez de un discurso que, por añadidura, nunca se llega a explicitar abiertamente. En realidad, lo que define a esta forma de proceder es que primero se toma una decisión en base a concretos intereses particulares y luego se procede a revestir la decisión con argumentos sobrevenidos y susceptibles en principio de resultar ampliamente aceptados.
En otras palabras, se reviste de contenido teórico un determinado hecho o acto (a fin de cuentas, un acto es algo hecho por alguien), a base de considerarlo prueba, síntoma o indicio de una determinada posición, pero sin mostrar el nexo interno que vincularía ambas dimensiones. El procedimiento recuerda al de una de las formas de la argumentación ad hominem, la que utiliza los incumplimientos o contradicciones personales del defensor de una propuesta teórica para descalificar la propia propuesta en cuanto tal. En realidad, se trata, si se me permite la formulación, de una falsa falsación, equivalente a la que representaría negar la existencia de la virtud por la proliferación de pecadores confesos.
Todo ello explicaría en gran medida la insistencia de algunos en centrar por completo la crítica al adversario político, no en determinados aspectos de su propuesta, sino más bien en la concreta circunstancia de que no acepte lo factual, sea porque niegue su indiscutible realidad, sea porque se invente unos hechos a su medida, esto es, difunda bulos, fake news, etc. A tal punto llega el reductivismo de esta crítica que no han faltado quienes, haciéndola suya hasta el límite, han interpretado sucesos como la segunda victoria electoral de Trump exclusivamente en clave de un triunfo de la desinformación. En cualquier caso, lo importante, más allá de ocasionales exageraciones, es que la confrontación política queda sustanciada de esta manera en términos de un combate entre los defensores de la verdad de los hechos frente a los partidarios de la falsedad desinformativa en cualquiera de sus formas. Planteada así la cosa, la superioridad intelectual le correspondería inequívocamente a quienes defendieran la primera posición.
Pero repárese en que esta superioridad intelectual queda dictaminada a partir de interpretar que lo contrario de la verdad es el error (variante, a fin de cuentas, de la ignorancia). Ahora bien, si entendemos que lo opuesto a la verdad no es el error sino la mentira, esto es, el error sostenido a sabiendas de su condición de tal a fin de obtener algún beneficio extradiscursivo, entonces la superioridad adquiere un nuevo matiz. Porque el enfrentamiento político pasa a ser en tal caso un enfrentamiento entre unos que dicen la verdad y otros que mienten con plena conciencia de estarlo haciendo. La consecuencia de dibujar así la cosa sería que la presunta superioridad intelectual de un sector (habitualmente la izquierda) sobre otro acabaría cumpliendo la función de constituir el fundamento de una superioridad moral: los buenos son los que defienden la verdad frente a unos malos que, casi por definición, se dedican a propalar mentiras con el objeto de engañar o confundir a sus destinatarios.
He aquí una de las (malas) maneras de pretender tener razón. Pero habría una manera distinta, rigurosamente simétrica y complementaria de la anterior, que sería la representada por el victimismo, a la que hemos prestado atención en otro lugar,1 razón por la que apenas haremos otra cosa ahora que señalar el trazo mayor de la lógica de su funcionamiento. En esta segunda manera, el mero hecho de ser víctima (esto es, de haber padecido un daño) le concedería al sujeto automáticamente la razón, como de forma paradigmática expresara en cierta ocasión una conocida periodista de derechas en un debate televisivo (“desengáñate: ¡las víctimas siempre tienen razón!”, le espetaba a un interlocutor que discrepaba con sus puntos de vista, alineados con los de una determinada asociación de víctimas). El recorrido estaría adoptando aquí el signo inverso, de tal manera que de la presunta superioridad moral se desprendería la superioridad intelectual, tomando como base un supuesto absolutamente falaz desde un punto de vista lógico y que bien podría quedar formulado en términos de escandalizada pregunta: “¿cómo aceptar que puedan tener razón los canallas que cometen atrocidades?”.
No habría que descartar que también algo de esta segunda manera de intentar cargarse de razón estuviera latente tras la propuesta de conmemorar los cincuenta años de la desaparición física del dictador, sobre todo porque parece plantearse otorgándole a la práctica totalidad de la sociedad española la condición de víctima de aquel. En todo caso, y sin necesidad de entrar a valorar dicho planteamiento, vaya por delante que soy más partidario de celebrar la vida que la muerte, cosa a la que son más proclives otro tipo de personas (como, pongamos por caso, los legionarios). Dado que he podido ir constatando que esta actitud mía se encuentra muy extendida, tiendo a pensar que la iniciativa del gobierno no se termina de entender a partir de los motivos que se aducen para justificarla, los cuales más bien parecen responder a un cierto tacticismo argumentativo, del tipo del descrito anteriormente.
En el caso de que, en efecto, ese fuera el patrón de conducta, la duda resultante sería la de si la propuesta de celebrar la muerte de Franco no tendrá en realidad como auténtico objetivo el de evitarse tener que celebrar lo que vino después, máxime habida cuenta de que en torno a esto último fácilmente podrían surgir discrepancias de un notable calado político, en especial con quienes se refieren como régimen del 78 a lo que se inició en esa fecha. Aunque tampoco habría que descartar que el secreto propósito de tantos actos conmemorativos sea, una vez reescrito el final del franquismo, empezar a reescribir la Transición con el objeto de adecuarla a las nuevas necesidades del presente. De hecho, por mencionar tan solo dos datos, tanto la aplicación de la Ley de Memoria Democrática hasta finales de 1983 para reconocer y reparar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas en España, desde la dictadura franquista hasta cinco años después de la aprobación de la Constitución, como el sobrevenido interés de algunos últimamente por revisar las versiones oficiales del 23-F parecen ir en esa dirección. El gran Miguel Ángel Aguilar a buen seguro diría: atentos. ~