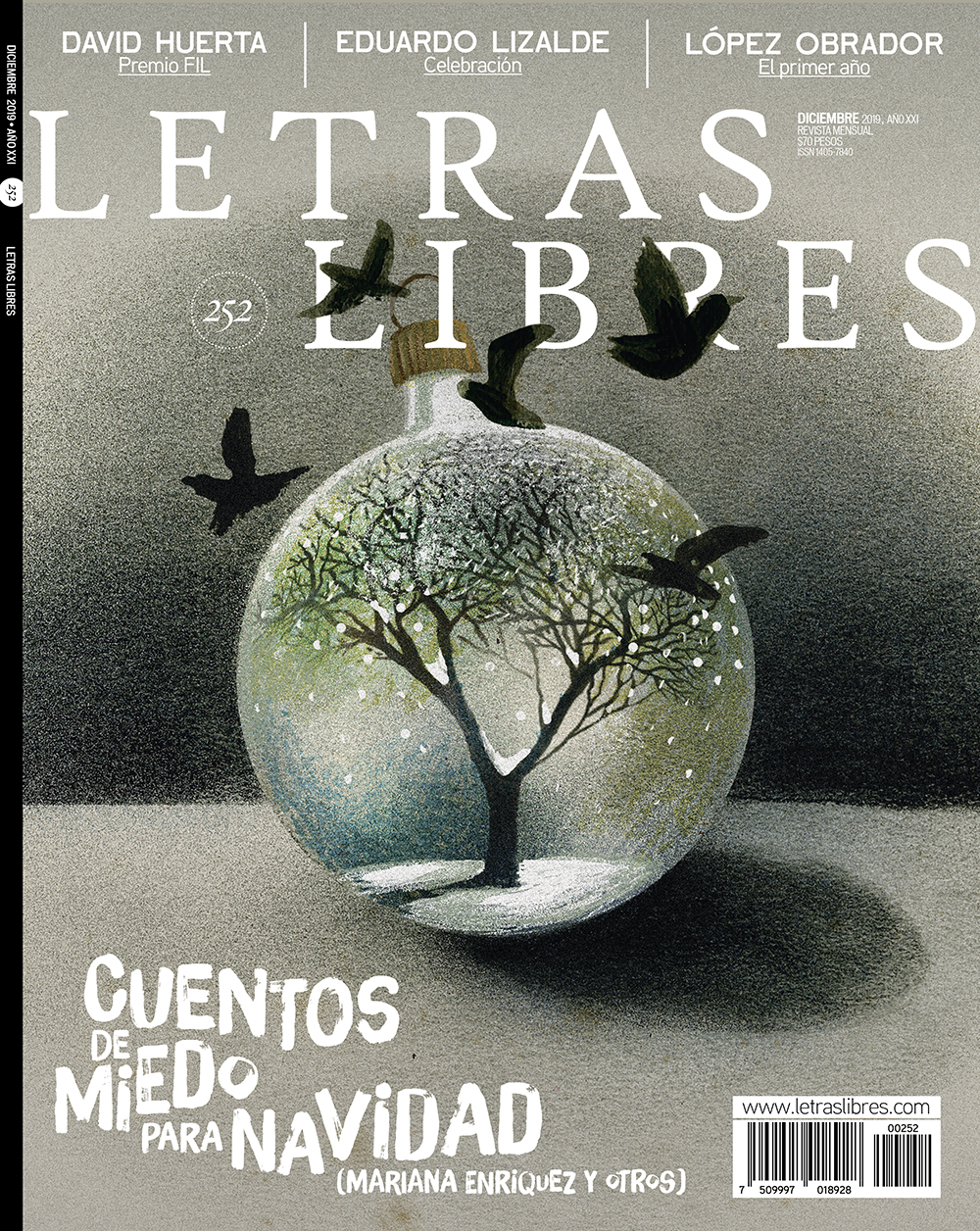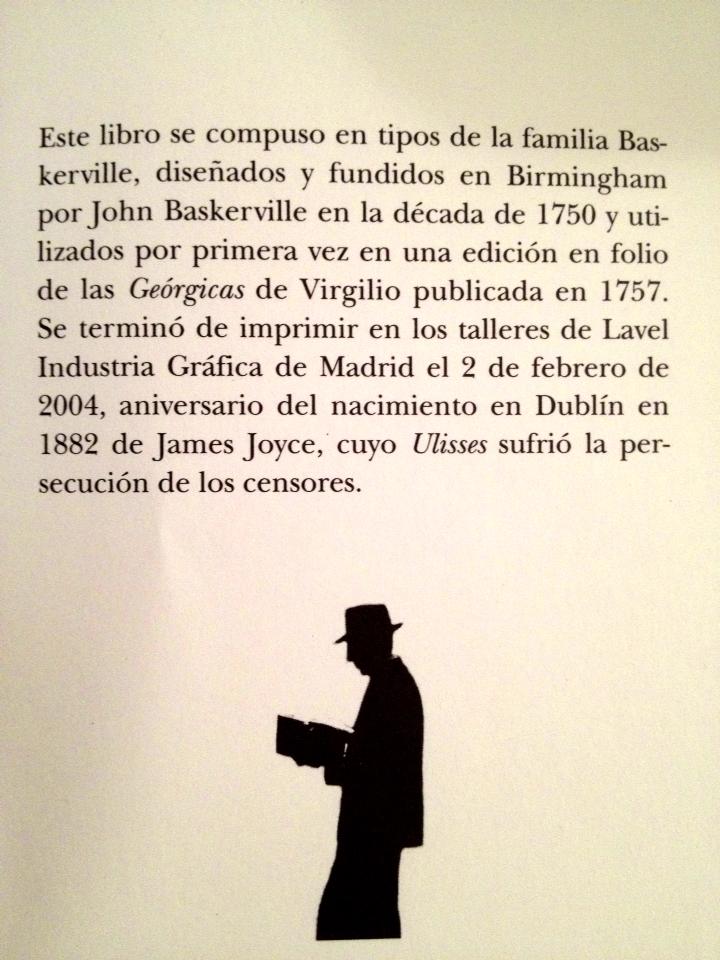Un veinteañero llamado Gatsby (Timothée Chalamet) está molesto por la atención que su novia Ashleigh (Elle Fanning) dedica a un director de cine. Un artista conflictivo y “magnético” (más bien, un narcisista), el cineasta Roland Pollard ha invitado a Ashleigh a ser la primera en ver su siguiente película. Ella, halagada, se olvida de los planes que había hecho con su novio. Pensaban recorrer juntos sitios icónicos de Nueva York. “No entiendo por qué a las mujeres les atraen los hombres mayores”, dice para sí mismo Gatsby, “son decrépitos”.
El público de la sala en la que veo A rainy day in New York rompe en risas al escuchar esto. Las palabras de Gatsby son graciosas en el contexto de la trama –son el berrinche de un novio celoso; alguien como Roland (Liev Schreiber) está lejos de verse “decrépito”–, pero toman un sabor amargo si se piensa que las escribió Woody Allen. Después de todo, buena parte de su filmografía muestra a jóvenes atraídas por hombres mayores, ya sea interpretados por el propio Allen o por los actores que, una y otra vez, han sido sus alter ego. Más incómodo aún es que el diálogo hace eco de la relación entre el Allen real y su esposa Soon-Yi Previn, 35 años menor que él e hija adoptiva de su expareja Mia Farrow. No sería exagerado afirmar que esta relación fue el principio del fin de la carrera del director.
Si bien Soon-Yi era mayor de edad al inicio de su relación con Allen y este nunca representó para ella una figura paterna, el romance comenzó a escondidas de Farrow. Es fácil entender por qué esto enfureció a la actriz. El tema se complicó cuando, en plena batalla legal por la custodia de sus hijos, Farrow acusó al director de agredir sexualmente a Dylan, hija adoptiva de ambos. A río revuelto, ganancia del denunciante. La opinión pública extendió su apoyo a la actriz sin distinguir entre escenarios: la relación entre Allen y Yi (reprobable pero no un delito) y un cargo por abuso sexual. Poco importaron los resultados en favor de Allen que presentaron los expertos en abuso sexual del hospital Yale-New Haven y, en última instancia, la decisión de las autoridades de no enjuiciar al director. Desde entonces y hasta hoy, se da por hecho que es un agresor.
Este texto no busca hacer una defensa de Allen. Tan delirante sería apostar ciegamente por su inocencia como creerle a pie juntillas a su expareja. El recuento solo busca fundamentar la ironía mencionada arriba: que la relación de Allen con una mujer a la que le dobla la edad –como es el caso de Roland y Ashleigh– es la razón indirecta de que A rainy day in New York pudiera ser la última película del director filmada en la ciudad a la que él dio una identidad cinematográfica. Según se vea, el gag sobre hombres decrépitos y mujeres jóvenes está a medio camino entre el mea culpa y la afrenta. Me inclino por lo segundo. En todo caso, no es un gag irrelevante ni ingenuo. Y es una de las razones por las que sería miope comentar la cinta sin hablar del camino rocoso que ha recorrido su director.
Como ya se dijo, los protagonistas de la cinta son Gatsby y Ashleigh, estudiantes de una universidad liberal al norte de Nueva York. Gatsby es hijo de una familia adinerada pero desdeña las pretensiones de su círculo social. Con su saco de tweed y nostalgia de una época anterior a la de sus padres, Gatsby es la antítesis de lo “juvenil” (y el personaje afín a la sensibilidad de Allen). Ashleigh es el arquetipo de una chica preppy: de “buena familia”, gusto conservador y carácter impresionable. Periodista en ciernes y cinéfila (aunque incluye a De Sica entre los “clásicos americanos”), no puede creer su suerte cuando el famoso Pollard le concede una entrevista en un hotel de Nueva York. Ya que ella proviene de Tucson, su novio se ofrece a darle un tour por la ciudad. La lluvia que los recibe es literal y metafórica. Las gotas de agua no son un problema; si acaso, embellecen aún más a Nueva York. Sin embargo, apenas llegan, el clima se descompone al interior de su relación.
Ashleigh se deja arrastrar por el entusiasmo que le provocan los personajes del mundo del cine. Se siente halagada por el flirteo del egocéntrico Roland Pollard y de plano pierde la cabeza cuando conoce al protagonista de su nueva película. Se trata de Francisco Vega (Diego Luna), un actor “latino” que enloquece a sus fans y que no duda en aprovecharse de la visible fascinación que también ejerce en Ashleigh. La invita a su camper, luego a cenar, luego a una fiesta y luego a su departamento. Achispada por el vino y mareada por un poco de mota y sus nuevos amigos famosos, Ashleigh toma decisiones que la dejan, literalmente, en la calle.
Mientras Gatsby intenta, sin conseguirlo, reencontrarse con su novia, conoce a dos mujeres que le harán reconsiderar su vida: Shannon (Selena Gomez) –una mujer de mundo que antes, para Gatsby, no era más que la hermana menor de una ex– y una prostituta cara que accede a acompañarlo a una cena en casa de sus padres (haciéndose pasar por Ashleigh). A diferencia de los invitados, la madre de Gatsby (Cherry Jones) advierte de inmediato el embuste. Entiende que es la forma en que Gatsby se rebela ante su “buena cuna”, lo que la lleva a revelarle algo (que reservo para el espectador) sobre su propio origen. Entre las muchas implicaciones de la confesión hay una especialmente filosa: hay pactos entre mujeres y hombres que algunos considerarían “deshonrosos” pero que traen felicidad a ambos. También, que una educación Ivy League no es garantía de buen juicio. Aunque aparece solo unos minutos, el personaje de Jones (no tanto el de Gomez) se erige como la antítesis de la ingenua e impulsiva Ashleigh. Por esta razón, se echa de menos un mejor desarrollo tanto del personaje como de la relación conflictiva entre Gatsby y su madre. Es una trama que merecía un buen número de secuencias y Allen, en cambio, la plantea y resuelve en una sola conversación.
Habrá quien ponga como reparo la repetición de temas, personajes y caracterizaciones allenianas (incluida la mirada amorosa a Nueva York, esta vez fotografiada en dorados y ámbares por el legendario Vittorio Storaro). Ben Croll, de la revista IndieWire, opina que el hecho de que veinteañeros como Chalamet, Fanning y Gomez repliquen los tics verbales de Allen vuelven a la película “mediocre” y “desconectada de la realidad” (aclarando antes que su juicio no está influido por factores externos). Su comentario a la cinta es representativo de otros que, como él, se dicen imparciales a la polémica de Allen. Pero la saña es excesiva. Es cierto que la juventud de Gatsby da pie a que sus manierismos sean más ridículos que encantadores, pero eso no lo vuelve un personaje inverosímil. (Piénsese en la subcultura hipster, poblada de almas viejas reencarnadas en adolescentes.) Más absurda es la sugerencia de que A rainy day in New York no se vincula con el mundo real. Es todo lo contrario. Los temas de la filmografía de Allen que se repiten en esta película son justo los que catapultaron el movimiento #MeToo: los juegos de seducción o de poder dentro de la industria del cine, donde hombres famosos y admirados borran la frontera entre lo laboral y lo íntimo. Las escenas entre Fanning y Schreiber y, luego, entre Fanning y Luna tienen el tempo y tono de comedia propios del cine de Allen y el público responde a ellas con espontaneidad. A la vez, son incómodas. No es que Allen trate el tema de una forma distinta sino que hay una nueva conciencia de lo inapropiado de las interacciones entre donjuanes y fans. Mucho antes de que el asunto ocupara páginas editoriales, Allen lo había satirizado una y otra vez.
A esto me refería con la pertinencia de ver esta cinta bajo la luz de hechos recientes en la vida del director. No de las especulaciones sobre su inocencia o culpabilidad, sino de la cancelación por parte de Amazon de un contrato que contemplaba la filmación y distribución de cuatro películas. La compañía de streaming distribuyó la primera, Wonder wheel (2017), pero “enlató” la segunda, A rainy day in New York, en reacción al estallido del movimiento #MeToo. Esto puede conmover a quien crea genuinamente que las decisiones de empresas multimillonarias obedecen a convicciones morales. Sin embargo, como alega Allen, Amazon estaba al tanto de las acusaciones antes de firmar su contrato con él. Nada cambió en el transcurso de un año que no fuera el miedo a ser echado a la hoguera (i. e. a perder millones de dólares) por asociación. (En marzo de este año, el director demandó a la empresa por 68 millones de dólares. A mediados de noviembre, lo compensó con esa cantidad y ya antes le había devuelto los derechos de distribución.)
Con todo, cuesta creer que un movimiento que busca sanear las dinámicas abusivas de Hollywood no observe cómo Allen ha denunciado la asimetría de poder en el mundo del espectáculo. Más aún, el director ha tocado temas que el movimiento no ha denunciado con la dureza necesaria: la carta blanca que se les da a las “estrellas” para romper cualquier regla y cómo esto los vuelve dioses ante los ojos de sus admiradores. En Celebrity, el periodista de espectáculos interpretado por Kenneth Branagh tira por la borda su matrimonio y su carrera como escritor cuando se rinde a los caprichos de actores y actrices famosos. Es un predecesor masculino del personaje de Ashleigh, ambos víctimas de la llamada fan culture.
Por último pero lo principal: la sátira constante de Allen a los narcisistas del medio no tendría validez si él mismo, alguna vez, hubiera caído en falta. No ocurrió. Por eso declaró que simpatizaba con el movimiento pero que le irritaba que lo compararan con, por ejemplo, Harvey Weinstein. A lo largo de cincuenta años de trabajar con cientos de actrices –dijo–, ninguna de ellas sugirió algún tipo de avance indecente. Tampoco los cientos de mujeres que empleó detrás de cámaras y a quienes, agregó, siempre les pagó un sueldo equivalente al de los hombres. “Yo debería ser el poster boy del movimiento #MeToo”, remató. La frase escandalizó a varios y Amazon luego diría que fue la gota que derramó el vaso. Solo hay que considerar que, hasta hoy, no hay una sola actriz o mujer contratada por él que haya salido a acusarlo de un delito sexual o de discriminación laboral. Mientras esto no ocurra, se sostiene como verdad que Allen es de los pocos hombres que no abusaron de su investidura en Hollywood. Esto es un hecho verificable; la agresión a Dylan no lo es. Resulta irónico que quienes luchan porque la igualdad de género sea la norma en la industria hayan sido quienes sepultaron su carrera. También es un punto ciego brutal del #MeToo. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.