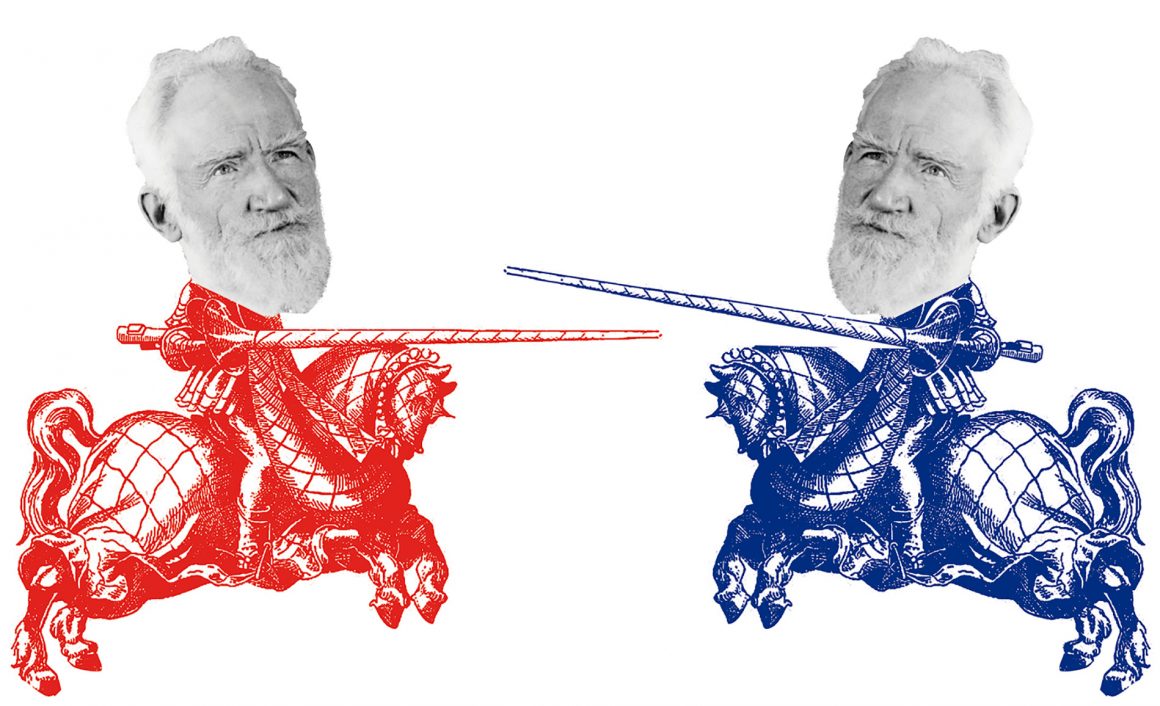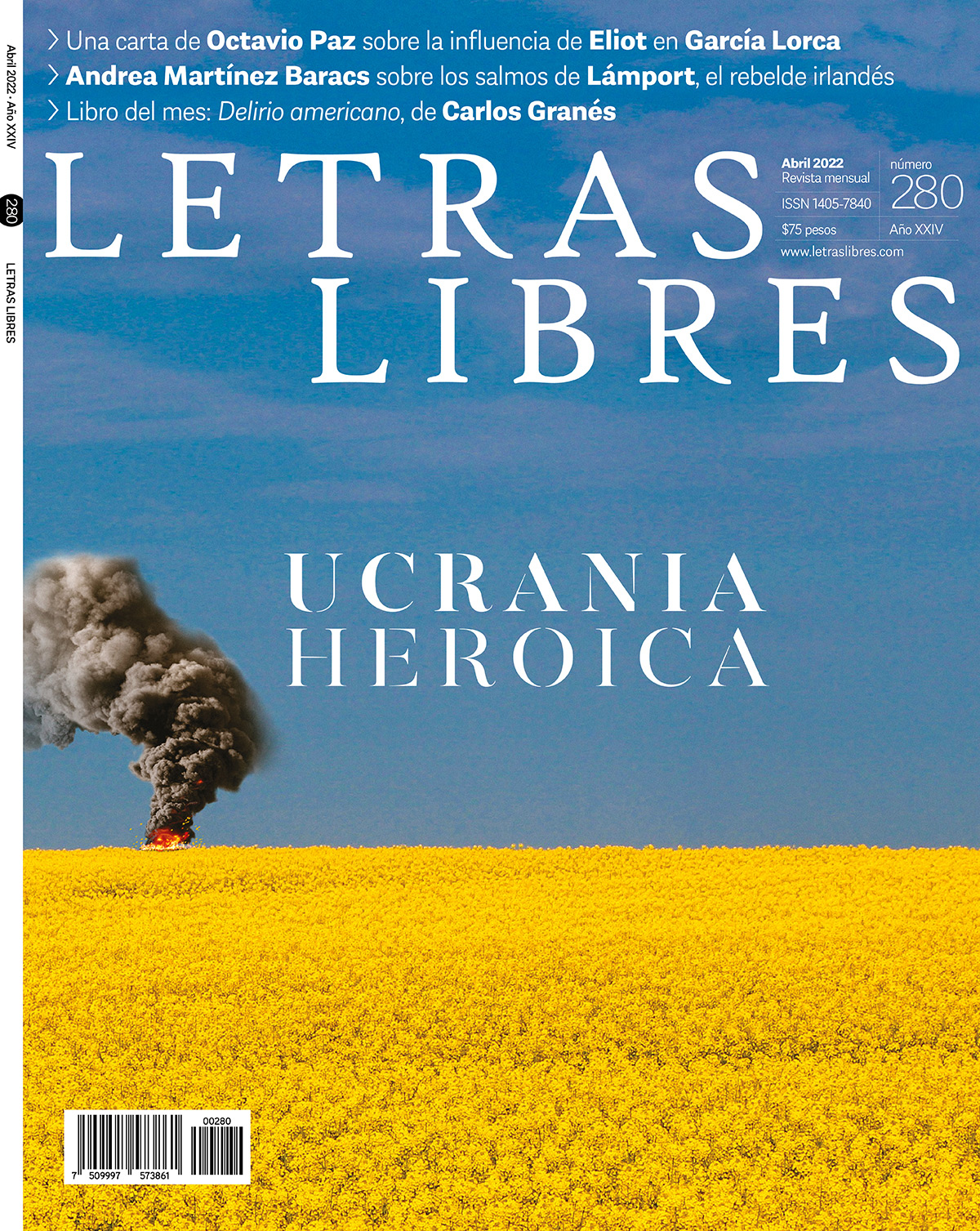La imagen del crítico musical como un hombre que vierte opiniones sin sustento y defiende una trinchera con palos y piedras como si, de verdad, estuviera resistiendo una invasión, es un cliché tan potente que todavía sigue dando frutos. A principios del siglo XX, Romain Rolland satirizó en su novela Jean-Christophe
{{Romain Rolland, Juan Cristóbal, tomo II, Caracas, Fundación Editorial El Perro y la Rana, 2008, 598 pp.}}
no solo a quienes ejercían en aquel momento la crítica musical (“no conocía la música ni le gustaba, lo cual no le impedía hablar sobre ella”, dice de un personaje), sino el arraigado espíritu de batalla que había en todos los bandos (“en lugar de agradecer a la buena música que les ofreciera maneras tan diversas de gozar de ella, no toleraban otra forma de apreciarla que no fuera la suya”, afirma del enfrentamiento entre dos facciones rivales: los horizontalistas, devotos del contrapunto, y los verticalistas, incondicionales de la armonía).
En una novela reciente, Piano chino (Librosampleados, 2020), el escritor Étienne Barilier actualiza el duelo entre críticos, a través del intercambio ficticio entre el viejo Frédéric Ballade y el no tan viejo Léo Poldowsky, primero en la arena pública de los blogs y, más tarde, en el terreno privado de los correos electrónicos. Ballade y Poldowsky reseñan cada uno por su cuenta y de manera episódica un concierto de la pianista china Mei Jin –un trasunto apenas velado de Yuja Wang–, lo que da pie a un enfrentamiento entre dos formas de entender una misma obra, de valorar el repertorio occidental frente a otras culturas y de asumir el lugar del crítico en la sociedad.
La manzana de la discordia es la Sonata número 2, opus 35, de Chopin que, a decir de Ballade, la concertista ejecuta con maestría, resolviendo las contradicciones internas de una obra que, por un lado, contiene una de las melodías más parodiadas de todos los tiempos (la “Marcha fúnebre”, de la que existen versiones hasta de Tin Tan y Transmetal) y, por el otro, un “Finale” que anticipa las vanguardias del siglo XX. El punto de equilibrio entre un sonsonete trillado y un sonido innovador es el reto que Mei Jin libra con fortuna, según Ballade, pero su contrincante se muestra menos entusiasta. Poldowsky reconoce las habilidades técnicas de la pianista, pero no encuentra ningún viso de tragedia en su ejecución, como sí la ve en otros músicos que han fracasado en la misma empresa. Su impresión es que Mei Jin es menos una artista que un producto creado por la maquinaria comercial para engatusar al público y a algunos críticos, deseosos de ver a intérpretes no occidentales reinventando, según ellos, el canon.
A lo largo de su intercambio, Ballade y Poldowsky caminan sobre la cuerda floja que une a la opinión privada con la intervención pública porque el centro de la cuestión es: ¿a quién sirve el crítico?, ¿a sí mismo, al lector, a cierta idea de arte que lo trasciende? Ballade busca a toda costa mantener a raya el comentario caprichoso, a diferencia de Poldowsky, para quien el juicio a contracorriente es una manera de enriquecer la conversación. Ninguno, sin embargo, se aferra a su postura: a pesar de algunos ataques personales salidos al calor del debate, tanto Ballade como Poldowsky ofrecen razones de peso, ejemplos históricos, preguntas que vale la pena responder. Ambos están convencidos de que argumentar convierte el gusto subjetivo en un asunto de interés general.
La historia de la crítica musical en Occidente muestra que ese conflicto entre la diversidad de gustos y el compromiso público no puede separarse con tanta facilidad. El desarrollo acelerado de la prensa, desde mediados del siglo XIX, hizo crecer también la demanda de comentarios musicales, en un principio anónimos y no siempre fundamentados. Con la proliferación de medios, el gusto adquirió pluralidad, pero la cuestión de quién estaba capacitado para valorar una ópera o un concierto no se resolvió entonces y sigue sin resolverse del todo. En Francia, figuras como Stendhal, Gérard de Nerval o Théophile Gautier se hicieron un nombre como críticos, a pesar de que carecían de conocimientos formales. La figura más influyente de la época, Henry Gauthier-Villars (alias Willy), a veces ni siquiera redactaba sus columnas, sino que aprovechaba una red de escritores fantasmas, entre quienes se encontraba su esposa Colette.
((Delphine Mordey, “Critical battlegrounds in the French Third Republic”, en The Cambridge history of music criticism, editado por Christopher Dingle, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 334-370.))
De acuerdo con Debussy, en Francia “solo hay un crítico musical y ese es Willy; puede que no sepa lo que es una semicorchea, pero le debo la mayor parte de mi reputación”.
{{Ibid., p. 349.}}
El autor del Prélude à l’après-midi d’un faune sabía de lo que hablaba porque jugó en ambos lados de la cancha: como compositor recibió acusaciones de “afeminamiento” por parte de algunos comentaristas que tacharon su música de “decadente” y “enferma”, y como crítico firmó reseñas en las que, más que detalles técnicos, plasmó “mis propias impresiones sinceras, tal como las sentí”. En honor a la verdad, en ocasiones reciclaba material viejo o abandonaba los conciertos antes de que terminaran, aunque al menos no escribió acerca de un estreno sin haber asistido, como hizo Nerval, que redactó una reseña sobre Lohengrin a partir de unos apuntes que le pasó Liszt.
Según el musicólogo Eugene Gates, hubo épocas en que “no era posible involucrarse en ningún asunto musical sin elegir un bando”.
{{ Eugene Gates, “The music criticism and aesthetics of George Bernard Shaw”, The Journal of Aesthetic Education, vol. 35, núm. 3, otoño de 2001, pp. 66.}}
La aparición, por ejemplo, de Richard Wagner tensó las relaciones entre quienes vieron en su música y su filosofía el advenimiento de una nueva era y quienes temieron una catástrofe. “La música de Wagner ya no es para nosotros un asunto artístico; es un asunto de orden público”, sentenció la revista francesa L’Art Musical en 1876. “Ya no corresponde al crítico juzgarla, sino al prefecto de la policía prohibirla.”
((Delphine Mordey, op. cit., p. 359.))
Al fragor de la batalla, los admiradores de Wagner llegaban a responder con similar exaltación. George Bernard Shaw no solo hizo todo lo posible para lograr mejores montajes del alemán en Londres, sino que dirigió sus agudas invectivas contra los antiwagnerianos y contra cualquier compositor que estos alabaran sin importar la calidad de sus obras. Fue el caso –bastante lamentable– de Johannes Brahms, al que consideraba el continuador de una tradición ya caduca y sobre el que escribió que había aguantado el tedio que le producía Un réquiem alemán leyendo un libro durante el estreno. “Pero cuidado: no niego que el Réquiem sea una sólida pieza de manufactura musical”, añadió más adelante. “De inmediato sientes que solo pudo haberla escrito el director de una funeraria de primera clase.” Solo décadas más tarde, cuando su crítica musical fue publicada en forma de libro, Shaw admitió –en una nota al pie– que sus comentarios acerca de Brahms habían sido “apresurados (por no decir tontos)”.
Pese a la ligereza con la que habló de Brahms, y de otras figuras como Rossini, Donizetti o Liszt, Shaw era consecuente con el papel que imaginaba para el crítico. Escribir una reseña, afirmó en más de una ocasión, solo valía la pena si ponías tus sentimientos en ella. Era precisamente la capacidad de volver “un asunto personal” el buen o mal arte lo que convertía a una persona en crítico, a diferencia de los analistas supuestamente imparciales que pululaban en el bando contrario. “El artista que explica mi menosprecio alegando ojeriza personal tiene toda la razón”, se justificó en un artículo. “Cuando la gente no da lo mejor de sí y es a la vez autocomplaciente, los odio, los aborrezco, los detesto, anhelo destrozarlos miembro a miembro y esparcir los pedazos por el escenario.”
((Eugene Gates, op. cit., p. 65.))
Tampoco podríamos decir que la actitud de Shaw fuera excepcional en el medio. En una extraordinaria revisión de la crítica británica del siglo XIX, la historiadora Leanne Langley
{{Leanne Langley, “Gatekeeping, advocacy, reflection: Overlapping voices in Nineteenth-Century British music criticism”, en The Cambridge history of music criticism, pp. 147-169.}}
identificó tres voces recurrentes en aquel periodo, que, a mi parecer, siguen siendo útiles para hablar de la crítica de música: la del custodio que protege a los oyentes de las malas obras, la del abogado, dispuesto a defender o atacar las novedades para abrir el debate, y la reflexiva, que busca comprender la propia experiencia estética. Los críticos a menudo transitaban entre estas voces para argumentar y casi nunca se casaban con un solo personaje.
Acaso por dar un nuevo aire a todos esos matices, una novela como Piano chino puede confirmar la vitalidad de la crítica, ejercida en blogs, revistas e incluso en una conversación. Su principal virtud no es utilizar la ficción para poner temas sobre la mesa, como el eurocentrismo o las diferencias sutiles entre técnica y genialidad, sino abundar en las personas que escriben sobre música, con todos sus prejuicios, dudas y confianza en un arte que los sobrepasa. Hacia el final del libro, el incisivo Poldowsky entiende la postura, a primera vista complaciente, de su camarada de mayor edad: “Si le canta usted a la belleza, no es porque existe, sino para que exista”, le dice, un poco harto de la mirada corrosiva que ha practicado todos estos años y abierto a que la verdadera vocación del crítico musical sea el elogio razonado más que la mordacidad. “Quizás este sea el verdadero papel de los críticos, su auténtica dignidad. Quizá sea así como participan en la creación.” ~