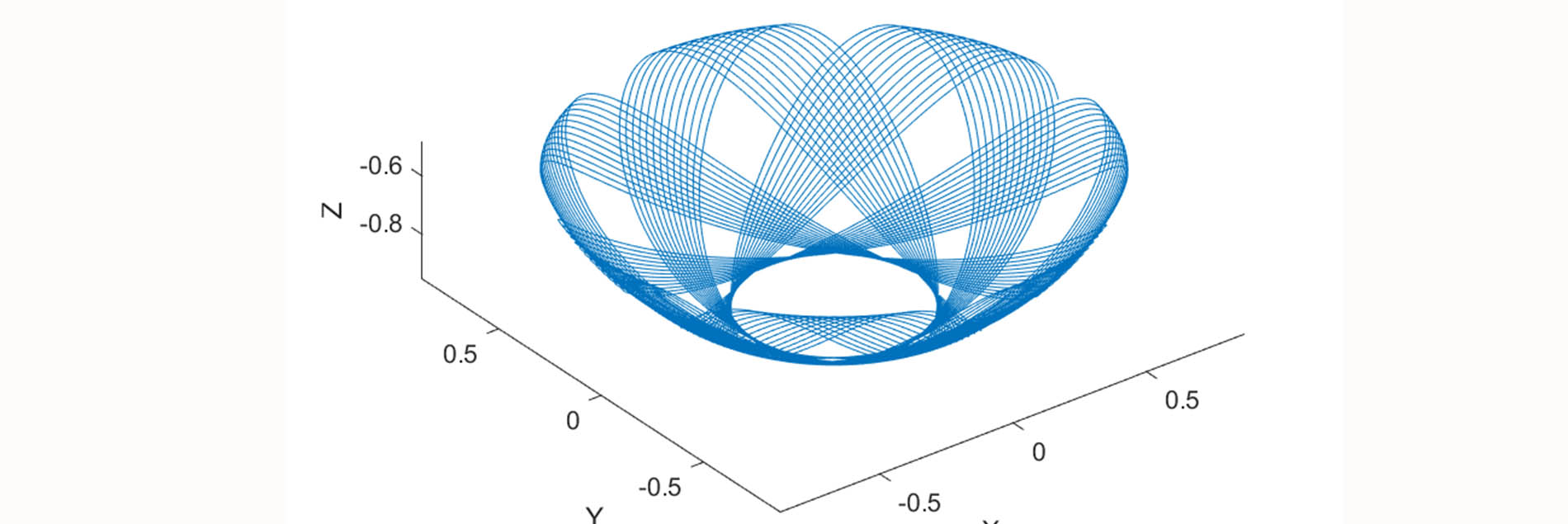Querida Bárbara:
¿Cómo estás?
El miércoles me reuní con los niños en el pueblo de mis abuelos y, como habrás supuesto, claro que olvidé el enorme volumen del I Ching en Garrapinillos-sur-mer. Pero no importa demasiado. La noche en que llegué se celebraba una cena popular en la plaza, que nosotros cambiamos por una en la peña con mi primo y su familia aprovechando la celiaquía de su mujer y de su hija; luego había disfraces –temática: el lejano Oeste– y dúo musical. Había pensado en disfrazarme de india, sioux o apache, pero un amigo de mi hermana me dijo que eso era apropiación cultural, así que elegí pistolera, que es igual de apropiacionista, pero hacía frío y había descubierto una americana de pana de mi padre que me recordaba a Paul Newman en Dos hombres y un destino. Resultó que los sombreros que traje les quedaban pequeños a mis hijos y al principio se agobiaban un poco con el pañuelo y el sombrero hasta que les dije que el pañuelo les tenía que cubrir la boca y la nariz solo cuando fueran a atracar. (Al día siguiente, día de la Virgen de agosto, estuvimos a punto de atacar en la misa y llevarnos el cepillo, pero me dio no sé qué cuando entramos y vi a todas las señoras del pueblo arregladísimas girar las cabezas hacia nosotros, con la banda sonora del frufrú de los vestidos, y caí en que yo aún iba en pijama.)
El dúo musical era el mismo que hace dos años (y supongo que el mismo que el año pasado, solo que yo no vine); van con un ordenador y un teclado y suelen meterse en el bolsillo a la gente y defienden su trabajo con dignidad –siempre hay quien dice que no entonan bien o lo que sea–. Los grabé un poco, pensé en Aquel querido mes de agosto de Miguel Gomes, y me detuve en las niñas: mi hija mayor y sus amigas, que miraban fascinadas, bailaban, cantaban, observaban. Unas horas después, a mi hija le tocó el bingo, pero yo no lo vi, me lo contaron: me había quedado dormida acostando a sus hermanos. Siento que mi hija mayor se me escapa, camina hacia la adolescencia, y abandona poco a poco los tics infantiles. Sus hermanos, en cambio, aún son niños y me permiten observarles y me necesitan y puedo estar en la misma habitación que ellos mientras juegan, con esa entrega hipnótica –dice mi madre que nunca volvemos a hacer nada con esa concentración y ese interés–, finjo leer y escucho su mundo. Juegan a coches y con muñecas y van haciendo pactos, construyendo la historia según se les va ocurriendo.
Estos días con mis hijos, los únicos niños en la casa familiar, he establecido que el modo en que un adulto se relaciona o mira a los niños es un buen indicador del grado de psicopatía. Un poco como eso de lo que me di cuenta cuando era camarera: el verdadero ser de alguien se revela en el trato con quien les sirve. Así con los niños. Están no solo los adultos que ignoran que fueron niños, también aquellos que se comportan como si sus hijos, ya adultos, hubieran aparecido así una mañana de septiembre, poco antes de empezar el curso, con la voz cambiada y la pelusa por afeitar, ofreciéndose a tender la colada. Mi simpatía por mi primo se ha renovado al verlo con los niños, así como se ha confirmado mi antipatía por otros parientes a la luz de este nuevo marcador.
Me he desviado de nuevo, porque lo que quería contarte en realidad eran dos cosas: la primera, que ayer mis hijos me dejaron su pistola de juguete para que me fuera a tomar el vermut al bar del prado (“Nosotros estaremos en casa, llévatela por si tienes problemas o quieres atracar”); la segunda, que en el mercadillo solidario que se ha montado en el tanatorio nuevo, continuación de la iglesia del siglo XVI, compré, además de unos Levi’s 501 negros por tres euros, El Giocondo, de Umbral, por un euro. No creo que lea la novela, pero hubo algo en la primera frase que me gustó: “Entra en el café hacia las nueve de la noche, hora indecisa, como algunos días, quedándose cerca de la puerta, entre la barra y las mesas […]”. Debió de ser lo de la hora indecisa, que me recuerda a mí. En fin, qué rollo.
Un beso,
A.
Querida Aloma:
Lo primero, te doy la enhorabuena. No todas las madres pueden jactarse de que sus hijos les presten el revólver. ¿No denota por su parte independencia, desprendimiento y sentido de la familia, por no hablar de la pericia que se les supone en el manejo? Buenos pertrechos para el futuro. Confío de todos modos en que no tuvieses que echar mano al arma. Por lo que cuentas, parece un pueblo tranquilo, pero no hay que relajarse.
Lástima que no llevases contigo el volumen del I Ching, aunque se entiende por lo que pesa. El combo libro adivinatorio-revólver habría dado una nueva vuelta a ese disfraz basado en Dos hombres y un destino, como un western postmoderno. Me pregunto si existe esa película. Pienso en Jim Jarmusch, porque quizá una mezcla de Dead Man y Ghost Dog sería esa película. Ahora que veo los dos títulos juntos me doy cuenta de lo paralelos que son, porque muerto y fantasma pertenecen a un mismo campo semántico y porque a veces la vida del hombre se ha comparado a la vida del perro. Y Bergamín: “¿Por qué no morir solo, como un perro, cuando solo, como un perro, se ha vivido?”. ¿No ves su enjuto rostro en claroscuro al fondo del saloon? ¡¿Un yin y un yang sobre sus rasgos angulosos?!
Pero para quien lleva una vida aventurera, a salto de mata, un volumen tan pesado como el I Ching de Wilhelm puede suponer la odiosa impedimenta que determine, en el momento de la huida o del cambio repentino de trayectoria, la posibilidad de escape exitoso o la fatal caída en manos de nuestros perseguidores. Hete aquí de nuevo un dilema clásico, que conecta con el adjetivo indecisa que mencionabas: si no será mejor, para vivir, ir un poco alocadamente, o sabiendo distinguir qué camino nos señala la intuición, y seguirlo sin mirar atrás, en lugar de dedicarse a la reflexión y a darles vueltas a las cosas y a sopesar las ventajas y los inconvenientes de cada decisión y a escudriñar obsesivamente cada estado de las cosas. Expuesto así, parece claro qué es mejor. Pero, ¡ay!, nosotros somos ya perros, y hace mucho que dejamos de ser lobos. Un perro es un lobo que consulta el I Ching.
Pero todo está en perpetuo cambio, como dice nuestro libro de cabecera. Dada la situación, tendrás que dar con alguien que te enseñe a hacer las tiradas. Debe de ser que nos es más fácil recordar una imagen que las palabras que la describen, salvo que las palabras sean de un genio. Entronca también con Umbral, a quien recuerdo haberle leído algo así: “-Una imagen vale más que mil palabras. -Sí, siempre que la imagen sea de Baudelaire”, lo cual me hace gracia porque la imagen baudelairiana está compuesta por palabras y así la respuesta umbraliana está asfaltada en dos direcciones, pero ahora resulta que busco y contra todo pronóstico encuentro en internet el artículo de Umbral, y lo que dice es: “Una imagen vale más que mil palabras, a condición de que la imagen salga de un retablo medieval, de Boccaccio o el Aretino”. No sé por qué los habré sustituido en mi memoria por Baudelaire, pero el doble asfaltado resiste. En todo caso, recordemos también que se dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece.
Besos,
B.