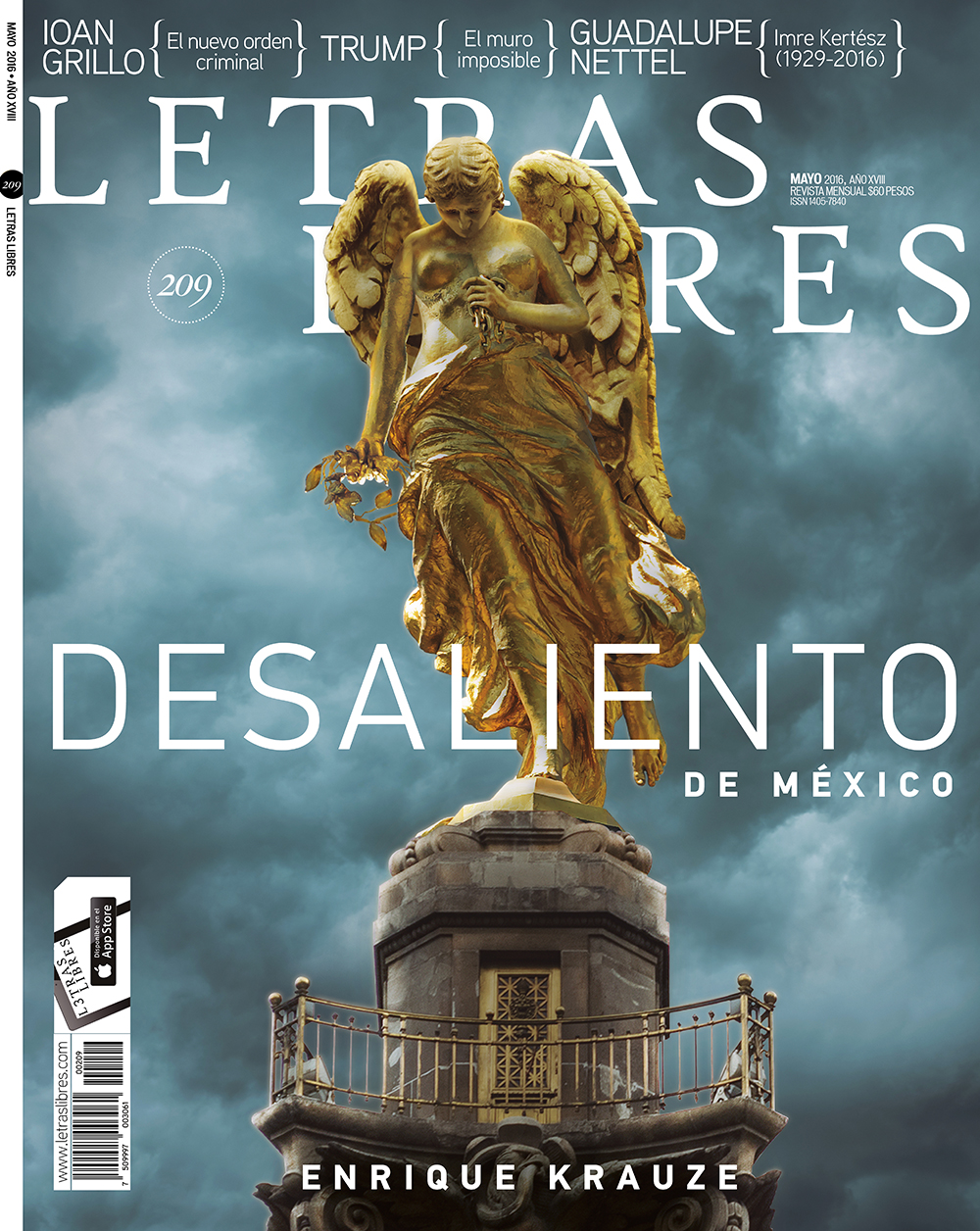La irrupción brutal de la violencia ha sido la mayor sorpresa del siglo XXI en México. No habíamos vivido nada similar desde la Revolución mexicana, pródiga en atrocidades: ejecuciones y masacres, secuestros, asaltos, saqueos, extorsiones. Más de un millón de personas murieron violentamente entre 1910 y 1920. Entre 2007 y 2014, más de 180,000 mexicanos fueron asesinados por motivos relacionados con el crimen organizado.
El golpe de gracia para muchos mexicanos ocurrió en septiembre de 2014 en Iguala: la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. La tragedia fue obra de una alianza entre grupos de narcotraficantes, policías y políticos corruptos. La reacción nacional ha sido de furia. “Quien fomenta la violencia es el gobierno”, declaró Francisco Toledo, el mayor artista visual de México. Ha habido muchas otras masacres en los años recientes (la de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, y la de 52 personas en el Casino Royale en Monterrey, ambas en 2011), pero ninguna alcanzó el impacto nacional e internacional de Iguala, tal vez porque su escenario fue Guerrero, uno de los estados más pobres y violentos de México, y quizá también porque las víctimas fueron estudiantes, como los que cayeron en la Plaza de Tlatelolco durante la represión gubernamental del movimiento estudiantil de 1968.
La violencia, obviamente, genera sentimientos de inseguridad que cerca del 70% de los mexicanos admite padecer. Ante el riesgo de perder la propiedad o la vida, las posibilidades de reparar el daño o de que los responsables de cometerlo sean castigados son prácticamente nulas. Casi nadie denuncia los delitos. Y para complicar el cuadro, en muchos municipios, especialmente en Tamaulipas, Morelos y Guerrero, la gente abriga sospechas bien fundadas sobre la connivencia entre criminales y autoridades. El Estado mexicano, en su conjunto, ha sido ineficaz para combatir el crimen y ha fracasado en reducir, así sea mínimamente, la plaga de la impunidad. Debido a todo ello, la sociedad mexicana vive en un estado de vulnerabilidad, zozobra y desánimo.
¡Qué distinto se vislumbraba el futuro en 2000! La fuerza de los votos deshizo los ejes que mantenían el viejo “sistema” (término que se usaba para describir el monopolio político cuidadosamente operado por el pri). En 2000, por primera vez desde 1929, el pri no solo perdió la presidencia frente al panista Vicente Fox sino también la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Clave fundamental en este proceso de cambio fue el trabajo independiente e imparcial del Instituto Federal Electoral. Aunque establecido en 1990, alcanzó su plena autonomía y efectividad en 1996. Debido a la derrota del pri y al cambio de gobierno, los poderes del presidente disminuyeron y se acotaron. Hasta entonces, la presidencia mantenía las atribuciones de una monarquía absoluta, entre ellas, la instalación de un nuevo emperador cada seis años. Pero desde 2000, como fichas de dominó (y por voluntad de los electores que preferían otras opciones como el pan y el prd) muchas gubernaturas y alcaldías comenzaron a caer fuera de la esfera del pri.
Esta pérdida del control por parte del Revolucionario Institucional tuvo otra derivación, no menos sorprendente: promovió la plena libertad de expresión en todos los medios. Hasta 1994, a través de la presión económica o política, el “sistema” censuraba la radio y la televisión. La radio ofrecía alguna resistencia pero la televisión privada se avenía totalmente al control gubernamental, proyectando en su pantalla solo la versión oficial y fungiendo –en palabras de su fundador principal– como “un soldado del pri”. Todo esto cambió al final del siglo. México vivió su propia “revolución de terciopelo”. La plena libertad de expresión y de crítica se volvió habitual en los medios.
Con esos cambios históricos, muchos pensamos que la democracia, como ideal y como un proceso político ordenado, traería consigo una era de paz, prosperidad y justicia. Fue una ingenuidad. Ahora, a dieciséis años de distancia, México padece una profunda insatisfacción con el funcionamiento de su democracia. Existe incluso, en algunos círculos, la impresión de que la transición no ocurrió en 2000 y de que el orden actual no merece siquiera llamarse democrático. Cualquiera que sea su grado, esta insatisfacción, expresada abiertamente en los medios y las redes sociales, es en sí misma un indicio de salud democrática, porque revela una exigencia de soluciones efectivas que contrasta con el clima de censura y autocensura prevaleciente en México a lo largo de casi todo el siglo XX. Y sin embargo, decepcionados con el estado actual de la democracia, muchos mexicanos piensan de modo distinto.
México es muchos Méxicos. Amplias regiones del país viven en paz, pero las razones de su tranquilidad pasan casi inadvertidas. Piénsese, por ejemplo, en el extenso territorio central del Bajío, que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. Gracias a sus exportaciones (que incluyen automóviles, computadoras y aviones) las economías de esos estados han crecido de manera consistente a tasas anuales del 4.5, 6.4 y 11.3%. El turismo florece en zonas como Yucatán y Quintana Roo. La propia Ciudad de México, sin estar libre de inseguridad, puede ufanarse de su rica vida cultural y sus sólidas instituciones de educación y salud, tanto públicas como privadas. Y en fin, comparada con otras naciones de América Latina, la economía mexicana es mucho menos dependiente de la producción petrolera gracias al crecimiento general del comercio y los servicios, la producción agrícola y manufacturera, así como del turismo y las remesas que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.
No obstante, para muchos de nuestros ciudadanos, en especial para los jóvenes, todo esto puede pasar desapercibido. Lo cual es perfectamente comprensible debido a que en el otro México han sucedido, de manera incesante, hechos terribles: asesinatos de estudiantes, periodistas y alcaldes, escándalos de corrupción, airadas huelgas de maestros, la aparición de nuevos cárteles de la droga, choques sangrientos entre los militares y el crimen organizado, linchamientos de criminales locales o de sospechosos por parte de ciudadanos iracundos. Este es el México que atrae la atención de la prensa nacional e internacional, el que lo ha convertido en sinónimo de “drogas y crimen”.
El vasto sentimiento de insatisfacción y desánimo en México ha sido rigurosamente documentado en “Veinte años de opinión pública Latinobarómetro 1995-2015”, el informe reciente de Latinobarómetro, empresa chilena dedicada a medir la opinión pública latinoamericana. El reporte consigna que mientras que cerca del 40% de los latinoamericanos se considera satisfecho con los gobiernos democráticos, únicamente el 21% de los mexicanos dice estarlo, no tanto por fallas intrínsecas del sistema democrático (que un 60% considera mejor que cualquier alternativa) sino por el desempeño de los políticos. Según Latinobarómetro, el presidente Enrique Peña Nieto alcanza un 35% de aprobación (solo superior, en la región, a Nicolás Maduro de Venezuela, Dilma Rousseff de Brasil, el peruano Ollanta Humala y Horacio Cartes de Paraguay). La fe de los mexicanos en el Congreso es aún más baja, lo mismo que la confianza en los partidos. La inmensa mayoría (cerca del 80%) cree que en México no hay elecciones limpias, que el combate a la corrupción ha sido ineficaz y que el gobierno no sirve al bien del pueblo. En todos esos temas, las actitudes a lo largo de América Latina son menos severas.
Tres de cada cuatro encuestados mexicanos revelan un “sentimiento de deterioro económico nacional”, extrañamente similar al de países que están en situación mucho peor, como Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y ahora Brasil. Otro problema serio es la delincuencia, que en casi toda la región se percibe como un riesgo más grave que el desempleo. México no podría ser la excepción, pero lo más alarmante es la sensación de inmediatez del peligro: más de la mitad dijeron haber sido víctimas recientes de un delito o conocido a alguien que lo ha sido. Solo en Venezuela se vive con mayor temor al crimen.
El desánimo, como un estado de depresión nacional, es una amalgama que lo enturbia todo. La persona que lo padece no hace distinciones ni admite los matices necesarios. Entre las varias causas de ese estado de ánimo, enumero algunas. A lo largo de tres décadas, a pesar del progreso relativo, la economía de muchos mexicanos se ha estancado. El crecimiento promedio nacional anual en el periodo ha sido de un 2.7%. Adicionalmente, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre 2010 y 2014 la pobreza se mantuvo en niveles elevadísimos: en 2014, 55.3 millones de mexicanos vivían en esa circunstancia. Existe una enorme y evidente brecha de desigualdad entre los muchos billonarios mexicanos y las mayorías, cuya condición es tan lacerante como visible. Como si esto no fuera suficiente, estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han señalado los enormes costos administrativos que deterioran los servicios de salud mexicanos.
Una causa adicional de desencanto es generacional. México es un país de jóvenes. Las dos generaciones más recientes –la llamada Generación x, nacida entre 1965 y 1980, y los Millennials, nacidos de 1981 a 1995– componen el 70% de la población y, como es natural, se inclinan por poner poca atención a las tendencias económicas positivas porque siendo adultos no experimentaron los puntos bajos de la historia reciente de México: las inflaciones y el desabasto de alimentos en los años setenta, la quiebra financiera nacional de 1982 (debida al papel excesivo del Estado en la economía y a la dependencia del petróleo, cuando los precios mundiales se derrumbaron) o aun los desastres económicos de los noventa, que expulsaron a millones de mexicanos hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. Aunque el cuadro macroeconómico ha mejorado, muchos jóvenes se sienten relegados por la congelación de los salarios y el alto costo de la vida. El ciclo 1970-2000, todavía bajo el antiguo sistema del pri, deterioró los salarios, dejó una inmensa deuda per cápita, bajísimas reservas y alta inflación. El ciclo posterior ha revertido algunas de esas tendencias (incluida la emigración) y ha permitido a México sortear ligeramente mejor que el resto de los países de América Latina las crisis posteriores a 2007, incluida la actual caída de los precios petroleros y la devaluación del peso frente al dólar.
Hay una falta similar de memoria viva en el ámbito de la política. Argentina, Uruguay y Chile, que hasta los años ochenta padecieron dictaduras militares, aprecian más la democracia. Pero para las generaciones jóvenes de México el “sistema” pertenece a la prehistoria. Tal vez si conocieran las bárbaras costumbres electorales de México en el siglo XX serían menos pesimistas. Entonces las elecciones eran básicamente un teatro diseñado y organizado por el propio gobierno para asegurar el triunfo de sus candidatos a todos los puestos: la presidencia de la república, 32 gubernaturas, las legislaturas federales y estatales, cerca de dos mil quinientas presidencias municipales. En los años treinta, cuarenta y cincuenta, a los votantes de oposición (que un presidente llamó displicentemente “místicos del voto”) se les intimidaba o silenciaba a balazos. Con el tiempo, el pri desarrolló una verdadera tecnología para desvirtuar el sufragio: adulteración del padrón electoral, brigadas de voluntarios que votaban en varias casillas, voto de personas impedidas para ejercer ese derecho (como niños o ancianos incapacitados). Hasta los muertos votaban. En 1988, el repertorio se enriqueció con la manipulación electrónica de resultados, que permitió al pri robar la elección presidencial.
Sería absurdo e injusto culpar a los jóvenes por no recordar aquello que no vivieron. Todas las generaciones de la historia están condenadas a esa amnesia. Quizá nosotros, las generaciones mayores, hemos fallado al momento de transmitirles adecuadamente lo que fue la historia del “sistema”. Los grandes errores económicos o las manipulaciones políticas de esos años no se enseñan en las escuelas. Y, aparte de la conmemoración anual de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en el 68, el pasado inmediato no está presente en el debate público.
Pero más allá del tema de la memoria, importa entender que la situación política de hoy es muy distinta. Fuera de las inadmisibles prácticas de inducción del voto a través de sobornos o la persuasión mediática a favor de un candidato, casi todas las tácticas del pri han quedado en el olvido. En las elecciones presidenciales, la participación creció de un 58% en el año 2000 al 62% en 2012. Tradicionalmente, las elecciones intermedias atraían pocos votantes, pero en las de junio de 2015 (donde se elegían diputados federales y varios gobernadores y alcaldes) cuarenta millones de mexicanos acudieron a las urnas, cifra equivalente al 48% del electorado, algo más alta que en los comicios intermedios de 2009. Más de un millón de ciudadanos contaron los votos y supervisaron la jornada electoral. Se registraron, es cierto, algunos incidentes de violencia en los convulsos estados de Guerrero y Oaxaca, pero a diferencia de las elecciones de 2006 y 2012 hubo pocos reclamos de fraude.
Antes de 2000, los candidatos pertenecían casi en su totalidad al género masculino, y unos cuantos partidos marginales contendían contra el pri, que invariablemente ganaba casi todos los puestos. En las pasadas elecciones intermedias de 2015 las mujeres contendieron en una proporción mucho mayor y, como resultado, el 42% de la representación nacional es femenino. En 2015 hubo una pluralidad de opciones partidarias e ideológicas (el pan, el pri, el prd y otros partidos pequeños propusieron candidatos, pero también Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador). Y por primera vez participaron en los comicios candidatos independientes sin filiación con los partidos registrados. Más importante aún fue la voluntad del ciudadano de castigar al gobierno en turno: en cinco de los nueve estados en donde se celebraron elecciones para gobernador triunfó la alternancia. En la Ciudad de México la mayoría de las delegaciones pasaron a partidos opuestos al prd favoreciendo en especial a su rival Morena. En la Cámara de Diputados el pri necesitó el concurso de su satélite (el Partido Verde) para asegurar una mayoría calificada. En suma, al menos en términos de participación electoral, equidad de género, diversidad y competitividad de opciones, alternancia en los puestos y honestidad electoral, puede decirse que la democracia mexicana vive y funciona mejor que en el pasado.
En otros aspectos, comparado al régimen que imperó hasta fines del siglo XX, el orden actual es preferible. Los ejes del “sistema” no se han restablecido. La presidencia tiene poderes acotados y la división de poderes –que era una ficción– es real. El Banco de México es autónomo, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia. El papel crítico de la prensa y la radio (no la televisión) habría sido inimaginable en aquellos tiempos. Y a esos medios tradicionales se aúnan ahora las redes sociales, juez ubicuo e implacable, aunque no siempre de fiar. La gigantesca Ciudad de México, donde el gobierno masacró a los jóvenes del 68, es ahora una de las ciudades más abiertas y liberales del mundo en términos de política, religión, ideología y derechos sexuales.
¿A qué se debe entonces la aguda inconformidad con el funcionamiento de la democracia? La falta de memoria histórica es una causa genuina, pero menor. La mayor apunta a tres palabras vinculadas en la imaginación pública –y en la realidad– con la política y los políticos: corrupción, violencia e impunidad.
“La corrupción –escribió Gabriel Zaid en 1986– no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema.” Desafortunadamente, tenía razón. La corrupción era el verdadero modus operandi del pri. Más que un partido, el pri era un mecanismo de control electoral y patronazgo político que convertía el dinero público en botín privado. Era, además, una agencia de movilidad social: aglutinaba sindicatos obreros, grupos campesinos, empleados, burócratas, empresarios, académicos, periodistas e intelectuales, consiguiéndoles dinero, bienes, servicios, concesiones y prebendas de diversa índole a cambio de votos y obediencia. Si algún funcionario decidía ser honesto no era por temor a la ley –que jamás se aplicaba– sino por su integridad personal. En 1990, Mario Vargas Llosa declaró, de manera incisiva, que el sistema había convertido a México en “la dictadura perfecta”.
“Un político pobre es un pobre político”, decía Carlos Hank González. El “profesor”, como se le conocía, era el perfecto representante del sistema. Refinado y solemne en su trato, los puestos públicos que ocupó le permitieron tender puentes con el sector privado. Fluctuando libremente entre ambos mundos amasó una inmensa fortuna en industrias de autopartes, infraestructura, energía y banca. Aunque fue uno de los políticos más ricos y exitosos de su tiempo, su caso no fue excepcional. Cada seis años, con el arribo de un nuevo presidente, México producía una camada nueva de políticos enriquecidos sin que nadie se atreviera a investigar el origen de sus fortunas, menos aún a levantarles cargos. Con el objeto de proyectar su poder a lo largo de los sexenios, el profesor consolidó la dinastía política del “Grupo Atlacomulco” en el Estado de México. En 1958 un miembro de este grupo –Adolfo López Mateos– llegó a la presidencia y a partir de entonces sus representantes no dejaron de tener un lugar en los gobiernos del pri. Aunque Hank González lo encabezó hasta su muerte en 2001, la influencia del grupo se acrecentó con la candidatura de Enrique Peña Nieto, que pasó de la gubernatura del Estado de México a la presidencia. (No hay que olvidar que el Estado de México, una de las entidades más ricas y con mayor número de habitantes en el país, nunca ha conocido un gobierno que no sea del pri.) En su tiempo, las prácticas del profesor Hank eran vistas como un rasgo casi atávico, algo folclórico, pero en todo caso inevitable del sistema.
En términos relativos, las cosas han cambiado. Es probable que el Instituto Federal de Acceso a la Información, fundado en 2002 y ahora llamado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai), y la labor machacante de la radio, la prensa y las redes sociales hayan impuesto mayores obstáculos a la corrupción en el ámbito federal. Por lo menos, se han publicado escándalos que en tiempos del profesor permanecían en la penumbra o aparecían solamente en el semanario Proceso, fundado en 1976 por el valiente Julio Scherer García. (Fue Scherer, por ejemplo, quien expuso los detalles del inmoral favor que Hank González concedió a su amigo el entonces expresidente López Portillo: una mansión.) Hoy no solo Proceso revela hechos semejantes, también los reporta diariamente un sector de la prensa y –hasta cierto punto– la radio. La corrupción ha dejado de parecer atávica y folclórica al público mexicano. Ahora se ha vuelto vergonzosa e intolerable. Y, justamente porque la cloaca está abierta, una enorme indignación provocó la noticia (que dio a conocer Carmen Aristegui en noviembre de 2014) de que la esposa del presidente había adquirido, en términos generosos, una mansión a través de una compañía constructora favorecida por el gobierno. Aunque la comisión especial designada para el caso exoneró oficialmente al presidente de haber incurrido en un “conflicto de interés”, la revelación dañó la imagen de Peña Nieto y el prestigio de la democracia. ¿De qué sirve la democracia –se preguntan los mexicanos– si un presidente electo por la mayoría de los votos utiliza su puesto público para fines privados?
A pesar de la derrota del “sistema” en 2000, la corrupción no solo subsiste sino que se ha acentuado y generalizado. Con la transición a la democracia, la corrupción ha emigrado y echado raíces profundas en algunas entidades. Libres del control central pero ricos en apoyos federales, los gobiernos de los estados han hecho una réplica del “sistema” en sus dominios. Como resultado, existen sospechas bien fundadas de que algunos gobernadores y sus colaboradores han amasado centenares de millones de dólares en sus periodos sexenales. En Nuevo León y Coahuila, los gobernadores Rodrigo Medina y Humberto Moreira ejercieron presupuestos gigantescos pero dejaron tras de sí deudas tan inmensas como racionalmente inexplicables. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, 41 gobernadores se vieron involucrados en escándalos de corrupción entre 2000 y 2013. De ellos, solo dieciséis fueron investigados oficialmente y solo cuatro enfrentaron cargos. De esos cuatro, dos fueron hallados culpables y están en prisión. En otro caso prominente, en Tamaulipas, la Procuraduría General de la República investiga a tres antiguos gobernadores del pri por vínculos con el narcotráfico. Pero solo el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, ha sido juzgado y condenado por esos crímenes.
Al problema general de la corrupción se suma el aterrador asunto de la impunidad. Ser víctima del crimen o saberse víctima potencial de un crimen que permanecerá impune puede ser profundamente descorazonador para la actividad económica. Piénsese en los agricultores, profesionistas y pequeños empresarios azotados por la extorsión en Guerrero, Puebla o Morelos. Muchos abandonan sus profesiones, propiedades y ciudades para protegerse a sí mismos y a sus familias. Y existe también la situación inversa: el renacimiento económico de los exportadores de aguacate en Michoacán, parcialmente liberados (al menos hasta ahora) de las extorsiones que afectaban seriamente su modo de vida. Cuando permanece impune, el crimen devalúa igualmente los progresos políticos y las libertades, que por lo demás no existen en muchas zonas del interior del país (Tamaulipas, Veracruz) donde la delincuencia organizada y las autoridades locales o estatales (aliadas entre sí, según varios observadores) asesinan a periodistas, acallan voces de denuncia (hasta en las redes sociales) y aterrorizan a la población.
En el siglo xix México controló la violencia criminal con la dictadura personal de Porfirio Díaz (1876-1911). Sus agentes eran los “jefes políticos” (mandamases locales) y los gobernadores (electos formalmente, pero en realidad impuestos por Díaz). En el siglo XX, la “dictadura perfecta” del pri controló la violencia criminal recurriendo a la violencia legítima (que ejerce cualquier Estado) y la ilegítima, traducida en pactos mafiosos con el submundo del crimen o prácticas de terror de Estado como desapariciones, torturas, asesinatos. En el siglo XXI, México no puede controlar la violencia con una dictadura personal sino con el imperio de la ley. Lo que se requiere es un Estado que respete y haga respetar las leyes penales (comenzando con los actos delictivos y corruptos de los propios gobernantes). Pero para edificar ese nuevo Estado la experiencia del siglo XX en materia de justicia nos dejó particularmente mal preparados.
La sensación de que “la vida no vale nada” es antigua en México. Proviene de nuestra fascinación –a la vez graciosa y seria– con la muerte, que algunos poetas y antropólogos remontan hasta los sacrificios humanos en tiempos prehispánicos. Pero “la vida no vale nada” es más que un dicho de dimensiones míticas, culturales o artísticas. Es algo real y tangible. La Revolución mexicana –con sus personajes de leyenda como Emiliano Zapata y Pancho Villa, sus reflejos en los murales de Diego Rivera, las novelas épicas y el cine– alimentó esa fascinación. La Revolución –“la fiesta de las balas”, como Martín Luis Guzmán llamó a uno de sus episodios– quedó grabada en la memoria colectiva como un poderoso mito de redención. El Estado “emanado” de esa Revolución proclamó como su obligación principal proveer justicia y esa misión justiciera vindicaba el uso de la violencia. Así, bendecido por un pasado de violencia sagrada, nació el concepto de “justicia social”, entendida como la capacidad de distribuir la riqueza a cambio de apoyo político. Este énfasis no solo sirvió para legitimar a los gobiernos revolucionarios (y favorecer medidas de apoyo a la equidad social) sino que vació la palabra “justicia” (y la práctica asociada a ella) de su sentido pleno y original, especialmente en el ramo criminal.
Durante el imperio del “sistema” del pri, los delitos se atendían en estados y municipios, pero cuando permanecían irresueltos o se volvían visibles en un nivel nacional, el presidente o el procurador general (que era y sigue siendo su subordinado) amenazaba con el cese a la autoridad local (aunque teóricamente hubiera sido electa por votación popular). Y la pirámide de intimidación funcionaba: de 1930 hasta fines del siglo xx, la tasa de criminalidad bajó de 65 a diez homicidios por cada cien mil habitantes. Los grupos criminales y los narcotraficantes (mucho más débiles que los de ahora) estaban subordinados al poder ejecutivo federal cuyas diversas agencias políticas, policíacas o militares los controlaban, los protegían, les imponían las reglas del juego y, muy a menudo, recibían su tajada del negocio.
La politización de la justicia era mucho menos pronunciada en otras áreas del derecho, como la civil, mercantil o laboral. Pero esa misma politización de la justicia –dominante en el área criminal, sobre todo en el caso del crimen organizado y el tráfico de drogas– inhibió el desarrollo de las profesiones ligadas a su procuración e impartición: criminólogos, agentes investigadores, jueces, agentes de ministerio público. Tampoco las diversas policías se profesionalizaron o modernizaron, ni siquiera remotamente: siguieron siendo el brazo armado de la violencia estatal.
Con ese pasado a cuestas, ¿qué podíamos esperar para el siglo XXI? Carentes de instituciones, personal, prácticas y tradición jurídica, sobre todo en el ámbito criminal, confiamos en que la democracia electoral recién conquistada abriría un mundo de paz, orden y legalidad. Lo que ocurrió es que, al quebrar el monopolio político del presidente (columna vertebral del sistema político), el arribo de la democracia tuvo el efecto centrífugo de liberar de toda tutela a los gobiernos locales, que sin la presión del poder central dejaron el combate al crimen a instancias federales, sobre todo el Ejército. Con la posible excepción de la Marina armada, estas fuerzas no han podido cumplir con el inmenso objetivo que se les ha impuesto. Insuficientemente preparadas en materia de derechos humanos, han mostrado ser ineficaces para combatir al crimen, tarea ajena a sus misiones militares.
Más allá de este enorme déficit institucional en el ámbito de la justicia penal, México ha vivido estos años el efecto de una “tormenta perfecta” en la que inciden factores adicionales, tanto internos como externos. El proceso democrático de México coincidió con varios fenómenos: el debilitamiento del narco en Colombia y el consecuente fortalecimiento de los narcos mexicanos (tan poderosos que ahora pueden retar al Estado que antes vigilaba y limitaba sus operaciones). Otros factores convergentes han sido el ascenso del mercado estadounidense y global de cocaína, heroína y metanfetaminas, y que en 2004 el presidente Bush levantara la veda de compra de armas (lo que ha provocado desde entonces una inundación de armas en México). La apresurada reacción del gobierno de Felipe Calderón, a fines de 2006, fue lanzar una ofensiva casi desesperada por recuperar territorios en manos del narco, lo cual contribuyó fatalmente a elevar los enfrentamientos de los grupos criminales, entre sí y contra las fuerzas federales o las policías locales, a veces coludidas con los propios delincuentes. Desde entonces, la incesante ola de violencia se expandió del comercio de drogas a todos los negocios criminales: secuestros, extorsiones, asaltos, asesinatos, robo directo de combustible en oleoductos, tráfico de personas. Entre 2008 y 2011 la tasa de homicidios subió de nueve a veinticuatro por cada cien mil habitantes. Y el huracán de violencia carnicera continúa.
No solo ha habido malas noticias. Se ha logrado apresar a varios capos mayores, se ha reducido la peligrosidad de algunos grupos particularmente sanguinarios (Los Zetas, la Familia Michoacana). Algunas importantes ciudades del norte del país que hace poco eran sucursales del infierno (Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez) han logrado reducir sus índices delictivos debido a la participación de la sociedad civil y al compromiso de los empresarios locales que tomaron parte en la creación y mantenimiento de nuevas unidades policíacas.
Pero otras zonas del país no son ya, para efectos prácticos, parte de México. En municipios de Tamaulipas y Veracruz, al noreste, en Guerrero y Michoacán, en el occidente, y en partes de Morelos y el Estado de México en el centro, los cárteles del crimen se han multiplicado en grupos que no se contentan con cultivar y traficar droga y aterrorizar a la población con extorsiones, secuestros, asesinatos. Los sicarios graban sus atrocidades en los celulares y las comparten en las redes sociales. Pueblos enteros han desaparecido y ha habido desplazamientos masivos de personas. Ahora, en el nivel municipal al menos, ya no buscan la complicidad del Estado. Ahora buscan directamente convertirse en el Estado. Ante los alcaldes que se les resisten, su ley ya no es “plata o plomo” sino “plomo o plomo”. Se trata de apoderarse de los fondos públicos que provee la federación, cobrar impuestos, tomar control de la riqueza local. Lo comprobé personalmente hace unos años, al recibir una llamada de un extorsionador. Esas llamadas se hacen al azar, a veces directamente desde las prisiones. El hombre en el teléfono no tenía idea de mi identidad. Para atemorizarme, dijo: “Aquí ya no hay Estado” y, refiriéndose presumiblemente a un jefe del narco, agregó: “Aquí solo manda ‘El Grande’.”
Un sector creciente de la población opina que el primer paso para controlar al crimen organizado y a los cárteles es legalizar las drogas, comenzando por la mariguana. Aunque solo un tercio de la población lo acepta, no es improbable que, ante la nula cooperación estadounidense en el control de la venta de armas de asalto, México emule a Uruguay y adopte hasta cierto punto esa medida. Si ocurre, tendría probabilidades de éxito. Los mexicanos (incluido el propio Estado, que en ese sentido está lejos de ser “fallido”) han mostrado madurez y solidaridad en casos de desastres naturales: terremotos, epidemias, huracanes. Si las drogas se despenalizan y el gobierno aborda su consumo como un problema de salud pública, la sociedad y el Estado responderían con eficacia.
Gabriel Zaid ha sugerido empezar por las cárceles: “Si el Estado no puede controlar las cárceles (una milésima parte del territorio mexicano), ¿cómo pretende controlar el resto?” Hay 240,000 reos hacinados en el sistema penitenciario mexicano, cuya capacidad máxima aceptada es de 190,000 hombres y mujeres. Esta sobrepoblación se debe a la alta proporción (42%) de reos procesados pero no sentenciados. Las cárceles no solo son porosas y corruptas (un cogobierno entre reos y autoridades) sino violentas e inseguras. Y son escuelas del crimen. Entre las medidas prácticas que propone Zaid está una solución legal masiva que pudiera liberar a los delincuentes menores, auditorías independientes a los penales (instalaciones, equipos, prácticas), monitoreo de todas las llamadas telefónicas, certificación periódica de funcionarios, inspección sistemática de comisiones de derechos humanos.
El problema jurídico mexicano no es legislativo. Una avanzada reforma constitucional introdujo en 2008 el sistema de juicios orales que busca hacer expedita y transparente la justicia. Este sistema se está instrumentando ya en algunos estados y debe entrar en vigor a nivel nacional a mediados de este año. Pero de poco servirá sin una reforma de las policías. Hoy prevalece una división en tres niveles: una policía federal, 32 estatales y más de dos mil municipales. La intención actual es subsumir las policías municipales en 32 mandos únicos, uno por cada entidad. Pero hay dudas de que este cambio resuelva los problemas debido a que el nivel de profesionalismo de muchas policías estatales es tan bajo como el de las municipales. México no tiene nada parecido a la Guardia Civil española o los Carabineros chilenos.
Siendo tan prioritaria la creación y el mantenimiento de una policía federal autónoma y confiable, la transformación no depende solo del gobierno: la sociedad civil debe participar también de manera consistente en la creación y salvaguarda de nuevas prácticas e instituciones. Y las escuelas, universidades y los medios deberían llevar a cabo un amplio programa de educación cívica y jurídica.
Para crear y mantener una policía nacional confiable es absolutamente necesario el establecimiento de una fiscalía federal autónoma. En este sentido, Peña Nieto envió en 2014 al Congreso una reforma constitucional, pero está congelada en el Senado. La creación de esa agencia es crucial porque, como entidad autónoma, podría incluso vigilar las acciones del presidente. Varias instituciones autónomas –el inai, el Banco de México, el Inegi– funcionan bien.
A fin de cuentas, nada nos urge más que recobrar el valor de la vida. El tiempo apremia, por otra razón alarmante: el avance de la descomposición moral. La fascinación por los narcotraficantes y el odio al gobierno están convergiendo en una danza macabra. Algo se pudrió en México. No es posible ver sin alarma –sobre todo entre los jóvenes– esta inversión de valores, donde al asesino se le pinta como un héroe y a quien lo lleva ante la justicia se le acusa de criminal.
La construcción de un genuino Estado de derecho (en especial para enfrentar el crimen) es un proyecto de largo plazo y será la misión de las generaciones jóvenes. Estas generaciones ya están entre nosotros. Son los hijos y nietos de gente como yo, que marchó en el 68. No deja de ser extraño, en este sentido, que no hayan surgido en México partidos políticos de jóvenes (como Podemos o Ciudadanos en España). Pero los jóvenes de hoy han elegido otros carriles de protesta: las redes sociales, internet. Marcada por el humor, la energía y la imaginación (también por la fugacidad y la ligereza), su protesta está más que justificada. Les heredamos una casa (la de la democracia) con paredes, techo y piso, pero poco más. No es realmente una casa, sino un espacio turbio, inseguro, violento, con zonas de enorme pobreza y desigualdad. De ahí su enojo. Pero se trata de un enojo democrático. No revolucionario ni radical, pese a su virulencia. La mayoría no quiere derruir la casa. Quieren que sea tan transparente y funcional como las de países políticamente más avanzados, cuyas noticias y costumbres conocen.
Decía Hannah Arendt que el totalitarismo aparece en sociedades desencantadas con la democracia, susceptibles de dejarse fascinar por el carisma del hombre fuerte. En México no existe el riesgo de totalitarismo, pero sí el de un caudillo mesiánico. En las próximas elecciones presidenciales de 2018 los jóvenes podrían participar formulando una agenda o, mejor aún, apoyando a un candidato ciudadano propio que encare los grandes problemas nacionales con una nueva visión y nuevas iniciativas, y al mismo tiempo cierre cualquier paso a una alternativa autoritaria. Costó un enorme esfuerzo transitar a la democracia. Por eso valdría la pena consolidarla fundando, desde los cimientos mismos, un genuino Estado de derecho que respete y haga respetar la ley, una entidad que, entre otras cosas, rescate e instrumente el sentido original de la justicia en el ramo criminal. No es un propósito más utópico que nuestras esperanzas y sueños de libertad en el 68. Aunque un régimen autoritario los reprimió, finalmente se hicieron realidad en nuestro tiempo, un logro mayor a pesar de los grandes problemas que aún persisten. ~
_________________________________
Una versión en inglés de este ensayo apareció en la edición del 11 al 18 de abril de The Nation.
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.