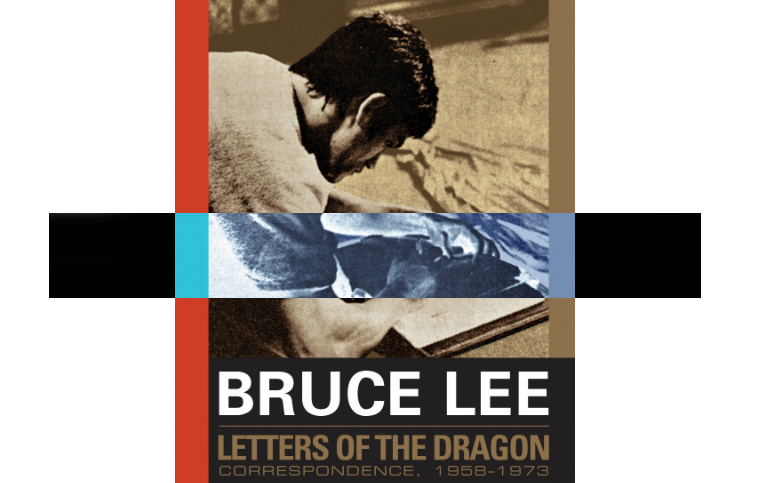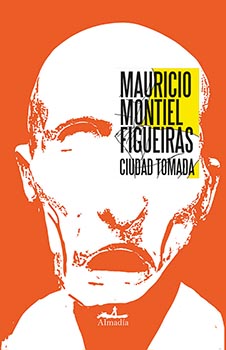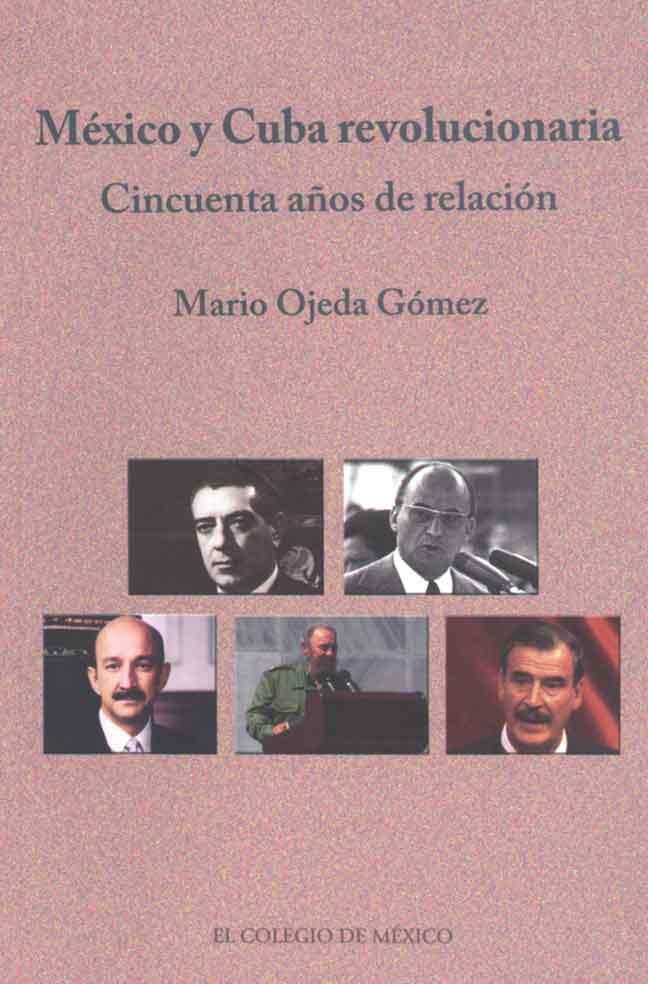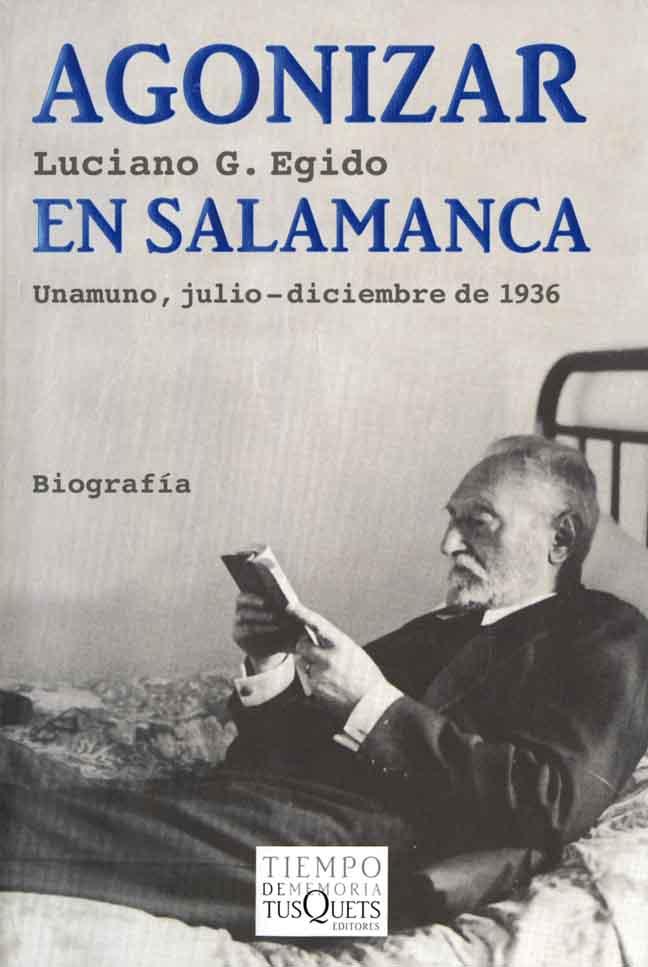Según Mario Vargas Llosa, al crear la escena que aparece en las primeras líneas de El héroe discreto (Alfaguara, 2013), tenía en mente una historia ocurrida en la ciudad de Trujillo. Su protagonista es Felícito Yanaqué, dueño de una empresa de transportes y héroe improbable, quien recibe una carta en la que un grupo delictivo intenta extorsionarlo, obligándolo a pagarles por protección.
“Toda empresa exitosa está expuesta a sufrir depredación y vandalismo de los resentidos, envidiosos y demás gentes de malvivir que aquí abundan como usted sabrá muy bien. Pero no se preocupe. Nuestra organización se encargará de proteger a Transportes Narihualá, así como a usted y su digna familia de cualquier percance, disgusto o amenaza de los facinerosos. Nuestra remuneración por este trabajo será 500 dólares al mes (una modestia para su patrimonio, como ve). Lo contactaremos oportunamente respecto a las modalidades de pago”.
La imagen es familiar. Recuerda la historia de aquella planta de alimentos para mascotas en Ciudad Juárez, cuyos trabajadores cesaron operaciones, desmantelaron la maquinaria y cerraron la fábrica en menos de 24 horas luego de que a un grupo del crimen organizado que les exigió una cuota de protección de 10 mil pesos mensuales, se sumó otro que quería 2 mil dólares.
Es Perú, pero también es México. Porque en la novela, los habitantes de Piura, la ciudad en la que todo ocurre, han normalizado la extorsión, seguros de que “no están los tiempos para jugar al heroísmo”, que “no se dan batallas que uno no puede ganar” y que, en todo caso “éstas son las consecuencias del progreso”. Y lo que define al personaje de Vargas Llosa en medio de ellos, es su negativa a transar con un grupo de hijos de puta sin cara y sin nombre, su intransigencia a traicionar su única herencia, aquel “nunca te dejes pisotear por nadie” que le enseñó su padre.
Según el autor, su obra habla de los héroes cotidianos que "luchan por el derecho irrenunciable de ser decentes" y que constituyen la reserva moral del país.
El libro, sin embargo, es mucho más que eso. Como apunta el epígrafe que abre la novela, Vargas Llosa crea laberintos que parecen azarosos, pero también dispone de hilos —como en el mito del Minotauro—para salir de ellos. Y es que como él mismo reconoce a través de uno de sus personajes, la vida cotidiana organiza historias que no solo están lejos de ser obras maestras, sino que se encuentran más cerca de los culebrones venezolanos, brasileños, colombianos y mexicanos.
Parte de la población de este nuevo relato son personajes de viejas novelas que muestran de alguna manera cómo se han transformado, a los ojos del escritor, los barrios de su juventud y cómo la prosperidad y la modernidad siguen siendo lastradas por los arraigados vicios de una sociedad que le hacen pensar que los pequeños espacios de civilización no pueden prevalecer sobre la barbarie, en la que por cierto, la prensa pone su parte:
“La función del periodismo en este tiempo, o, por lo menos, en esta sociedad, no era informar, sino […] sustituir la realidad por una ficción en la que se manifestaba la oceánica masa de complejos, frustraciones, odios y traumas de un público roído por el resentimiento y la envidia”.
Más allá del dominio del oficio, la capacidad de ir adelante y atrás en el tiempo mediante la simple composición de diálogos que se combinan como una sola pieza pese a que pertenecen a momentos distintos, y de Edilberto Torres -esa presencia sobrecogedora que nos obliga a perseguir a lo largo de casi 400 páginas-, el héroe de esta novela está tan lleno de fisuras que, pese a sus convicciones y ética personal, no puede salir indemne en su cruzada solitaria.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).