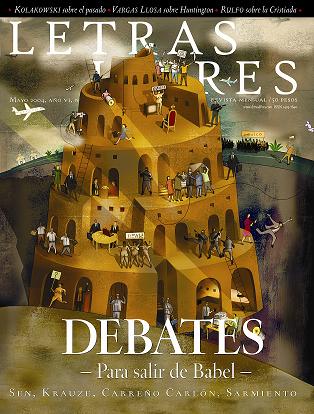Un mexicano adicto al futbol es, entre otras cosas, un masoquista que colecciona agravios, jueves de dolor para los que no hay domingo de resurrección. ¿Qué sería de nosotros sin este agitado melodrama?
En 1970 mi generación conoció los nombres de dos huesos, la tibia y el peroné, porque Alberto Onofre se los fracturó en el último entrenamiento antes del Mundial. El mediocampista resbaló y chocó contra el defensa Juan Manuel Alejándrez. No llovió mucho durante el Mundial; tenía que llover antes para perfeccionar la tragedia.
Hijo de un tornero que enfrentó a puñetazos su pasión por las canchas, Onofre llegó tan golpeado al Guadalajara que se avergonzaba de que le vieran los moretones en los vestidores. Superó todo lo que podría superar un personaje encarnado por Pedro Infante, y en la temporada 1969-70 jugó con una brillantez que sólo puede ser descrita evocando a dos leyendas: iniciaba las jugadas como Benjamín Galindo, con un toque maestro en los dos perfiles, y las concluía con la elegante solvencia de Héctor Hernández. A los 22 años era el mariscal de campo que la selección no había tenido ni volvería a tener.
Cualquier fanático que padezca mi edad, recordará la demolición que significó saber que el mejor de los nuestros quedaba fuera del Mundial del que éramos anfitriones. Una vez más, la fatalidad jugaba de local. Una ambulancia con escolta llevó al herido del Centro de Capacitación al hospital. En el quirófano, quisieron ponerle una bata. El jugador pidió que lo operaran como estaba, con el uniforme de la selección.
Regresé al dolor predilecto de mi memoria futbolística gracias al estrujante libro de Agustín del Moral Tejeda Un crack mexicano: Alberto Onofre (Ediciones del Futbolista). Con desafiante sinceridad, Del Moral Tejeda compara sus fracasos en las canchas y las redacciones con los del héroe malogrado. Sin embargo, el protagonista del libro le da una amarga lección: “Lo mío, si usted quiere, es trágico; pero lo suyo, discúlpeme, es patético.” A partir de esta inesperada premisa se construye un relato doble: el narrador se incrimina al tiempo que rinde indispensable testimonio de Onofre. ¿Qué es un cronista sino la sombra necesaria de un héroe en fuga?
Como tantas figuras del instante, el mediocampista despachó hazañas sin coleccionarlas. Una amiga recortó para él los artículos que le dedicaron los grandes evangelistas deportivos (Ignacio Matus, Ramón Márquez, Manuel Seyde). Con este material primario, Del Moral Tejeda entreteje su relato. Por momentos, el libro parece escrito en la tinta sepia del Esto; podemos regresar en tiempo presente al gol de cabeza con que Onofre superó a Rafael Puente para que las Chivas conquistaran la Liga antes del Mundial. A propósito de esta jugada, Ramón Márquez escribió en Excélsior: “Alberto Onofre quedó estático cubriéndose el rostro con las manos y no reaccionó sino hasta que sus diez compañeros llegaron y lo abrazaron en una impresionante pirámide humana formada ante el marco del Atlante.” La escena atrapa el misterio de los lances deportivos: el protagonista, incapaz de ser su propio testigo, entiende lo que hizo por la reacción de los demás. En sus mejores momentos, la crónica asume una condición de espejo interior; el héroe se descubre a sí mismo al ser narrado.
Durante 33 años, Del Moral Tejeda aguardó el momento de recuperar la jugada que definió una época del futbol mexicano. Onofre no volvió a ser el mismo. Hubo problemas en la operación, pero, sobre todo, le fue imposible superar el trauma de ser vencido a unos minutos del Mundial. ¿En qué medida el entorno impidió su recuperación? La cultura norteamericana vive para el comeback; más importante que triunfar es volver a hacerlo contra todos los pronósticos: Joe Montana en el Superbowl después de haberse fracturado la columna vertebral, dispuesto a conducir The Drive, la más extensa ofensiva contra reloj de la historia. ¿Y qué decir de los alemanes, que toman las fracturas como vitaminas? Onofre lamenta, con razón, no haber tenido apoyo psicológico. Los directivos, tan solícitos en vísperas del Mundial, dejaron de buscarlo, y la afición, predispuesta a la derrota, se resignó a que su mayor esperanza se disipara en el acuchillante sol del mediodía. Nada más emblemático del futbol nacional que el portento fuera posible pero no durara.
En Un crack mexicano Onofre revisa su destino con lógica tristeza pero sin la amargura del puñal vengativo. La escuela del dolor le ha dado un temple casi místico. Pero la historia tiene otra punta excepcional. La caída de 1970 también acabó con la carrera de Juan Manuel Alejándrez, el defensa del Cruz Azul. No fue la voluntad lo que lo situó en el sitio del encontronazo y sin embargo estuvo ahí para que el drama sucediera. Imposible conocer las vacilaciones que nublaron su mente. Era titular pero no jugó el Mundial. A partir de entonces, su estrella declinó. ¿Pasó por un calvario superior al de Onofre, una depresión ajena a la evidencia, a lo que se presenta en episodios (haber sido, ya no ser), a lo que una fractura divide con toda nitidez?
Onofre y Alejándrez viven en Guadalajara. Cuando se encuentran en algún partido de veteranos, no mencionan lo que pasó en 1970. Algo los hizo enfrentarse. “Las armas, no los hombres, pelearon”, escribe Borges. Tal vez la historia evoca algo perdurable, tal vez bajo otras circunstancias, un jueves de lluvia, alguien volverá a ser Onofre y alguien Alejándrez. ~
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).