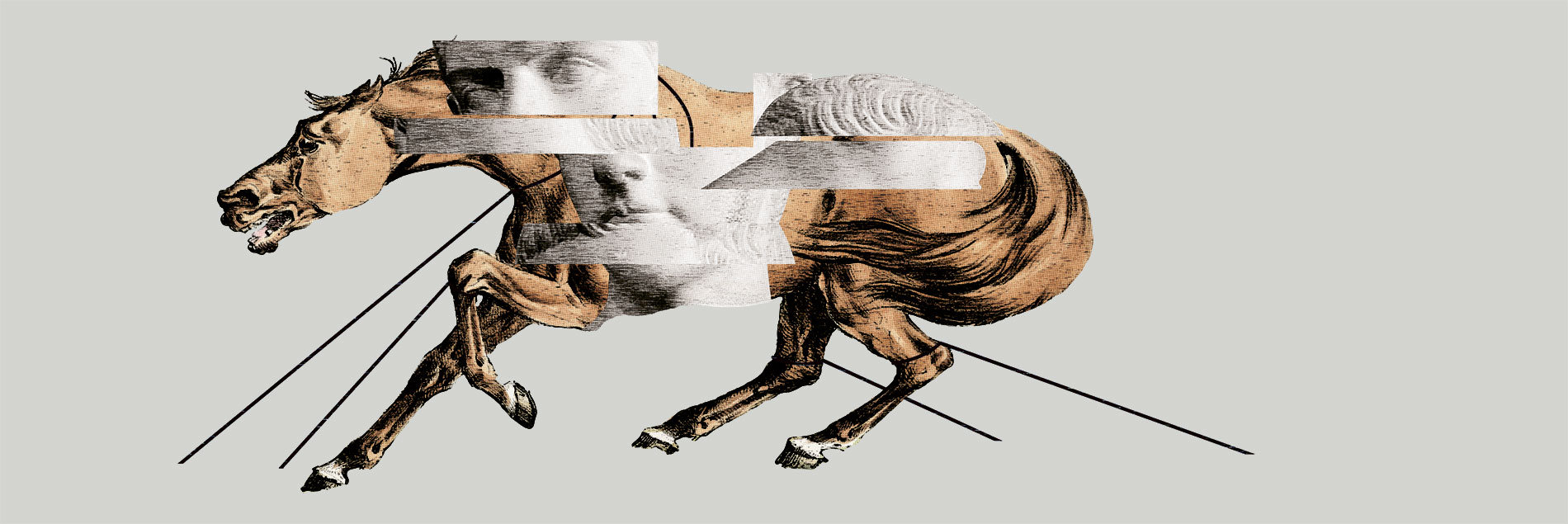“Hay otras mujeres escritoras en España ahora” —leemos en una carta de Ramón J. Sender a Carmen Laforet fechada en febrero de 1967—, “pero las dos que he leído (un poco) siguen la vieja tradición. Una quiere ser ‘un gran hombre’ y toma nuestros manierismos. La otra quiere ser ‘muy mujer’ según la estampa de los calendarios (alfeñique con vainilla y caramelo casero).” (Puedo contar contigo. Correspondencia, Destino, Barcelona, 2003.) No sabemos si la primera de ellas era Rosa Chacel; pero lo que sí podemos aventurar es que la sentencia de Sender —impagable resumen del dilema que la cultura patriarcal impone a las creadoras— contiene lo que fue el mayor drama literario de Chacel: quiso ser un gran escritor —en masculino—, pero fue siempre vista como una “mujercita” y tratada en consecuencia.
“Una señorita de Valladolid”
Nacida en 1898 en Valladolid, exiliada en Francia, Argentina y Brasil de 1937 a 1977 y fallecida en Madrid en 1994, Rosa Chacel tiene una escritura inconfundible: sensual y poética, capaz de aprehender y gozar el mundo hasta en lo más humilde, y a la vez especulativa y abstracta; heredera de Ortega y Unamuno, Joyce y Proust, precursora del nouveau roman, y a la vez castellana de pura cepa. ¿El resultado? “Una de las mejores prosas que se han escrito en castellano después de la generación del 98”, en palabras de Pere Gimferrer (ABC, 28-7-94). Sin duda. Pero también algo chirriante, como si la mezcla no estuviera del todo conseguida, como si por debajo de la belleza modernista, del refinamiento intelectual, de la raigambre europea, asomara la “señorita de Valladolid”, como la definió Neruda. Hay en la literatura de Chacel, como en la de Unamuno, una gran tendencia a la abstracción; y hay también, como en la de Galdós, Delibes o Martín Gaite, un mundo popular, vivo y auténtico, pero que cae a veces en lo garbancero. Es algo difícil de definir que se trasluce en detalles: personajes levemente cursis, como la marisabidilla que protagoniza Barrio de Maravillas; ciertos nombres propios: Quitina, Piedita, la tía Caca; exceso de diminutivos: “unas copitas de Málaga”, “unos delantalitos de batista estampada”…
Y es que el gran problema de Rosa Chacel era que sus recursos no estaban a la altura de sus ambiciones. Para empezar, era española, y por lo tanto y a pesar de sus méritos, excluida de las grandes corrientes intelectuales de su época. “¡Qué tristeza, qué angustia y qué cólera me produce este confinamiento en la indiferencia que tiene uno que sufrir por el mero hecho de ser español!”, se desespera en su diario (29-3-59). Y además española autodidacta; y además solitaria, y exiliada, y pobre.
Hija única hasta la edad de trece años, Chacel fue educada en casa por su madre, que era maestra —su padre era militar—: lo relata en sus recuerdos de infancia, Desde el amanecer. Es esta una autobiografía típica de artista: termina en el momento en que la autora está a punto de realizar su vocación artística, que entonces era la escultura. “Por esta puerta entraré al mundo”, se dice a sí misma en la última página contemplando la Escuela de San Fernando, donde efectivamente ingresó en 1915 y donde conocería a su marido, el pintor Timoteo Pérez Rubio. Pero es también una autobiografía típica de mujer, pues su otro hilo conductor es la rebeldía contra su condición, su particular non serviam: “NO, NO, NO. No me dominarían, no me deformarían los vaticinios con de, en por, sin sobre, tras la mujer“.
En los años siguientes Rosa Chacel frecuentó el Ateneo y la tertulia de Revista de Occidente. Pero no se encontraba a gusto. Sentía que una mujer, en un mundo de hombres, está siempre en falso: no tiene autoridad, a menos que se la den, no la inteligencia y la cultura, sino la belleza, el dinero, la posición social. “Si yo hubiera tenido uno de esos cuerpos que permiten a una mujer ponerse en cualquier postura, no habría temido nunca llamar la atención sobre mí”, reflexiona en su diario (24-1-61). Y comenta a Shirley Mangini: “Mis dificultades en el mundo no han sido nunca literarias. Han sido, en realidad, dificultades sociales […] no supe desenvolverme como mujer sin una peseta. […] Ortega no me intimidaba intelectualmente […]. Pero el grupo de señores a su alrededor… yo me sentía mal. Si a eso añades lo de siempre: mal vestida… figúrate, me sentía perfectamente desgraciada” (prólogo a Estación. Ida y vuelta, Cátedra, Madrid, 1989).
A principios de la década de los veinte, Chacel pasó varios años en Roma, gracias a una beca concedida a su marido, y viajó por Europa: París, Munich, Londres… En 1927 vuelve a España; en 1930 nace su único hijo y publica su primera novela, Estación. Ida y vuelta.
“Acontecimientos secretos y dudosos”
Ya en esa primera novela, Chacel hace una opción estética radical, que no modificará nunca, que no puede reprochársele desde un punto de vista estético, pero que la condenará a ser una escritora para minorías: a saber, un olímpico desprecio al argumento.
De hecho, esa era la postura de los intelectuales más destacados en la Europa de entreguerras. Gide, por ejemplo, en una nota de su diario de 1928, se rebela contra “el esfuerzo por fabular una intriga, por desplegar ante el lector ese bordado de colorines que, durante un tiempo, se interpone entre él y la realidad, velándosela”, y razona: “Es a esa realidad, muy al contrario, adonde quiero devolverle sin cesar, iluminársela mejor, presentársela más real todavía de lo que hasta ahora ha sabido verla”. Y Ortega, dando por hecha “la imposibilidad práctica de inventar hoy nuevos argumentos interesantes”, considera que la trama debe ser “sólo pretexto”: “El gran novelista desdeñará siempre el primer plano de sus personajes y sumergiéndose en cada uno de ellos tornará apretando en el puño perlas abisales”. Pero no olvida añadir, sensatamente: “Mas, por lo mismo, el lector mediocre no le entenderá”, advertencia cuyo acierto iba a experimentar Rosa Chacel en carne propia el resto de su vida… Pues ella, más papista que el Papa, aplicó el ideal orteguiano olvidando las reservas del mismo Ortega, quien, a propósito de Proust (que evidentemente le aburría), escribe: “Yo creo […] que siendo la acción un elemento no más que mecánico, es estéticamente peso muerto, y por tanto, debe reducirse al mínimum. Pero a la vez, y frente a Proust, considero que este mínimum es imprescindible”.
En las novelas de Chacel no es que no ocurra nada: acontecimientos hay, y a veces truculentos, pero siempre “secretos y dudosos”, como dice la narradora de Memorias de Leticia Valle. (Yo debo confesar que la primera vez que leí Estación. Ida y vuelta, sólo cuando a posteriori consulté el prólogo de Shirley Mangini me enteré de que en la novela que acababa de leer había un adulterio y un asesinato…)
Estación… muestra ya en todo su esplendor las más brillantes facetas del talento de Rosa Chacel: la capacidad de reflexión —muy orteguiana también— sobre conceptos o actitudes (véase por ejemplo el hermoso párrafo que empieza: “Es cobarde temer las sorpresas”), y la emoción y belleza en las descripciones de objetos y paisajes cotidianos: un patio, el silencio, los abrigos… Por los mismos derroteros —elipsis argumental, especulación intelectual, descripciones poéticas— transcurrirían sus novelas siguientes: Memorias de Leticia Valle (1954), que muchos consideran su obra maestra, por su “capacidad para encarnar en personajes infantiles las fuerzas oscuras que la madurez acalla”, como ha escrito Nora Catelli (Anuario de los protagonistas, 1995, Planeta Agostini); su opus magnum, La sinrazón (1960), novela densa, compleja, de gran valor aunque —como suele pasar con los empeños más ambiciosos— no del todo conseguida; Barrio de Maravillas (1976), su novela más popular, seguramente por el momento en que se publicó… Tremenda como lo era en sus juicios sobre sí misma y su obra, Chacel juzgaba esta última “inaguantablemente abstrusa” (7-7-79) y la siguiente, Acrópolis (1984), también “críptica hasta lo inaguantable” (11-7-90). Pero hasta el final se mantuvo en sus trece: “No tolero la anécdota ni los datos que puedan ser observados” (8-10-90). Actitud que pone al lector ante el dilema de o bien disfrutar de la belleza y el interés intrínsecos del texto renunciando a entender los acontecimientos ocultos en él, o convertirse en detective, vocación que pocos lectores tienen… Claro que Chacel es en esto muy característica de la literatura española del siglo XX, pródiga en magníficos escritores que sin embargo no son buenos novelistas, de Unamuno a Pla, de Azorín a Umbral… Personalmente, y sin menospreciar el interés de las novelas —y del diario—, sus textos más logrados me parecen algunos de sus relatos, como “Eros bifronte”, “Lazo indisoluble” o “El Genio de la noche y el Genio del día”.
“Ellos quedarán y nosotros nos hundiremos”
“Yo no sé cómo acabará esto —nuestro exilio, si es que puede acabar—, pero en el mejor de los casos, la destrucción cotidiana nos está dejando irreconocibles”, escribe Rosa Chacel tras un destierro que llevaba ya durando más de treinta años y duraría aún algunos más (26-9-70). Para ella, especialmente, el exilio significó no poder satisfacer su “necesidad de diálogo, que significa una respuesta, aunque sea un improperio. Y no es mi deseo de soledad lo que me acarrea el aislamiento, no, no es eso, es otra cosa, pero no sé qué cosa es. Es algo en lo que entran elementos muy variados; algo social, algo sexual, algo cultural —no intelectual, cultural…” (27-1-67).
Vivía entre Río y Buenos Aires; frecuentó algunos círculos intelectuales, como el de la revista Sur; pero no salió de su aislamiento. Era una persona difícil: “Es tan atroz lo que pienso de todos y de mí misma, que tal vez por eso me odian todos”, escribe en su diario; y resume los sentimientos que provoca en esta fórmula impagable: “Un coup de foudre negativo” (27-1-67). Añádase a ello su pobreza, que llega a extremos increíbles: tiene que empeñar la máquina de escribir; confecciona un bañador para su hijo con calzoncillos viejos y bayetas; desea desesperadamente leer L’être et le néant —y tantos otros libros— pero no puede comprárselo… Lo que la aísla aún más: “Aquí habría podido representar el papel bohemio, con la mise en scène de caléndulas, tazas de té de colores varios y alguna reproducción de Van Gogh en la pared, pero no he tenido dinero ni para eso” (10-3-52). Y a la falta de posibles y de talento mundano, se añadía ese “algo sexual” discretamente mencionado en la frase citada más arriba: su homosexualidad. De regreso a España, unas imprudentes declaraciones aludiendo a ella en El País provocaron un escándalo azuzado por ABC que acentuaría su ostracismo: cuando asiste a una recepción en la Academia, nota que le hacen el vacío… (véase su diario del 8-7-84).
Pero la soledad que más la hizo sufrir fue la intelectual. “Dios mío, ¿qué hago yo aquí, separada de mis semejantes? ¿Por qué no se me ha dado una vez en la vida la ocasión de poder hablar hasta hartarme con la gente que está en las avanzadas del pensamiento?” (10-2-60)… Patético síntoma de esa ausencia de feed-back es el hecho de que, a falta de otros juicios, necesitara poner a prueba constantemente el suyo propio releyendo sus libros, hasta “treinta o cuarenta” veces en el caso de La sinrazón (4-4-65). De todo ello se resiente su obra. Un ensayo tan clarividente como La confesión, por ejemplo —con la atrevida tesis de que la cultura española está irremisiblemente coartada por la escasez de intimidad y erotismo—, se queda a mitad de camino por falta de bibliografía. Y en las novelas, aunque menos, también hay algo de eso. “El Ulises me abruma”, se desespera en su diario, “porque me hace ver lo imposible de mis pretensiones. La mayor parte de las cosas que tengo proyectadas tienen unos alcances que requerirían para desarrollarse una cultura como la de Joyce. […] Mis conocimientos son extensísimos, pero mal adquiridos, pirateados aquí y allá, como Dios me dio a entender” (3-8-69).
Constantemente, cuando lee a ciertos autores franceses —Sartre, Valéry, Butor…— Chacel se desanima viendo, entre la obra de ellos y la suya, coincidencias que no pueden ser plagios por su parte —porque sus obras son anteriores a las de ellos o porque ella las leyó mucho más tarde— y que le parecen, particularmente en el caso del nouveau roman, “muy explicables. Se trata de una escuela que empezaba entonces, en el veintitantos, que provenía de Proust y de James Joyce, y que en España apuntó superficialmente en muchos, pero solamente en mí con verdadera solidez y adhesión” (28-4-60). Pero eso no cambia nada: “Sea como sea, coincidencias o plagios, ellos quedarán, sobrevivirán, y nosotros nos hundiremos” (24-3-64).
¿Podemos imaginar qué se habría hecho de un Gide, un Sartre, un Valéry, recluidos en un pisito de Río de Janeiro, confeccionando bañadores a base de bayetas, sin nadie con quien hablar de temas intelectuales, sin editor —durante muchos años no consiguió publicar— y sin dinero para comprar libros? Rosa Chacel nos produce el efecto de una semilla de baobab, que, plantada en mala tierra, sin riego y sin abono, estaba destinada a quedarse en bonsai. Y teniendo en cuenta esas limitaciones, sus logros —una obra entre las más ambiciosas, las más coherentes, las mejores que se han hecho en España a lo largo del siglo XX— son aún más admirables. El desajuste entre esa magna obra y su escaso reconocimiento se explica en parte por la dificultad intrínseca de sus textos, y en parte por su condición de mujer.
“Mulier mulieri hyena”
“Los trabajos caseros me destruyen más que cualquier otra cosa” (27-7-67), “Pierdo el tiempo en el más imbécil harakiri; ni siquiera con bambú, con aguja de crochet” (17-12-71), “No puedo detenerme a escribir porque tengo que coser durante dos meses” (29-6-58)… Las lamentaciones de Rosa Chacel por lo que llama “infinitas porquerías de orden femenino” (16-10-71) que le impiden “ser quien soy, hacer lo que quiero hacer” (22-4-55) son constantes. Pero Rosa Chacel tiene un problema mucho más espinoso: y es que no sólo aborrece la condición femenina, sino la feminidad misma. “¡Qué pobres mujeres! Es tristísimo ver que los seres que, de por sí, por la fatalidad de su estructura, ya tienen bastante para ser deplorables, no remedien esa situación natural con un poco de grandeza” (1-3-59). Casi más que su arbitrariedad (¿a qué “estructura” se refiere y por qué la considera “deplorable”?), lo que llama la atención de esta frase contenida en su diario es el uso de la tercera persona. Y ahí está el quid de la cuestión.
En efecto, ante una cultura que desprecia y excluye lo femenino, la mujer que quiere acceder a ella en calidad de creadora tiene varias opciones. Fundamentalmente dos. La primera, aceptar esa exclusión, esa ciudadanía de segunda en la República de las Letras, negando tener ambiciones artísticas y haciendo una obra “femenina” en el sentido convencional, y por lo tanto marginal e inferior, del término: fue el caso de muchas escritoras anteriores al siglo XX. La otra, aspirar al mismo estatus que los creadores varones a base de negar la propia identidad femenina. Esta estrategia, que fue la de Chacel, puede tener éxito, en el sentido de que la creadora sea aceptada en calidad de, por decirlo así, hombre honorario. Ahora bien, esta aceptación siempre se hace subrayando el carácter excepcional y en cierto modo monstruoso de la mujer en cuestión: recordemos los términos en que Flaubert se dirige a George Sand —”¡Oh, tú, del tercer sexo!”—, la naturalidad con que Balzac califica de “hermafrodita” a cierta poeta de su tiempo, o la frase con la que Zorrilla remata su, por lo demás, admirativo retrato de Gertrudis Gómez de Avellaneda: “Era una mujer; pero lo era sin duda por un error de la naturaleza”.
El dilema, en fin, lo plantea perfectamente, con admirable ingenuidad, Ramón J. Sender en la frase citada al principio de este artículo: “Una quiere ser ‘un gran hombre’ y toma nuestros manierismos. La otra quiere ser ‘muy mujer’ según la estampa de los calendarios (alfeñique con vainilla y caramelo casero).” La creadora, en fin, puede ser o despreciable por mujer o despreciable por falsa: una cursi o una impostora. Damned if you do, damned if you don’t… Sólo hay, a mi entender, una salida: reivindicar lo femenino, redefiniéndolo y rechazando sus connotaciones negativas: en literatura, nadie ha llegado más lejos en ese camino que Clarice Lispector.
En toda la obra de Rosa Chacel late el “desprecio por lo blando, por lo femenino impotente” (Desde el amanecer). Pero tampoco siente ningún aprecio por las mujeres que intentan escapar a esa impotencia: “¡Qué confusión la de estas criaturas!”, escribe a propósito de las feministas (19-12-79). Lo más grave era que consideraba la identidad de escritor incompatible con la de mujer, como se desprende de esta anotación: “¡Por qué no seré de esas mujeres que hacen de su diario un confidente íntimo! Tal vez porque soy demasiado escritor” (22-10-57). Naturalmente, se negaba a admitir que su obra pudiese tener algo en común con la de otras mujeres: “me negué a admitir esa clasificación o agrupación por la feminidad de personas que no tienen ninguna razón para agruparse” (14-4-67). Como le dice a Shirley Mangini: “La cultura está hecha por los hombres y las que quieran entrar, que entren”.
Lo cierto, sin embargo, es que la literatura de Rosa Chacel muestra muchos rasgos característicos de la escrita por mujeres. En lo estilístico, la sutileza de sensaciones, la sensualidad, el pudor y el eufemismo, son típicos de la literatura femenina de la época, frente a otra masculina con un uso del lenguaje más desprejuiciado o escatológico: compárese a Colette con Céline, a Woolf con Joyce, a Chacel con Cela. En lo temático, Chacel, como sus antepasadas y sus descendientes, muestra un especial interés por la condición femenina, la distribución de roles y las relaciones de poder entre los sexos; explora las relaciones entre mujeres: la madre y la hija, las amigas; concede el protagonismo, en muchas de sus obras, a niñas o mujeres, las cuales son vistas no a través y en función de los hombres, sino como sujetos de su propia historia, dotadas de preocupaciones éticas, rigor intelectual y ambiciones profesionales; rehabilita a un personaje olvidado o ridiculizado por los escritores masculinos: la mujer artista… Todos estos temas están presentes especialmente en Desde el amanecer, Memorias de Leticia Valle, Barrio de Maravillas y algunos cuentos, como “Chinina Migone”.
A la afirmación de que las mujeres escritoras “no tienen ninguna razón para agruparse” se podría pues contestar que tienen tanta como las generaciones literarias: se trata de un azar biográfico que condiciona la obra. Pero es que el rechazo de Chacel no es puramente racional, objetivo, desinteresado; es algo visceral, cargado de odio y desprecio hacia lo femenino: cuando en su diario anota que ha soñado que la invitaban a dar una conferencia sobre “cosas de mujeres”, apostilla: “¡Dios mío, a esto quedaré reducida!”…
Rosa Chacel, como hemos dicho, pretendía ser un gran escritor (en masculino, como en la frase citada más arriba: “soy demasiado escritor”). Y aspiraba a las recompensas que los escritores —varones— reciben: el Premio Cervantes, el ingreso en la Real Academia…. Sus méritos eran más que suficientes para ello; sin embargo, no obtuvo eso… sino el éxito que tienen, cuan-do lo tienen, las escritoras. El suyo es un caso paradigmático de cómo el tópico se impone sobre la realidad: el escritor varón es visto como serio y con derecho al prestigio incluso cuando tiene éxito comercial; la escritora, como un producto popular, por decirlo suavemente: resultado, Pérez-Reverte ingresa en la Academia, pero no Almudena Grandes. Así se explica que Rosa Chacel no tuviera ese reconocimiento al que aspiraba: el reconocimiento de sus pares… o los que ella creía tales. En cambio, tuvo un éxito popular, restringido por su elitismo, pero éxito al fin y al cabo. Lo malo es que ella no aspiraba a ese sino al otro. Cuando vuelve del exilio, percibe cierto aprecio por su obra, pero no, como ella querría, entre sesudos varones de su generación, sino entre —¡horror!— jóvenes y mujeres. Incluso cuando quienes se interesan por su obra son profesoras universitarias, para ella es poca cosa, porque por muy doctoras que sean, no dejan de ser, ay, mujercitas: “¿Por qué será que estas mujercitas —doctorcitas— se interesan tanto por mí?” (15-6-90)… “Me adoran montones de mujercitas, amas de casa”, anota desolada. “También jóvenes de ambos sexos; eso es todo […] Tengo que decir aquello que se dice en momentos graves: ¡no es eso, no es eso!” (25-6-84).
El problema de las mujeres que aspiran —no sólo en el campo del arte— a convertirse en “grandes hombres”, es que ello supone aceptar la jerarquía de los sexos: la misma Chacel reconoce sin ambages —por si no hubiera quedado claro— su “machismo espartano” (23-3-88). Convencidas de que lo femenino es inferior, intentan escapar a esa inferioridad negando su propia identidad de mujeres. Pero lo son, en un doble sentido: su condición femenina —no hablamos de identidad, de ser intrínseco, sino de circunstancia, de vivencia— se refleja en su obra, y en cualquier caso, son vistas como mujeres por quienes conceden —o no— poder y reconocimiento. El resultado es un sambenito, un pecado original que las persigue. Es patético leer constantemente, bajo la pluma de Chacel, lamentaciones como estas: “Creo que debería destruir todos los cuadernos antiguos. Tienen muy pocas cosas buenas, son repugnantemente femeninos, grotescos” (14-4-80), “Temo que siga haciendo muy buena prosa pero sin llegar a constituir algo sólido, algo más o menos macho” (13-9-86), “Lo grave… es que, de pronto, [La Sinrazón] suena a mujer… ¡hélas!, y ya no tengo tiempo de emprender algo más macho” (19-11-88)… Es una fatalidad: por buena que sea, su obra será vista “con un profundo desprecio como creación de una… digamos lo que queramos, mujercita” (14-12-88).
A mi juicio, del ejemplo de Rosa Chacel se extrae una conclusión clara: una mujer que aspira a entrar en el ámbito de la cultura debe reflexionar sobre el papel que las mujeres desempeñan en él. Pues aceptar sin más la visión convencional es condenarnos al dilema expuesto por Sender: seremos vistas o como mujercitas o como impostoras; y hacer como si la cuestión no existiera es inútil: por más que nosotras no nos veamos como mujeres (que escriben, sino como personas que escriben), el mundo circundante jamás olvida que lo somos.
“¿Quién es el que, dentro de uno mismo, toma el partido de los otros?”, se pregunta Rosa Chacel, exasperada (4-10-61). Aun a riesgo de simplificar, una no puede por menos que pensar que la respuesta es, obviamente: su propia misoginia. Pues si es cierto lo que parafraseando a Hobbes escribe en su diario: “Mulier mulieri hyena” (12-3-52), podríamos decir que ella lo fue, ante todo, para sí misma. ~