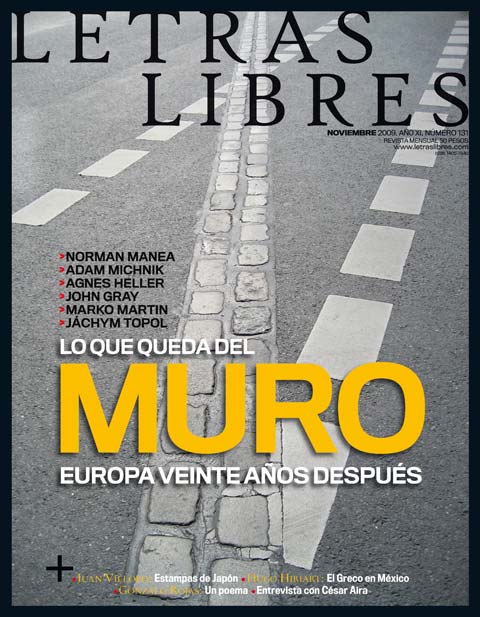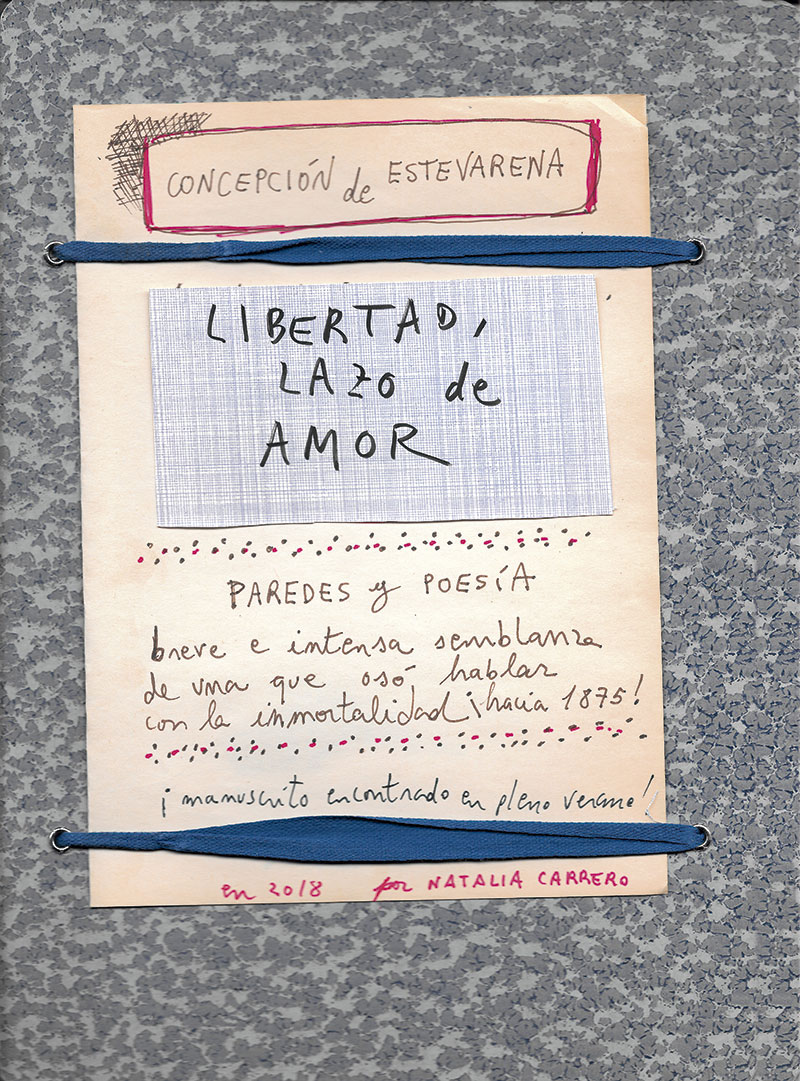Los aeropuertos carecen de carácter definido, cumplen funciones provisionales, huelen de modo artificial, aceleran los nervios y las pisadas. Estos defectos son sus virtudes. Sólo bajo esas bóvedas de cristal y aluminio resulta placentero que exista una arquitectura de ninguna parte.
La simbología de una terminal aérea es neutra, compresible de un modo genérico. Una gramática para nómadas, sin adverbios ni adjetivos. ¿Es posible vivir ahí como un paria de la globalización, alguien ubicable y al mismo tiempo deslocalizado?
Esta fantasía se concretó en la ciudad México. Cuando tomé el avión a Tokio un japonés llevaba un año viviendo en el Aeropuerto Benito Juárez. Ya era un icono semifamoso. La gente se retrataba con él, pero se ponía a su lado con cautela, por temor a que oliera mal, contagiara algo o estuviera loco y dispuesto a morder una oreja. El japonés del aeropuerto se había convertido en una mascota salvaje, como un hurón, que no pertenece del todo a la vida doméstica ni a un zoológico. De hecho, tenía pelo de hurón.
En marzo de 2009 viajé al país que Roland Barthes describió como “el imperio de los signos”, un territorio de mensajes elaboradamente ajenos. Mientras tanto, en mi país, un japonés hacía la operación contraria: vivía en el aeropuerto, la tierra de nadie donde todo se comprende.
■
Cuando el avión de jal despegó, los pasajeros estornudaron, como si participaran en un ritual de despedida.
Japón es el país de las alergias. Una de cada tres personas lleva cubreboca para protegerse del polen. Se dice que, al cabo de cinco años de vivir ahí, un extranjero puede volverse alérgico. Los estornudos son una seña de naturalización.
Al llegar a Tokio no le di mayor importancia al disciplinado uso de los cubrebocas. El armonioso exotismo de Japón tiene un efecto tranquilizador: todo está bien sin que entiendas nada. Rodeado de ideogramas, recorres un entorno altamente operativo. La única pieza desajustada eres tú.
■
El taxista japonés es un experto que cambia a diario sus guates blancos y domina un banco de datos.
El conductor que pasó por mí al aeropuerto de Narita me informó que había un accidente en nuestra ruta. Aconsejó tener paciencia (todo esto a través de una intérprete cuyo nombre acreditaba su semblante: Rie). Pensé que tendría mi primer contacto con el Japón de Godzilla, pero el contratiempo fue decepcionante. Un coche había rozado a otro y ambos aguardaban a los inspectores del seguro. Esto frenaba un poco el tráfico. Fue mi estreno ante el gusto japonés por las minucias.
El tráfico se estudia con la misma sutileza que el follaje. No hay otra isla con tan afanosos desplazamientos. Todos son tumultuosos y todos funcionan. La “hora pico” existe, pero es una variante apenas perceptible de la norma, un trastorno que sólo altera a los microespecialistas, es decir, a todos los japoneses, capaces de distinguir si un té se prepara a 70 o 75 grados.
El contacto con tantos peritos del volante me permitió disfrutar la incompetencia de un taxista. Le pedí que fuéramos al Teatro Noh. Contra toda expectativa, se dirigió a la rampa de emergencias de un hospital. “Es tranquilizador que un taxista japonés se equivoque”, le dije a la intérprete que me acompañaba. “Ya lo reporté a su compañía”, respondió ella: “es terrible lo que hizo”.
Los taxistas mexicanos y españoles son expertos en negatividad: todo está mal y pronto estará peor. Informan de desfalcos, fraudes y rapiñas. Sus diagnósticos son deprimentes, pero resultan más llevaderos que sus soluciones. Tomar un taxi en Madrid o el DF puede ser una oportunidad de oír una defensa de la pena de muerte. Los taxistas japoneses prefieren hablar de historia. Describen las costumbres de los sogunes como si hubieran pertenecido a su corte. Uno de ellos llevaba en su teléfono móvil una foto del Templo del Pabellón Dorado antes de que se incendiara. Si acaso se refieren a la política, lo hacen para insistir en que los japoneses son apolíticos. El 60% de los votantes no se presenta a las urnas. Las pasiones nacionales son el beisbol, el sumo y el bienestar económico.
Por lo general, las primeras palabras que se aprenden en una lengua extranjera son insultos. En Japón aprendí formas de cortesía. Mi idioma de emergencia me facultaba para desesperarme con buena educación.
No encontré un taxista que tuviera mal carácter. El coche es tan educado como el piloto: su puerta se abre y se cierra sola.
■
Los masajes y la meditación relajan al japonés, pero su mejor método para alcanzar la calma espiritual consiste en no dejar propina. Durante quince días fui ajeno a la disyuntiva de ser mezquino o excesivo.
En cambio, fue angustioso no llevar tarjeta de presentación. Mi nombre y mi destino caían en el vacío. El ritual de intercambiar tarjetas es la versión moderna de la ceremonia del té.
A falta de credenciales, me presenté a partir de los vínculos de mi familia con la televisión japonesa. Crecí viendo Astroboy, mi esposa creyó ser Señorita Cometa, mi hijo perteneció a la tribu de los Pokémon y mi hija al reino de Doraemon. Fue como enlistar signos del Zodiaco. Mis parientes se volvieron comprensibles. El método resultó eficaz. A fin de cuentas, ¿qué es un extranjero sino una caricatura?
■
Al salir del metro en Kami-Igusa, hay una estatua de Gundam, robot que ha destruido todo lo que se puede aniquilar gracias a los efectos especiales del video. La gente le coloca monedas, como a un Buda armado.
En ese barrio de casas bajas están los estudios de Sunrise, compañía que produce al imparable Gundam. Como resulta difícil conseguir locales de gran tamaño, las oficinas y los talleres de producción se reparten en distintos edificios. Ahí trabajan doscientos cincuenta jóvenes de veinte a veinticinco años. No son los artífices de las historias ni los creadores de los diseños. Se limitan a desarrollar las escenas para formatos de dvd o PlayStation. Como en los templos sintoístas, todos están en calcetines. Me dijeron que es para evitar que el polvo de la calle estropee las computadoras, pero en Japón la comodidad sólo existe en calcetines.
Durante media hora hablé con Shinichiro Watanabe, director de uno de los proyectos más logrados de Sunrise, la serie Cowboy Bebop. Su rostro obliga a una comparación demasiado obvia: es idéntico al gato cósmico Doraemon.
Le sorprendió mi comentario sobre la obsesiva redondez de los ojos en el manga y el ánime japonés. Desde un punto de vista iconográfico, Heidi es “japonesa” en la medida en que tiene ojos circulares. “No me había dado cuenta, para mí las caricaturas deben ser así”, comentó. Los ojos redondos no son un signo de occidentalización, sino de falsificación, la garantía de que se trata de un ser imaginario.
“Lo más difícil de animar son las pisadas”, dijo Watanabe. La verosimilitud de un personaje depende de cómo se mueve. Su centro de gravedad es su alma. Astroboy caminaba con la rigidez de un robot primario. Las criaturas de Watanabe se desplazan como existencialistas en calles de mala muerte. La historia de los dibujos animados es la historia de sus pasos.
■
Llegué a Japón poco antes de la primavera. Todo mundo hablaba de los cerezos en flor. Los noticieros localizaban árboles que ya habían florecido y las modificaciones del follaje se podían seguir en sitios web.
El tema omnipresente se prestaba para un test de personalidad. Los optimistas veían bastantes flores, los pesimistas casi ninguna.
La naturaleza domina la vida de Japón con poderío simbólico. Incluso los desastres naturales han beneficiado su historia. En dos ocasiones los invasores fueron repelidos por tifones. La palabra kamikaze quiere decir “viento sagrado” y alude a esas tormentas defensivas.
También la cultura es un desprendimiento del paisaje. El haiku sigue un principio botánico: la poesía como instantánea floración. Me encontré en Kioto con Aurelio Asiain, poeta que encontró en Japón el ámbito que le conviene. Fue agregado cultural de México y ahora es profesor en la Universidad de Kansai. El rostro se le ha orientalizado de modo feliz: un sogún de buen humor. En Luna en la hierba, Asiain traduce medio centenar de haikus. Ahí, Fun’ya no Yasuhide compara el indeciso lenguaje del jardín con la insistente retórica del mar:
Cambia el color
de la hierba y los árboles,
pero la flor
de las olas del mar
no conoce el otoño.
Desde José Juan Tablada, la poesía japonesa ha tenido una extraña alianza con la mexicana. Octavio Paz logró escribir poemas propios con versos traídos del Oriente. Su traducción del haiku con el que Fujiwara no Teika ganó el certamen del palacio imperial en 1216 es un ejemplo superior del arte de interiorizar paisajes:
Tarde de plomo.
En la playa te espero
y tú no llegas.
Como el agua hierve
bajo el sol –así ardo.
En el Teatro Noh presencié Ashikari, obra del siglo XV. La trama trata de un largo desencuentro. La acción es lo que no ha pasado. Tanto en el noh como el kabuki, los logros son antecedidos por un meritorio esfuerzo. El dolor asumido en plenitud es el prerrequisito del placer. No hay recompensa sin dificultad ni hedonismo que no colinde con el riesgo.
El pez globo, cuyo veneno alcanza para matar a treinta personas, es una sabrosa ruleta rusa. Un cocinero experto retira la vejiga maligna. Lo interesante es que puede fallar.
Según amigos japoneses, la mayoría de los peces globo son de criadero y carecen de peligrosidad. Esto se mantiene en secreto porque el comensal busca la posibilidad de morir.
En la rigurosa jardinería japonesa, los tallos de los crisantemos se tuercen para lograr una belleza artificial. Las plantas no sienten el dolor: lo representan. Los bonsái y los jardines donde el musgo crece en distintas tonalidades son placeres surgidos de la penuria.
Un pasaje de Ashikari: “Es más difícil cultivar el arte de la poesía que contar todos los granos de la arena. Por eso hay que cultivarlo.” Trabajar un jardín es un grato calvario. Trabajar las palabras representa un reto orgánico mayor: la poesía es la parte más difícil de la naturaleza.
Al final de Ashikari la trama se condensa en una metáfora: “la flor que padeció el invierno en primavera abre sus pétalos”. Esta sencilla descripción se carga de fuerza por dos razones: conocemos los padecimientos que llevaron a esa sanación y la recompensa es precaria y se marchitará pronto.
Incluso en la pornografía hay una estética primaveral. Las estrellas del porno japonés son casi niñas, adolescentes en flor. Un diseño de pixel cubre los genitales al modo de un origami cibernético.
■
Japón es el país de las pantallas. La gente levanta la vista de los mensajes de texto para encontrar la vibrante publicidad que cubre edificios enteros.
La intensa virtualidad de la vida japonesa ha producido los hikikomori, sustantivo que viene de “apartarse” o “recluirse”. Se trata de adolescentes que se encierran en una habitación por tiempo indefinido, sin más contacto que su computadora. Enrique Vila-Matas describe así a estos renunciantes: “Sienten tristeza y apenas tienen amigos, y la gran mayoría duerme o se tumba a lo largo del día, y miran la televisión o se concentran en el ordenador durante la noche. En Japón se les llama también solteros parásitos. O sea que aquellas máquinas solteras que inventara Duchamp se han hecho realidad.”
En un país de reglas, donde el fracaso escolar puede llevar al suicidio, el hikikomori contrasta más.
¿Esta nueva variante de la melancolía proviene de la alienación postindustrial o se trata de un arte cultivado con esfuerzo, como el bonsái o el origami? ¿Qué ha llevado al 20% de los varones adolescentes a alejarse de ese modo?
En cierta forma, el hikikomori es un samurái tímido. En el pacífico Japón contemporáneo resulta difícil ejercer el oficio que durante siglos encandiló la mente de los jóvenes vernáculos. La inmensa mayoría de los hikikomori son hombres y casi todos responden a los rasgos que Yukio Mishima distinguió en el guerre-
ro moderno. Pocos años antes de practicar su suicidio ritual, Mishima actualizó el Hagakure, prontuario samurái recogido en el siglo XVIII. Las condiciones básicas de quien asume esa existencia son el desprecio por la vida y el alejamiento de toda tentación mundana. El samurái es un carismático outsider, un romántico que ama de lejos y aguarda el momento de sacrificarse: “El Hagakure es un intento de curar el carácter pacífico de la sociedad moderna a partir de la potente medicina de la muerte”, escribe Mishima.
Antes del haraquiri, el samurái compone un poema. Su visión del mundo se condensa en cinco versos. El poeta guerrero existe al margen de sí mismo; garantiza la renovación del orden natural a través de la sangre y la belleza.
La cultura valora al samurái y recela del ciberrecluso, pero no se trata de entes tan apartados. Los hikikomori se sustraen a la banalidad de la vida moderna. En un mundo sin épica, se dan de baja. Son espectros, suicidas aplazados.
Tal vez el primer hikikomori fue el profeta de la ética samurái. El Hagakure proviene de las enseñanzas de Jocho Yamamoto, recogidas por su seguidor Tsuramoto Tashiro. Yamamoto estuvo al servicio de un sogún del siglo XVIII. De acuerdo con la tradición, debía suicidarse al morir su Señor. No lo hizo porque un edicto abolió los suicidios rituales, pero se retiró del mundo y durante veinte años perduró en calidad de hikikomori.
El Japón moderno no reconoce la fertilidad de la violencia. Como Yamamoto en el segundo acto de su vida, el samurái contemporáneo busca el alejamiento. En ocasiones falla y toma un rifle: los hikikomori se volvieron famosos cuando uno de ellos secuestró un autobús y comenzó a disparar.
¿Asistimos a la preparación de los samuráis del porvenir? ¿El enclaustramiento es el “lado B” de la violencia?, ¿la elimina o la incuba sigilosamente?
La ultratecnología provoca adicciones a los aparatos y la adopción de mascotas electrónicas, como el tamagotchi o los nintendogs a los que hay que dar raciones virtuales de sushi o de alimento canino, pero también fomenta interesantes repudios. Numerosos sensei (maestros) no usan artilugios. Ryukichi Terao, hispanista de la Universidad de Tokio, vive satisfactoriamente en la patria de Sony sin disponer de reloj, teléfono celular ni agenda. Una de sus más curiosas aficiones consiste en calcular la extinción de los japoneses. Aunque la isla está sobrepoblada, la tasa negativa de natalidad anuncia que en el año 3000 habrá veintisiete japoneses y en 3085 sólo quedará uno.
¿Cómo se comportará el último japonés sobre la Tierra? Seguramente será alguien inmóvil o acelerado. Japón emplea el tiempo en forma extrema. El paraíso de la quietud y de la prisa.
A veces los dos tiempos se combinan. En el zen, la calma es una vertiginosa actividad mental. El jardín de arena del templo Ryoanji, uno de los más visitados de Kioto, desafía la razón con quince piedras. El conjunto hace pensar en islas a la deriva, montes que sobresalen entre las nubes o animales que sacan la cabeza al cruzar un río. El jardín es visto desde una terraza de madera. Al caminar de un extremo a otro el visitante puede contar las piedras. Es fácil constatar que son quince, pero no hay un solo punto desde el que sea posible verlas todas. El templo ofrece una lección de perspectiva: la totalidad es fragmentaria.
Quien medita o contempla los movimientos del teatro noh disfruta los favores de la lentitud. Pero Japón también es la patria del shinkansen. El “tren bala” recorre la isla con disciplinado frenesí. En los andenes se indica el lugar en que deben pararse los pasajeros, según su número de asiento. No me costó trabajo entender esto, pero me subí al tren equivocado. Aguardaba el expreso a Kioto. Diez minutos antes del horario de partida llegó un tren y supuse que era el mío. Se trataba de un tren anterior. Diez minutos representan una eternidad para un transporte con apodo de proyectil (sólo en lenguas extranjeras se dice “tren bala”; la traducción literal de shinkansen es “ferrocarril troncal”; los japoneses no necesitan recordar que saldrán disparados: lo dan por supuesto).
Al bajar del tren, los viajeros se desplazan con celeridad. Tal vez porque sus pasos son muy cortos da la impresión de que se dirigen a sitios próximos. No se puede ser un corredor de fondo en un sitio repleto: en Japón siempre estás cerca de algo y siempre hay que apurarse para alcanzarlo.
■
Durante quince días, lo que no fue yin fue yang. Casi todo se presentaba en dualidades. Un templo sintoísta suele tener al lado uno budista para mostrar que las religiones conviven y se complementan. Hay quienes profesan el sintoísmo en vida pero desean ser enterrados con el ritual budista, preferible para el más allá.
La dualidad aparece en los diálogos más comunes: “Voy a buscar un sitio tradicional en internet”, me dijo un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores al invitarme a cenar.
Mezcla del artificio y la naturaleza, los restaurantes tienen guisos de plástico en las vitrinas, pero privilegian la comida de temporada. Durante mi estancia, el invierno era relevado por la primavera, lo cual significaba que había que comer anguila y hojas de cerezo.
Barthes entendió la comida japonesa como una rama de la pintura. Los platillos satisfacen la mirada y se presentan en series. En ese sistema la idea de “plato fuerte” es una vulgaridad. Hay que degustar sucesivas cosas pequeñas.
“Me he vuelto muy japonés”, dijo Aurelio Asiain cuando le sirvieron un plato y sacó la cámara para retratarlo. Estábamos en un local de Kioto que se atribuye la invención mítica del shabu-shabu. La integración de Aurelio a Japón es tan perfecta que ha adquirido alergia al polen y disfruta con orgullo los primeros síntomas. Pero luce aún más adaptado al retratar platillos concebidos como cuadros.
Si la comida ofrece la sutileza del arte efímero, los fideos que decoran las vitrinas muestran los prodigiosos brillos que puede alcanzar el plástico. Dan ganas de chupar esas delicias de juguete.
En el país del té, la hipermodernidad llega con el café. En cada esquina y cada andén hay máquinas dispensadoras de café helado, caliente, ligero, amargo o mixto.
De pronto, el viajero necesita decepcionarse. La irritación preserva el sentido de la diferencia. Me predispuse a odiar el café en lata. Para mi sorpresa, no me supo a jugo de Nintendo. Sin ser “auténtico”, tiene la gracia de no ser asquerosamente distinto.
■
Los japoneses adoran los uniformes, los desfiles y las banderas. Fui a un partido de futbol en el estadio de Kioto. Se disputaba el derbi contra Osaka, pero el ambiente no era el de un hervidero de pasiones. Las tribunas se cedían el turno para entonar cánticos copiados de las barras argentinas. En la entrada, recibí un papel con reglas de comportamiento, incluida la de no abandonar el asiento en caso de lluvia.
La ordenada inocencia de la hinchada decepciona al amante del caos futbolístico. En cambio, resulta atractivo que la policía parezca un equipo deportivo. Sus uniformes y sus movimientos tienen un aire de desfile.
Japón es la nación de las mascotas y la policía es representada por Pipo, cuyo nombre proviene del sonsonete de las patrullas.
¿Qué tan violento puede ser un país donde la agresión suele ser un privilegio autodestructivo y las fuerzas del orden asumen comportamientos infantiles?
En los dominios de Pipo no hay ofensas aparentes. No descubrí cómo se molestan los japoneses. La cortesía sólo se interrumpe para iniciar un protocolo. Nadie parecía dispuesto a agraviarme. Sentí una relajación que al cabo de unos días me incomodó. Ajeno a todo ultraje, extrañé la posibilidad de agredir a alguien. Japón puso al descubierto mi identidad. Extrañaba el chile, pero también el exabrupto, la queja justificada y colérica: “¡A mí no me hacen eso!” Japón se convirtió en el sitio donde me sentía a punto de romper algo. Ante cada desajuste, el factor incómodo era yo.
¿Cómo cuestionar un entorno que no deja de ser armónico? ¿Existe una tendencia militarista en el próspero país que visité y en otro tiempo masacró a los chinos en Manchuria, sometió con crueldad a los coreanos y bombardeó Pearl Harbor sin aviso?
En Tokio, el santuario Yasukuni está destinado a los muertos de guerra, sin distinguir entre víctimas y criminales. Ahí se dan cita quienes reivindican el nacionalismo. Las ofrendas de toneles de sake en el patio exterior prueban la popularidad del templo.
A un lado, el museo Yushukan ofrece una relectura de la historia militar. Se trata de una institución privada, que no se atiene al ideario oficial. Sin proponer francas reivindicaciones militaristas, vincula la tradición samurái con la necesidad de defender un territorio frágil, amenazado por la naturaleza y sus poderosos vecinos. El periodo favorito de quienes así entienden a Japón es la época Edo (1603-1868), cuando el país estuvo cerrado al exterior. La zona de desconfianza es el periodo Meiji (1868-1912), cuando los gobernantes japoneses se abrieron al mundo y se dejaron el bigote al estilo europeo.
Kenzaburo Oé era niño cuando terminó la guerra. Una de sus mayores impresiones fue oír al emperador por radio, anunciando la capitulación de sus ejércitos. Hasta ese momento no concebía que Hirohito tuviera voz humana. El emperador dejó de ser una deidad.
El poder imperial se desacralizó en un país que se abismó en el consumo y perdió interés por la política. Para Mishima esto representó una pérdida de la dignidad. En su arenga final, desde la terraza de un cuartel del ejército, llamó a recuperar el espíritu guerrero.
¿Algún día el ejército volverá a blandir la espada samurái? Conocí a una mujer cuyo hijo siguió la carrera militar pero cambió de profesión porque no soportó las reivindicaciones de ultraderecha. Durante mi visita se hablaba mucho de las armas atómicas de Corea del Norte. Una significativa minoría piensa que Japón debe intervenir antes de ser atacado.
¿Cómo se establece el consenso en una democracia de escasa participación política? Japón es un catálogo de reglas aceptadas. ¿De qué modo se deciden esas populares formas de la coacción?
Casi todos los habitantes tienen teléfono celular, pero no se cuestiona la prohibición de usarlos en los trenes. ¿Cómo se adoptó esta civilizada medida? De algún modo, las necesidades gregarias se convierten en leyes. Un amigo mexicano que vive desde hace treinta años en Japón me dijo que él contribuyó a la política de respeto al prójimo. Durante meses tomó el tren para hablar por celular a voz en cuello. Los demás pasajeros lo odiaron en educado silencio hasta que se aprobó la ley que prohíbe los teléfonos. De acuerdo con mi amigo, ciertos terroristas de las costumbres (entre los que se incluye con orgullo) ayudan a que los demás se pongan de acuerdo.
■
De madrugada, el barrio de Shibuya es recorrido por japoneses que caminan en zigzag después de visitar los bares de la zona. Ahí se ubica la novela Tokio Blues, de Haruki Murakami.
Mezcla del exceso y el recato, Japón es el sitio donde un ejecutivo se emborracha en público, grita hasta el estertor y hace gestos kamikazes sin que eso sea un desdoro. Hay espacios controlados para perder el control.
Los bares son del tamaño de camarotes de barco y el propio Murakami administró uno de ellos. El encierro en el que se bebe provoca que la salida sea expansiva. Una vez en la calle, el borracho japonés ve la luna y aúlla como un fantasma de Akutagawa.
El ebrio y el que mira apariciones merecen idéntico respeto.
Aunque el machismo pertenece al protocolo nipón, no hay ausencia de chicas superpoderosas. La literatura de Tanizaki explora la fuerza secreta de las mujeres. En esas delicadas recreaciones del erotismo y la crueldad, hombres aburridos se enamoran de hechiceras que los destruyen placenteramente.
Los varones beben en público con un frenesí que rara vez se observa en las mujeres. La geisha acompaña la reunión de un modo estético, como un árbol en flor o un tapiz antiguo; sirve bebidas sin compartirlas. Pero en ocasiones es posible atestiguar una juerga donde dominan las mujeres. Unos amigos me invitaron a un sitio de Kioto donde los platillos no se eligen sino que llegan como un alfabeto del gusto que parece no tener fin y donde sólo me resultó incomible un trozo de tortuga en gelatina verde. Estábamos al lado de un arroyo, donde una garza buscaba peces bajo el resplandor lunar. En la otra orilla, una maiko (aprendiz de geisha) posaba para los turistas con su traje colorido –el rostro maquillado en blanco, la boca en forma de cereza. Las geishas trabajan en casas de té donde la comida cuesta una fortuna (mil dólares por cliente es una tarifa estándar). Muchos visitantes se conforman con retratarse junto a una maiko. La estatuaria placidez de esa mujer a la otra orilla del arroyo contrastaba con el barullo que surgía del piso de arriba. El local era estrecho. En la planta baja había una barra, donde estábamos nosotros, y arriba, una tarima. Mi anfitriona era una historiadora japonesa, que esa noche vestía quimono de gala. Al oír el escándalo de arriba, me explicó que si se dibuja tres veces el ideograma “mujer” significa “ruido”.
Cuando el estruendoso grupo trastabilló hacia la salida, aparecieron dos hombres que habían permanecido en absoluto silencio. Caminaban con agradable resignación, muy distintos a los varones que son seguidos por sus mujeres a dos pasos de distancia.
■
Me desperté a las cuatro de la mañana para ir a Tsukiji, el bazar de pescados y mariscos donde hay moluscos indescifrables y filetes de cetáceos superfinos. Los frigoríficos y la escarcha omnipresente crean un invierno regional.
Gracias a la Fundación Japón, conseguí permiso para recorrer la zona de los proveedores. Me registré en una oficina que parecía la caseta de una obra en construcción, y me asignaron unas botas de hule y una vistosa credencial.
El lugar de la subasta de atunes parece un hangar donde yacen los fallecidos de un accidente aéreo. Cada atún reposa sobre una tarima. Un papel informa acerca de su peso y procedencia. Se les practica una incisión para ver el color de su carne, que debe alcanzar el canónico tono cereza.
Los proveedores van vestidos como montañistas y llevan linternas para estudiar los peces.
A las 5 de la mañana, una campanada señala el inicio de la subasta. Un pregonero oferta atunes con gritos taladrantes. Los compradores se comunican con los vendedores por medio de señas, en un código semejante al del beisbol. Se puja con los dedos y el trato se cierra con un gesto.
Un negrísimo atún aleta amarilla de Nueva Zelanda pesaba 36 kilos. Su precio de salida era de 5,200 yenes por kilo (unos 52 dólares, que podían aumentar a niveles estratosféricos en la puja).
Vi peces atrapados en Vietnam, Indonesia, Australia y México. Habían llegado en complejas rutas aéreas para no perder su frescura. El atún congelado tenía un precio inicial de 1,500 yenes.
La subasta duró de 5 a 5:45 de la mañana. Todos los peces se vendieron. Los participantes no reflejaron satisfacción o desencanto. La escena se cumplió con seriedad kabuki. Sólo los pregoneros usaron la palabra, en un relato integrado por cifras.
Dentro del mercado, un selecto trozo de 600 gramos de atún costaba 4,000 yenes.
■
La caligrafía japonesa convierte los ideogramas en formas casi líquidas. Para comprenderlos hace falta ser calígrafo.
En un almacén de Kioto compré una tetera de arcilla roja de la región de Ugi, historiada por un calígrafo. Pregunté el significado del mensaje y esto dio lugar a un coloquio entre las vendedoras. Ninguna era calígrafa, pero varias tenían parientes que sabían estilizar ideogramas. Reconocieron que ahí decía “mujer” y “camino del corazón”. Me pareció suficiente para comprar la tetera.
Barthes escribió El imperio de los signos para aproximarse a los lenguajes no literarios del Japón. Al no poder leer ni hablar, el visitante descansa de lo obvio y sólo entiende, o cree entender, lo excepcional; entra en un bosque hermético donde cada objeto y cada brote es o parece ser un símbolo.
Como las vendedoras que discutieron acerca de la tetera, durante quince días pude descifrar un par de ideogramas. Lo demás fueron signos en precipitación, nubes, granos en un jardín de arena, enigmas necesarios para llegar a lo que sí se entiende.
■
Salí de Tokio a las 5 de la tarde y llegué a México a las 6 del mismo día. Esa hora larguísima fue un rito de paso.
El japonés del aeropuerto Benito Juárez seguía ahí, con su pelo de hurón. Durante unos días aceptó la invitación de una japonesa que vive en el df y se trasladó a un departamento. Pero la vida casera no es lo suyo. Sólo el aeropuerto le permite estar en ningún lugar.
Yo sufrí un cambio mayor en esos días. México me pareció un lugar baratísimo, que existía en lento desorden. Todo era sucio pero la gente estaba limpia. ¡Qué extraño resultaba eso para mi mirada japonesa!
El mayor asombro vino al beber agua mexicana. Probé un líquido espeso. Venía de quince días de tomar agua frágil.
Entonces la levedad de Japón gravitó con fuerza. El recuerdo del agua fue como un acertijo zen (“¿cómo suena el aplauso que produce una sola mano?”). ¿Qué decía ese líquido invisible, casi ingrávido?
Los signos de Japón proponen algo más profundo que el entendimiento. La falta de claridad no está en el entorno sino en la mirada: el viajero debe pasarse en limpio. ~
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).